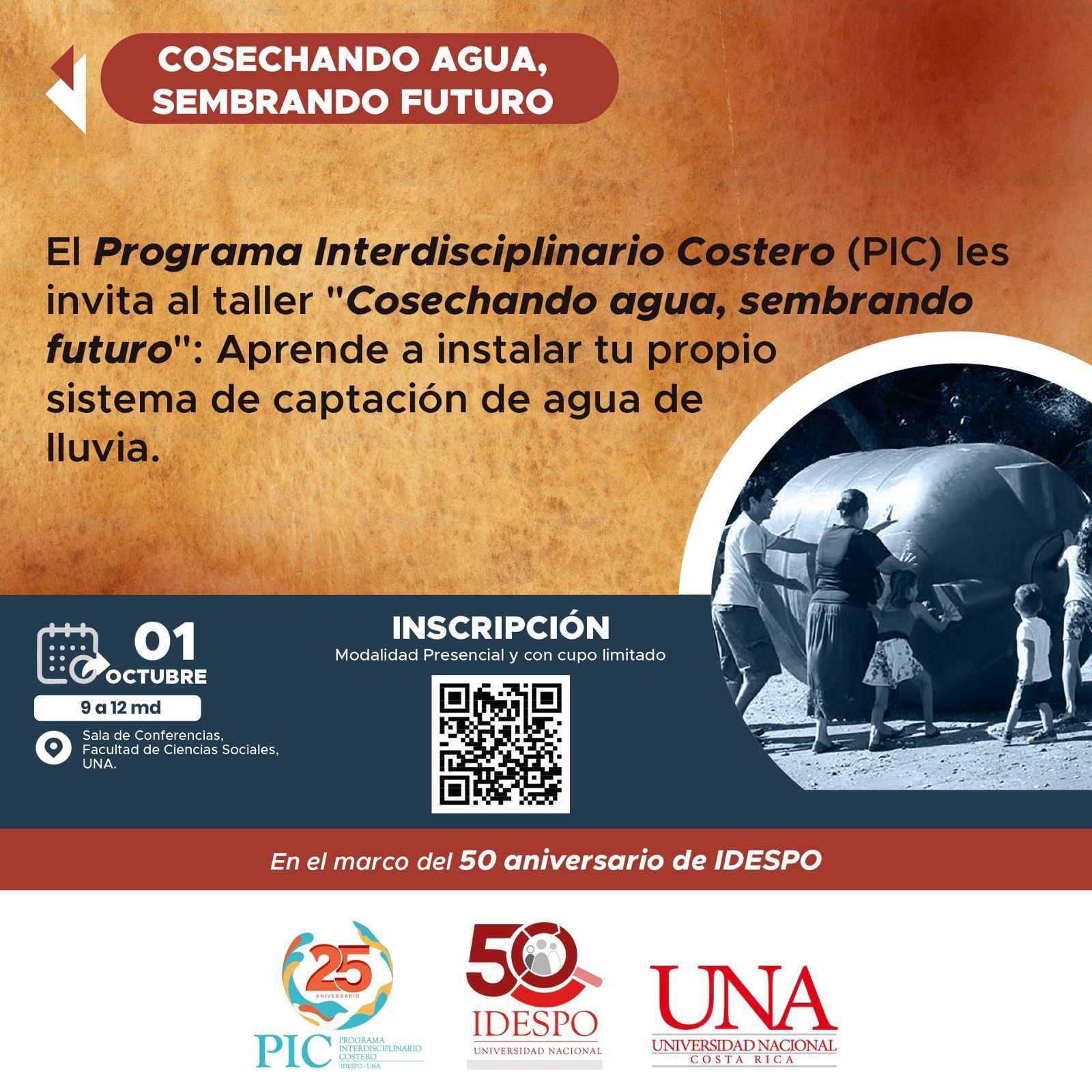Contra el acaparamiento de frecuencias y por la democratización de la comunicación
El Partido Vanguardia Popular denuncia y condena enérgicamente la forma en que el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) han decidido llevar adelante la subasta de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica.
Lejos de garantizar el derecho democrático del pueblo costarricense al acceso a la comunicación y la información, este proceso condena a las comunidades y organizaciones sociales a seguir excluidas de la posibilidad de contar con radios y televisoras comunitarias, al tiempo que se favorece descaradamente a quienes poseen mayor poder económico.
La historia reciente demuestra que la concentración mediática en pocas manos ha creado verdaderos oligopolios de la información, que censuran, manipulan y niegan el acceso a una información veraz, objetiva y plural. Este modelo no hace más que someter al pueblo a “las versiones oficiales” de los grandes millonarios, reforzando una estructura mediática que invisibiliza las luchas sociales y las voces populares.
La subasta impuesta profundizará la concentración de frecuencias en menos manos, con el riesgo aún mayor de que estructuras del crimen organizado, como el narcotráfico, encuentren la vía para legalizar recursos a través de la compra de frecuencias, dada la ausencia de verdaderos mecanismos de control democrático y popular.
No podemos olvidar que, en el pasado, organizaciones sociales, comunitarias y sindicales impulsamos la democratización del espectro radioeléctrico mediante propuestas de una nueva Ley y un nuevo Reglamento de frecuencias, precisamente para garantizar espacios de comunicación popular. Estas iniciativas fueron bloqueadas por el poder de los grandes consorcios mediáticos, interesados en mantener su privilegio.
Hoy, con la digitalización y el nuevo esquema de subastas, lo que se nos presenta es la consolidación de un sistema profundamente antidemocrático y excluyente, las comunidades quedan fuera, la sociedad organizada queda fuera, y las frecuencias, que son patrimonio del pueblo costarricense, se entregan al mejor postor.
Para el Partido Vanguardia Popular el proceso de subasta se debería detener, llamar a las personas y organizaciones a sociales a discutir como país sobre la forma en que debería de desarrollarse este proceso, amplio, democrático y en el cual no se limite, por tema de dinero, el acceso a las organizaciones sociales.
También, que se dé la construcción de un nuevo marco legal y reglamentario para garantizar el acceso democrático al espectro radioeléctrico, priorizando radios comunitarias, educativas y sociales en todas las regiones del país. Todo esto en defensa del derecho humano a la comunicación y a la información, que no puede seguir siendo un privilegio de grupos económicos poderosos ni una herramienta para reproducir las visiones oficiales y empresariales.
El espectro radioeléctrico es un bien público y un patrimonio de la Nación. Su uso debe responder al interés colectivo y no al lucro privado.
¡El pueblo tiene derecho a comunicar y a ser informado con verdad!
Partido Vanguardia Popular
29 de septiembre 2025