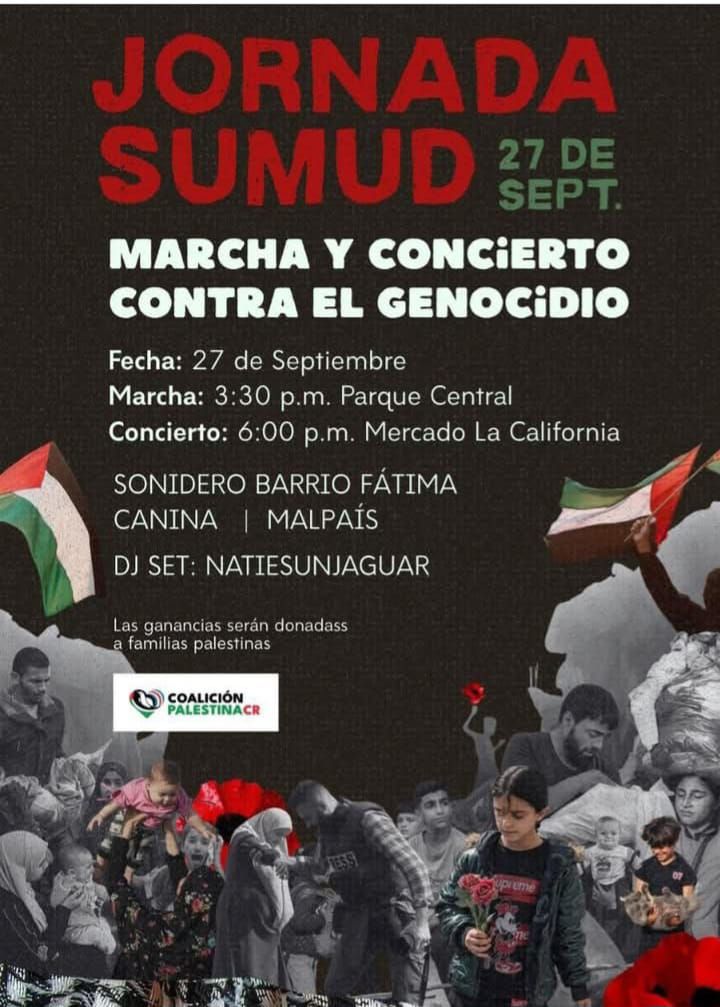Vladimir de la Cruz
Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.
(Intervención de Vladimir de la Cruz el 18 de setiembre del 2025, en el panel de Conferencias, organizado por la Comisión de Derecho Constitucional, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para tratar el tema de la “Necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”, junto con los Drs. Fabián Volio Echeverría, Alex Solís Fallas y Oswaldo Samayoa)
Hoy, este es un tema de enorme de relevancia para ser abordado por la comunidad política nacional y, especialmente, para que el Colegio de Abogados se distinga en la generación de una opinión que pueda contribuir a enriquecer el análisis sobre la necesidad o no de una Asamblea Nacional Constituyente.
La comunidad nacional en sus diversos sectores, los políticos, los partidos políticos, los sindicatos, los sectores empresariales y sociales en general, las universidades, los grupos que se agrupan alrededor de centros de pensamiento y gestación de opiniones, deben conscientemente involucrarse en este debate y análisis de su necesidad.
En mi opinión, es el Colegio de Abogados y Abogadas quien debe convertirse en el eje central de este debate, de esta reflexión y análisis, para ir más allá de esta actividad de estos dos días. Es continuar, desde ahora hasta el próximo año, con diversas actividades, como ésta, que permitan crear el ambiente nacional en capacidad de convocar a un Foro Nacional, una vez que hayan pasado las elecciones y antes de que inicie el próximo ciclo electoral, que logre el mayor consenso en la posibilidad de presionar al Poder Ejecutivo, y especialmente a la próxima Asamblea Legislativa, para gestionar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, habida cuenta que la Sala Constitucional de la República así lo ha establecido, al rechazar la convocatoria del Referéndum que el Tribunal Supremo de Elecciones había aceptado realizar.
La Asamblea Nacional Constituyente es un tema que se ha venido tocando, en distintos momentos, con distintas intensidades y pasiones, desde inicios de la primera década de este siglo XXI.
Los actuales presidentes de la República y de la Asamblea Legislativa, también lo han insinuado, en distintos momentos, como necesidad nacional, para poder modernizar el Estado y la Administración Pública.
¿Cómo debemos ver y apreciar la existencia de esta Constitución Política?
¿Cómo entender las circunstancias y sucesos históricos que condujeron al momento histórico que le dieron origen?
¿Qué valor tiene la Constitución Política actual?
¿Por qué es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente?
¿Por qué es necesaria una nueva Constitución Política?
Trataré de explicar y dar respuesta a estas y otras interrogantes.
El contexto que produjo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de 1949, que dio origen a la actual Constitución Política, fue el resultado de una grave confrontación social y política que se venía dando durante la década de 1940, a mi modo de ver, desde las medidas antinazi, en el contexto de la II Guerra Mundial que vivíamos; de la incorporación de Costa Rica, como país como aliado en esa guerra, rompiendo relaciones diplomáticas y sumándonos a la guerra contra Italia, Alemania y Japón; y por el Pacto producido, en 1943, entre el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y su Partido Republicano, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Jefe de la Iglesia Católica, su Obispo, y Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, que condujo a la aprobación del Capítulo de las Garantías Sociales, que se incorporó a la Constitución Política de 1871, vigente en ese momento, y a la aprobación del Código de Trabajo.
A partir de esas situaciones el cuadro político nacional se alteró profundamente. Un sector político visualizó un peligro comunista en desarrollo y alcance que había que evitar, tanto por el escenario nacional en el cual los comunistas se venían convirtiendo en una fuerza electoral significativa, por su posible influencia, a partir de ese momento en el Gobierno, y, luego, por el surgimiento de una comunidad de países socialistas luego de la II Guerra Mundial, lo que provocó una nueva situación internacional de contención al avance comunista, con el rompimiento del Pacto de los Aliados antinazi y con el surgimiento de lo que se llamó la Guerra Fría; por las medidas de fuerza que se tomaron contra sectores políticos nacionales, la expulsión del país del entonces empresario José Figueres Ferrer; las elecciones de 1944, que llevaron al gobierno al Lic. Teodoro Picado Michalski, que la oposición calificó de fraudulentas; las elecciones de 1948, que fueron anuladas en el resultado presidencial que tuvieron, lo que provocó el alzamiento armado del Ejército de Liberación Nacional, encabezado por José Figueres, para garantizar el resultado electoral a favor de Otilio Ulate Blanco.
Resultado de este proceso fue la imposición de Figueres sobre Ulate, el 1 de mayo de 1948, que llevó a Figueres a recibir el gobierno el 8 de mayo fundando la llamada Segunda República, que alcanza hasta nuestros días, y a Otilio Ulate a esperarse hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando le fue entregada la Presidencia ganada en las elecciones de 1948.
En el período de la Segunda República fue ilegalizado el Partido Comunista, llamado Vanguardia Popular desde 1943, ilegalización que duró hasta 1975. limitándose la democracia nacional en su aspecto electoral. Igualmente, se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que el 7 de noviembre de 1949 aprobó la actual Constitución Política.
En la Historia y el desarrollo constitucional de Costa Rica hemos tenido las siguientes 14 Constituciones:
1.- La del 1 de diciembre de 1821, El Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica.
Esta Constitución tuvo una leve reforma el 10 enero de 1822, para adaptar al país, recién independiente, a la situación de anexión al Imperio Mexicano.
2.- La del 19 de marzo de 1823, llamada Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,
3.- La del 19 de mayo de 1823, llamada Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,
4.- La Constitución Federal de la República de Centroamérica, del 22 de noviembre de 1824,
5.- La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 21 de enero de 1825,
6.- La Ley de Bases y Garantías, del 8 de marzo de 1841,
7.- La Constitución Política del 9 de abril de 1844,
8- La Constitución Política del 21 de enero de1847,
9.- La Constitución Reformada del 30 noviembre de1848,
10.- Constitución Política del 27 diciembre de1859, resultante del Golpe de Estado del 14 de agosto de 1859, contra el Presidente Juan Rafael Mora Porras.
11.- La Constitución Política del 18 de febrero de 1869,
12.- La Constitución Política del 7 de diciembre de 1871,
13.- La Constitución Política del 8 de junio de 1917, resultante del Golpe de Estado que se le dio al presidente Alfredo González Flores, que estuvo vigente hasta la caída de la dictadura de Federico Tinoco Granados, cuando el 3 de setiembre de 1919, se restableció la Constitución Política de 1871.
El 2 de julio de 1943 fue modificada para incorporarle el Capítulo de las Garantías Sociales.
14.- La Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.
La actual Constitución Política ha sufrido, junto con las 17 disposiciones transitorias que fueron derogadas, casi 70 modificaciones o reformas de los 183 artículos que fueron originalmente aprobados.
En la Asamblea Legislativa hay propuestos otro tanto, casi similar de Proyectos de Ley, orientados a realizar alguna reforma o modificación al cuerpo constitucional. Puesto así, casi dos terceras partes de la Constitución Política están tocadas o amenazadas de sufrir algún cambio.
Ante esta situación, quizá es mejor promover una nueva Constitución Política, mejor concebida para atender la realidad política de la Costa Rica actual, en el contexto histórico internacional que hoy vivimos de grandes cambios en las relaciones internacionales, en la geopolítica internacional, en la conformación dinámica de bloques comerciales que existen y están apareciendo, así como en las nuevas tendencias en el campo jurídico que se han venido impulsando, especialmente en el ámbito de Derechos Humanos, Derechos Políticos, Derechos Electorales, Derechos Económico Sociales, muchos de los cuales se amenazan con restringirlos o eliminarlos, como lo hemos estado viendo en el país en las últimas y actual Administración de Gobierno.
Todas las Constituciones constituyeron un Programa político de anhelos y propósitos de la sociedad costarricense, de su convivencia ciudadana. Todas iban expresando particularmente, en el momento en que fueron aprobadas o puestas en vigencia, el desarrollo de la estructura estatal y de la organización político-administrativa del Estado y la sociedad costarricense.
Todas las Constituciones se consideran un Pacto de Convivencia democrática.
En todas las constituciones se fueron configurando los principales valores políticos, ideológicos, espirituales, electorales, ciudadanos y las libertades básicas reconocidas.
En todas las Constituciones se afirmó la Independencia y la Soberanía Popular.
Esto es lo que la sociedad costarricense hoy necesita replantearse para el siglo XXI que vivimos.
Estos valores o los definimos nosotros, o nos lo impone el orden internacional en que nos encontramos.
Institucionalmente no creo que debamos impulsar un sistema bicameral, como lo tuvimos en las Constituciones Políticas de 1844, 1859, 1869 y 1917. Esa experiencia histórica, por breves períodos, no tuvo asidero en el desarrollo político nacional. Se le llamaba Cámara de Representantes, lo que usualmente se conoce como Senado.
En la posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente, para lograr un Nueva Constitución, sí podría discutirse la necesidad de un sistema parlamentario o semi parlamentario, que sea más eficaz para la toma de acuerdos políticos gubernamentales o para una mejor gobernanza.
Algunos de los temas insustituibles, que tienen importancia hoy, para el debate, discusión y análisis nacional alrededor de una Nueva Asamblea Constituyente, entre otros están:
1.- Fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Cómo garantizar constitucionalmente la separación de Poderes? ¿Cómo asegurar el respeto a su independencia, su autonomía, su función soberana, su exclusividad, sus funciones propias, particulares, específicas, e indelegables de los Poderes del Estado, que constantemente en este gobierno son cuestionadas, creándose un clima adverso a su existencia y a sus altos funcionarios?
2.- Fortalecimiento o debilitamiento de las funciones de la Contraloría General de la República, que es un tema que se ha traído constantemente a la discusión en este Gobierno. ¿Cómo asegurar a la Contraloría General de la República como el órgano asesor que es de la Asamblea Legislativa? ¿Se debe separar a la Contraloría General de la República de esa condición y convertirla en un ente totalmente independiente de los Poderes públicos, fortaleciéndole su capacidad y función contralora?
3.-En materia judicial, ¿debemos avanzar hacia una Corte Constitucional, dándole esa autonomía y manteniéndoles sus funciones exclusivas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se debe proceder de igual manera con el Ministerio Público?
4.- ¿Cómo fortalecer el régimen electoral del país? ¿Se deben mantener las elecciones las elecciones nacionales separadas de las municipales? ¿La elección nacional, se debe separar de manera que la elección presidencial, se realice el primer domingo de febrero, como está establecido, y la de diputados se realice el primer domingo de abril, como ya existe esa fecha para una segunda convocatoria nacional, de manera que permita compactar mejor la elección de diputados? En este caso se haría la segunda ronda presidencial y la de diputados conjuntamente. ¿Se debe discutir constitucionalmente la validez del voto de los que votan en blanco o se abstienen en la urna electoral? Esto es garantizar el derecho a no votar, como una forma de protesta ciudadana, de manera que su validez pese para el porcentaje de votos que se requieren para elegir representantes populares, lo cual obligaría a los partidos políticos a fortalecer su convocatoria a sus votantes.
5.- ¿En materia de período de gobierno, se debe prolongar a seis años, con un proceso electoral obligado de consulta popular, a mitad del período en posibilidad de revocatoria de mandato? En la Constitución de 1844 se llegó a establecer un derecho de alterar, cambiar o abolir el gobierno si no llena el objetivo de su institución, siguiendo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1789 y 1793 respectivamente.
¿Se debe avanzar a la reelección consecutiva del presidente, por uno o dos períodos, y la de los Diputados de manera abierta como existía antes de 1949? ¿Se debe establecer la figura del diputado suplente de manera real, válida y eficaz, de modo que pueda sustituir al titular ausente de su partido en la sesión que corresponda, si el diputados propietario no se presenta en los primeros 5 o 10 minutos de iniciada la sesión parlamentaria?
6.- ¿Cómo hacer que la figura del Referéndum y el Plebiscito a nivel nacional se fortalezca, de manera que pueda ser efectiva y más democrática esa convocatoria?
7.- ¿Se debe avanzar hacia un Estado laico? ¿Se debe separar la religión y la educación religiosa de la escuela, los colegios y de la enseñanza en general? Esto se hizo entre 1882 y 1940 y la sociedad costarricense no se hizo menos católica, ni menos religiosa, ni menos creyente, porque la educación religiosa se trasladó con más fuerza donde deber realizarse, en el hogar, en la familia y en las Iglesias.
8.- En el área del Derecho de Familia se debe fortalecer constitucionalmente lo que ya se ha avanzado por las leyes especiales relacionado, entre otros aspectos, a matrimonios del mismo sexo, uniones libres, niños, paternidad y maternidad, alimentos, protección de adultos y personas mayores, y otras obligaciones. ¿Se debe avanzar para establecer la causa de divorcio o disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes?
9.- En materia de nacionalidad se debe discutir si el naturalizado puede perder la ciudadanía costarricense por participar en organizaciones y actividades relacionadas con el narcotráfico en general, de manera que la nacionalidad costarricense no sea un escudo de protección para delincuentes internacionales.
10.- ¿Se debe avanzar para establecer la obligatoriedad constitucional de aprobar o ratificar todos los Convenios y Tratados Internacionales que tengan que ver con defensa de los Derechos Humanos, de los Derechos Socioeconómicos y Laborales, con la Paz, contra el militarismo en general y específicamente contra la producción, el comercio de armas, y por el desarme mundial?
11.- Discutir, ampliamente, en términos constitucionales sobre las jornadas laborales existentes. Fortalecer la jornada máxima de ocho horas diarias. Alrededor de este tema, discutir la posibilidad de rebajar la jornada semanal a un máximo de 40 horas, y de ser posible establecerla como ya se hace en países europeos en 36 horas semanales sin debilitar el salario. Esta jornada está amenazada para llevarla al extremo de jornadas diarias de 12 horas en términos reales, por seis o siete días a la semana. Esa es la verdad del proyecto de ley que está en trámite legislativo.
12.- La materia del Derecho Colectivo de Trabajo debe fortalecerse en materia constitucional.
13.- ¿Se debe llevar el sistema de Defensorías existentes a un rango constitucional, fortaleciéndoles sus funciones y exclusividades?
14.- Es necesario establecer como norma constitucional, lo que se había dispuesto por el gobierno en 1869, que la educación pública es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, y que los gobiernos y el Estado tienen que asegurar los fondos suficientes para su mantenimiento.
15.- En materia legislativa se debe discutir constitucionalmente sobre el quorum de funcionamiento de las sesiones legislativas, de manera que solo sea necesario para abrir las sesiones y para realizar las votaciones. En caso extremo, la posibilidad de que el quorum sea necesario únicamente para abrir el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y para las votaciones.
16.- En materia de expropiaciones, para obras públicas, se debe avanzar constitucionalmente para asegurar y agilizar su trámite pagando el valor registral y de pago de impuestos de las propiedades, de manera que cualquier otra diferencia se dirima en Tribunales, para que no se entorpezca el desarrollo y construcción de obras las públicas.
17.- Hay que establecer una norma constitucional que diga que los delitos contra el Estado son imprescriptibles.
18.- Hay que establecer el derecho de los funcionarios públicos de participar activamente en el debate nacional de los temas políticos y de gobierno, sin que ello implique comprometer fondos públicos en esa participación.
19.- En materia de división administrativa del territorio hay que discutir ante una Nueva Constitución una mejor división territorial, que también tenga efectos para la mejor escogencia de los representantes populares
Dejo planteadas estas inquietudes.
Si los grandes problemas del país, de las personas y trabajadores en general, pobreza, desempleo, vivienda, calidad de vida, transporte público, capacidad de consumo vital, salarios, pensiones e ingresos, el asegurar el apoyo estatal para los productores nacionales, especialmente del sector agropecuario, la educación, la deserción escolar, colegial y universitaria, el analfabetismo y el analfabetismo por desuso creciente, entre otros, no se atienden con políticas y ayudas estatales vigorosas, en alianza con los sectores privados, los problemas sociales y su agudización no van a desaparecer, se van a profundizar, la polarización social se va a ir acentuado y no se detendrá con mayor represión policial.
La lucha de clases, y de sus sectores sociales, adquirirá perfiles cada vez más violentos, probablemente asociados a las organizaciones narco traficantes de todo tipo.
El conjunto de Constituciones Políticas que hemos tenido ha tenido que ver también con el desarrollo del Derecho costarricense, con sus propios códigos normativos, y la promulgación de Leyes que se han realizado desde la constitución del Primer Poder Legislativo en el país, en 1825, enriquecido este proceso con la promulgación del Código General de Carrillo, del Código de Comercio de 1852, y los Códigos que resultaron de la Comisión Codificadora de 1882-1888, así como las importantes reformas legislativas que se impulsaron en el legislación nacional en la primera mitad del siglo XX, como las Reformas de 1943, el Código de Trabajo de 1943, el Código Electoral de 1946, y las reformas legales e institucionales que se han impulsado al calos de la Segunda República, a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Hoy se discute en el país si los alcances de la Segunda República siguen válidos, si esa Segunda República ya feneció en 1978, en 1982 en 1990 o, en estos años del siglo XXI. Se habla de una Tercera República, desde inicios de la década de 1990. En las elecciones de 1998 el candidato del partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales, habló de eso en su campaña electoral.
En los últimos años se ha vuelto a revivir, aunque débilmente, sin hacer un balance histórico de la Segunda República, y de la necesidad de la Tercera República. A veces, incluso, hablan de una Cuarta República, sin haber cerrado el capítulo de la Segunda República.
El Presidente actual ha hablado violentamente contra todo el significado de la Segunda República cuando afirmó, y sigue afirmando, que todos los presidentes y gobernantes de este período histórico han sido tiranos y dictadores que solo han gobernado para ciertos grupos económicos, financieros y políticos y que siempre han gobernado contra el pueblo, haciéndose ver él como el más típico representante de los sectores populares llamando constantemente a que el pueblo asuma su poder real, orientado todo a sustituir a los actuales partidos políticos, en las próximas elecciones, con mayoría ojalá no menor de 38 diputados, para poder impulsar los cambios políticos institucionales que el país necesita para una mejor gobernabilidad.
En esa misma dimensión, el presidente ha pintado a los partidos políticos que han gobernado y a los que han electo diputados como responsables de los males que él acusa constantemente a los funcionarios públicos, tanto en el aspecto administrativo institucional como de la corrupción nacional.
Si no se atiende con rigurosidad, con seriedad y voluntad política la necesidad de discutir una Nueva Constitución que replanteé el quehacer político nacional y normativo, esa nueva Constitución va a resultar de procesos violentos o de una convocatoria que, con mayoría parlamentaria, pueda realizar un gobernante autoritario, despótico, de características dictatoriales que ascienda al Poder Ejecutivo por la vía electoral, como sucedió en El Salvador.
Estamos a las puertas de un proceso electoral que pareciera no va a resultar con un o una gobernante de esas condiciones. Pero, mientras no hay elecciones no hay resultados. Esta es la única encuesta válida sobre candidatos y el gobernante de turno que asumirá el país a partir del 2026.
No le tengo miedo a una Nueva Constitución, por la vía de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
De ella tiene que resultar la sociedad costarricense que necesitamos, de sólida convivencia democrática.
De ella tiene que resultar un fortalecido Estado Social y Democrático de Derecho, un reflejo de la Costa Rica multicultural que vivimos, que responda a los problemas, necesidades, principios y valores del momento que vivimos y de la sociedad que enfrentamos para el resto del siglo XXI.
El momento electoral que vivimos hasta su culminación presagia tiempos de paz, que es cuando debemos abordar la discusión de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para una Nueva Constitución Política y un nuevo desarrollo estructural costarricense.
El año próximo es el tiempo para entrarle a esta discusión, pasadas las elecciones, que permita preparar el ambiente para esa convocatoria, del Referéndum que puede dirigir el camino de su establecimiento.
Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.