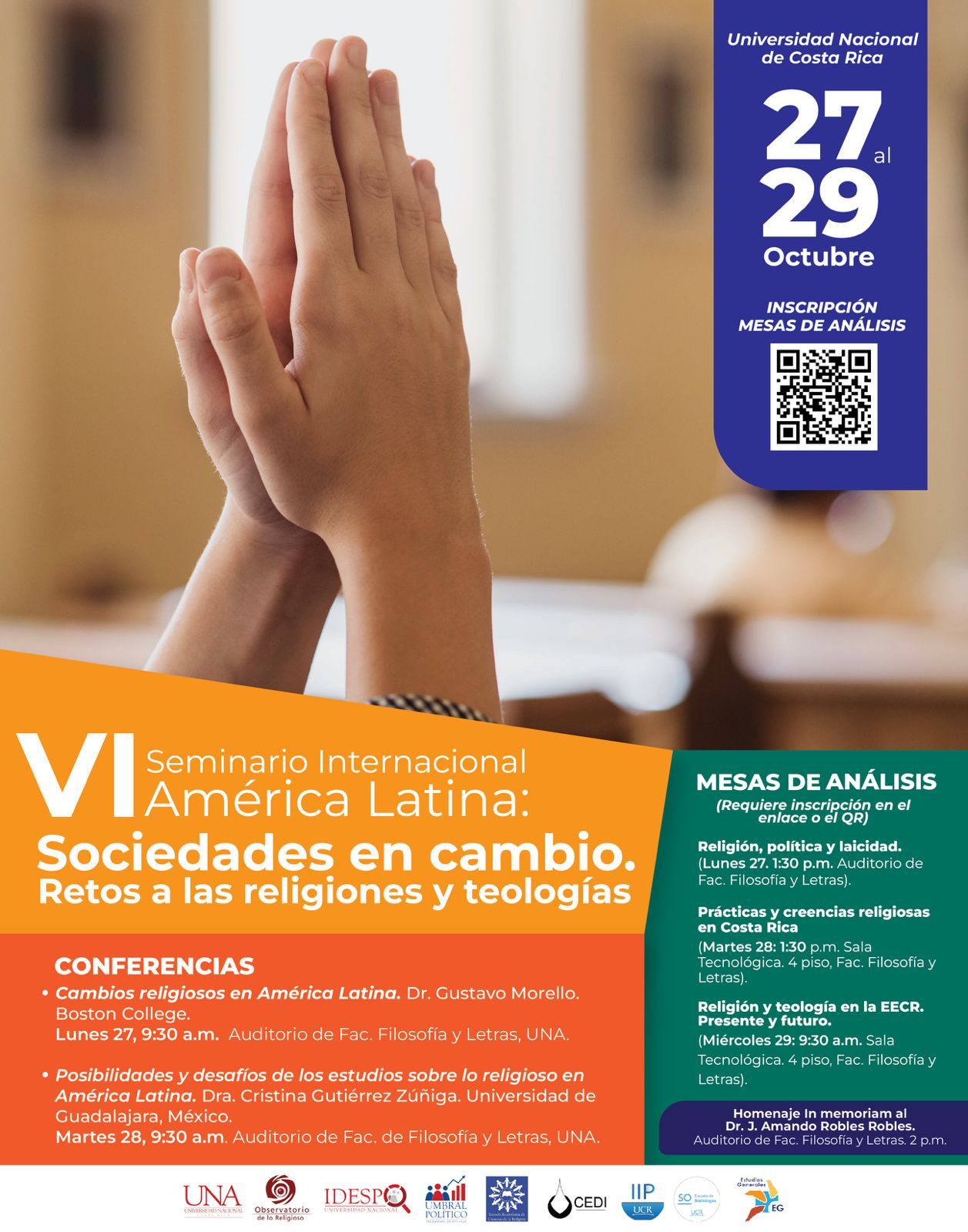Gaza / Israel: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictamina contundente opinión consultiva
Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica (UCR)
Contacto : nboeglin@gmail.com
El pasado 22 de octubre del 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó su opinión consultiva relacionada a las obligaciones de Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas, de cara a sus acciones militares insensatas en Gaza, incluyendo la suspensión unilateral de la ayuda humanitaria (véase comunicado oficial de prensa de la CIJ en francés y en inglés).
Un Estado Miembro de Naciones Unidas que desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023
– ¿bombardea deliberadamente instalaciones y funcionarios de Naciones Unidas y destruye intencionalmente infraestructura hospitalaria, educativa y energética cuya construcción se logró gracias a la laboriosa coordinación de varias agencias de Naciones Unidas? Y que además;
– ¿dificulta significativamente la llegada de víveres urgentes gestionada por parte de Naciones Unidas para asistir a una población civil asediada día y noche desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 y desprovista de agua y alimentos para subsistir y de medicamentos? Y que;
– ¿asesina deliberadamente a periodistas, corresponsales, equipos de camarógrafos, para que el mundo no tenga mayor información sobre el alcance de la destrucción a la que se presta su ejército en Gaza? Y que
– ¿usa el hambre y la falta de agua como armas de guerra, sin importarle lo que establece el derecho internacional humanitario desde 1949? Y que, finalmente;
– ¿adopta una legislación para declarar totalmente ilegales todas las operaciones de la única agencia de Naciones Unidas especializada en la atención a los refugiados palestinos (UNRWA) desde 1947, con base en acusaciones fantasiosas, sin mayor respaldo probatorio?
El solicitar a la misma justicia internacional de La Haya dar su parecer con respecto a estas y varias otras preguntas fue el objeto de esta solicitud de opinión consultiva.
Una decisión de la justicia internacional saludada y celebrada como tal
Es de notar desde ya que esta decisión de la CIJ del 22 de octubre del 2025 fue saludada por la UNRWA de Naciones Unidas (véase comunicado oficial) así como por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona (véase comunicado oficial).
De igual manera por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, que inmediatamente exigieron que Israel acate lo dispuesto por la CIJ en cuanto a la imperiosas necesidad de restablecer el flujo de ayuda humanitaria que espera urgentemente la población civil palestina de Gaza: véase por ejemplo lo manifestado por Human Rights Watch (véase comunicado) y Amnistía Internacional (véase comunicado).
También fue saludada esta decisión de la CIJ, claro está por las máximas autoridades de Palestina, en la medida en que ninguno de los supuestos «argumentos» presentados por Israel ante los jueces de la CIJ, encontró eco alguno en alguno de los integrantes de la CIJ.
A su vez, externaron su profunda satisfacción Estados tan diversos como por ejemplo Brasil (véase comunicado oficial), Chile (véase comunicado), Emiratos Árabes Unidos (véase comunicado), Francia (véase comunicado), España (véase comunicado), Malasia (véase comunicado), Noruega (véase comunicado), Turquía (véase comunicado), y Sudáfrica (véase comunicado), entre muchos otros. De esta pequeña lista (que no pretende ser exhaustiva), se puede señalar la expresión usada por Francia de «prend acte» (toma nota) que se distingue bastante de todas las demás expresiones usadas («welcomes» o «celebrates«) en los comunicados oficiales citados.
Independientemente del matiz semántico usado por unos pocos al momento de referirse a esta importante decisión de la CIJ, si el Estado al que pertenece nuestro/a estimable lector/a se ha mantenido mudo (con un aparato diplomático incapaz de emitir criterio alguno en su portal oficial desde el 22 de octubre pasado), resulta bastante válida la pregunta de conocer las razones que pueden esconderse detrás de semejante omisión. Más aún si, 48 horas después, para el 24 de octubre, día de aniversario de Naciones Unidas, en su portal sí se manifestó en defensa de Naciones Unidas, del multilateralismo y de las reglas que rigen el ordenamiento jurídico internacional.
Foto extraida de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «One target at a time: the logic that helped Israeli liberals commit genocide», Magazine+972, edición del 20 de octubre del 2025. Texto disponible aquí (lectura completa recomendada)
El procedimiento consultivo en breve
Cabe recordar que esta solicitud de opinión consultiva fue tramitada mediante el voto de una resolución adoptada el 19 de diciembre del 2024 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que se registró una abrumadora mayoría de 137 votos a favor y 12 en contra (entre los cuales, en el caso de América Latina, figuran Argentina y Paraguay). Panamá y Uruguay optaron por su lado por abstenerse con 20 Estados más.
Desde ya, para quienes nos lean en América Latina, cabe indicar que el proyecto de resolución A/79/L.28/Rev.1 contó, en el caso de América Latina, con el co-auspicio de Bolivia, Brasil Chile y Colombia (así como de Belice en el hemisferio), al tiempo que los únicos integrantes de la Unión Europea (UE) en co-auspiciar este proyecto de resolución fueron Eslovenia y España.
Desde el punto de vista procesal, resulta de interés precisar que en el mes de septiembre del 2025, la Secretaría General de Naciones Unidas envió a los jueces una respuesta adicional a una solicitud (véase documento), al tiempo que Israel remitió como respuesta una lacónica página y media (véase documento) que contrasta con el documento de 60 páginas remitido de igual manera por Palestina durante ese mismo mes de septiembre del 2025 (véase documento).
Al haber sido Noruega el Estado que inició las primeras gestiones en octubre del 2024, resulta de interés conocer la posición jurídica que dio a conocer a los jueces de la CIJ en el mes de febrero del 2025: véase documento en francés y en inglés cuya lectura integral es recomendada. De igual modo, se sugiere la lectura del extenso escrito enviado por el Secretario General de Naciones Unidas (véase documento en francés y en inglés) en el mismo mes de febrero.
Es de precisar que, en el marco de este procedimiento consultivo iniciado en diciembre del 2024, la primera opinión remitida por un Estado al juez internacional de La Haya, de 41 Estados, fue la de Chile (véase texto en francés y en inglés) en el mes de febrero del 2025: se recomienda su lectura integral. En particular para quienes nos puedan tal vez leer desde otras latitudes en América Latina desde las que no se remitió ninguna opinión jurídica a la CIJ, planteándose una pregunta bastante válida: ¿por qué sus autoridades diplomáticas desaprovecharon la ocasión para reiterar la importancia de respetar la Carta de Naciones Unidas y las reglas internacionales auspiciadas desde 1945 por Naciones Unidas como tal en materia de asistencia humanitaria? Fue acaso para… ¿no afectar el humor del (de la) representante de Israel acreditado/a en su capital y el de los diversos círculos de influencia que gravitan alrededor de su embajada? O es que existe… ¿alguna otra razón?
Es de notar que la opinión jurídica enviada por Estados Unidos (véase documento en francés y en inglés) a la CIJ en marzo del 2025 endosa los mismos argumentos que los de Israel: una nueva evidencia de la simbiosis total existente entre Estados Unidos e Israel en Naciones Unidas que ya habíamos tenido la oportunidad de señalar (Nota 1), y que debería plantear algunas preguntas muy válidas, algo incómodas, a partir del razonamiento siguiente: una super potencia como Estados Unidos instrumentalizada por Israel y dispuesta a endosar la defensa de los intereses de Israel ¿ es una super potencia?
La opinión consultiva en breve
El texto de la opinión consultiva de la CIJ leída este 22 de octubre, está disponible en francés y en inglés. Si bien la lectura del texto puede resulta a veces laboriosa, se recomienda, en la medida en que varios titulares de la prensa internacional y «analistas» buscan desde su publicación limitar el alcance de lo dispuesto por la CIJ a partir de sus propias interpretaciones. En ese sentido, invitamos a nuestros estimables lectores a revisar en la prensa cuántos medios de prensa internacionales remiten a sus lectores al enlace de la decisión de la CIJ como tal. Se sorprenderán posiblemente de que casi ninguno procedió a permitir este acceso a un documento oficial puesto en línea y a disposición del público.
Más allá de la forma tan peculiar que algunos tienen de «informar» sobre Israel y Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, lo cierto es que esta opinión consultiva de la CIJ constituye un nuevo y notable fracaso de la diplomacia de Israel: en efecto, Israel fue incapaz de convencer a los integrantes de la CIJ de la supuesta «legalidad» de sus acciones en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 y de la solidez de las justificaciones aportadas por Israel a partir, supuestamente, de «pruebas irrefutables«. En efecto, al cabo de largos desarrollos, ponderando los argumentos legales de unos y de otros (en particular los presentados por Israel, y los dos únicos aliados con los que pudo contar, Estados Unidos y Hungría), el párrafo dispositivo 223 (que se encuentra en la página 65) fue adoptado de manera unánime, condenando a Israel por violar una serie de obligaciones internacionales en su calidad de Potencia Ocupante (con una única magistrada sintiéndose obligada en algunas pocas partes de separarse del criterio de sus homólogos).
En una nota anterior habíamos tenido la oportunidad de explicar el alcance de la pregunta hecha a la CIJ, de describir el procedimiento seguido desde diciembre del 2024 cuando fue solicitada esta opinión consultiva, y de prever la más que probable condena a Israel por parte del juez internacional de La Haya: véase nuestra nota titulada «Gaza / Israel: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminará su opinión consultiva el próximo 22 de octubre«, editada el 16 de octubre del 2025.
Con relación a la agencia humanitaria de Naciones Unidas y la suspensión por parte de Israel de sus actividades en Gaza, so pretexto que es una entidad totalmente infiltrada por el Hamás, se lee que para la CIJ:
«124. La Cour conclut que, dans ces conditions, l’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire de l’UNRWA, est un fournisseur indispensable de secours humanitaires dans la bande de Gaza. Ainsi que l’a relevé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, « il est irréaliste d’imaginer à l’heure actuelle qu’une autre entité puisse venir [le] remplacer … et fournir comme il convient l’assistance et les services requis » (voir lettres identiques en date du 8 janvier 2025 adressées au Président de l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité, doc. A/79/716-S/2025/18, 9 janvier 2025, p. 3). Aussi la Cour considère-t-elle, au regard de l’article 59 de la quatrième convention de Genève, et dans les circonstances de l’espèce, qu’Israël a l’obligation d’accepter et de faciliter les actions de secours assurées par l’Organisation des Nations Unies et ses entités, dont l’UNRWA.
- 124. The Court concludes that, under these circumstances, the United Nations, acting through UNRWA, has been an indispensable provider of humanitarian relief in the Gaza Strip. As the United Nations Secretary-General has observed, “there is currently no realistic alternative to UNRWA that could adequately provide the services and assistance required by Palestine refugees” (see identical letters dated 8 January 2025 from the Secretary-General addressed to the President of the General Assembly and the President of the Security Council, UN doc. A/79/716-S/2025/18, 9 January 2025, p. 3). Thus, having regard to Article 59 of the Fourth Geneva Convention, and in the circumstances, the Court considers that Israel is under an obligation to agree to and facilitate relief schemes provided by the United Nations and its entities, including UNRWA«.
Con relación al uso de la hambruna como arma de guerra, denunciado desde varios meses de manera insistente por diversas organizaciones humanitarias de Naciones Unidas, la CIJ señala (párrafo 145) de manera categórica que:
«145. Comme la Cour l’a relevé (voir les paragraphes 70-72 ci-dessus), Israël a bloqué l’entrée de l’aide dans la bande de Gaza, empêchant les secours humanitaires de parvenir dans la région du 2 mars au 18 mai 2025. De l’avis de la Cour, le consentement d’Israël aux activités menées depuis le 27 mai 2025 par la Gaza Humanitarian Foundation et à l’apport d’une autre aide humanitaire limitée n’a pas amélioré la situation de manière significative (voir les paragraphes 73-74 ci-dessus). La Cour se réfère en outre aux paragraphes 102-109 ci-dessus, dans lesquels elle a conclu à l’insuffisance de l’approvisionnement de la population locale de la bande de Gaza. Dans ces conditions, elle rappelle l’obligation qui incombe à Israël de ne pas utiliser contre la population civile la famine comme méthode de guerre.
- As the Court has noted (see paragraphs 70-72 above), Israel blocked aid into the Gaza Strip, preventing the entry of humanitarian aid into the region from 2 March until 18 May 2025. In the view of the Court, Israel’s consent to the operations of the Gaza Humanitarian Foundation since 27 May 2025 and to other limited humanitarian aid has not significantly alleviated the situation (see paragraphs 73-74 above). The Court further refers to its finding at paragraphs 102-109 above that the local population in the Gaza Strip has been inadequately supplied. In these circumstances, the Court recalls Israel’s obligation not to use starvation of the civilian population as a method of warfare».
La lectura completa e integral del texto de esta opinión consultiva se recomienda, en aras de entender mejor el razonamiento del juez internacional de La Haya para llegar a las conclusiones a las que llega en su párrafo dispositivo 223, y para ponderar la solidez de los argumentos esgrimidos por Israel ante la CIJ. El hecho que únicamente una magistrada de la CIJ se haya sentido obligada a separarse del criterio de los demás integrantes de la CIJ, refuerza el carácter contundente de esta decisión.
Un tercer procedimiento consultivo sobre lo que ocurre en el territorio palestino
La opinión consultiva del 22 de octubre del 2025 constituye en realidad el tercer procedimiento consultivo que se lleva a cabo ante la CIJ sobre las acciones ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado, luego de:
- a) la opinión consultiva solicitada en diciembre del 2003 y emitida en el mes de julio del 2004 sobre la construcción de un muro por parte de Israel en territorio palestino ocupado (véase texto) y;
- b) la opinión consultiva solicitada en diciembre del 2024 a la CIJ y dada a conocer en julio del 2024 sobre el carácter ilegal de la colonización y de la ocupación israelíes (véase texto en francés y en inglés).
En ambos casos, estas solicitudes al juez internacional responden a la incapacidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tanto en el 2003 como en el 2022, de obligar a Israel a respetar el ordenamiento jurídico internacional. Se hubiese esperado del Consejo de Seguridad tomar nota de ambas opiniones consultivas del juez internacional de La Haya y encaminar las acciones correctivas sugeridas en ambas, y muchos observadores se han quedado… esperando.
En el caso de la opinión consultiva del 2024, nuestros estimables lectores en Costa Rica se acordarán que Costa Rica votó en contra de esta solicitud en diciembre del 2022 cuando se adoptó en el seno de Naciones Unidas, siendo el único en América Latina con Guatemala, tal y como se puede observar en el registro de voto.
Teniendo la oportunidad de hacerlo antes las demás delegaciones en Nueva York, la delegación de Costa Rica no consideró oportuno explicar su voto, ni en diciembre del 2022, como tampoco en septiembre del 2024 al votarse una resolución saludando el alcance de la opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio del 2024 (Nota 2).
La opinión consultiva de la CIJ en apoyo a otras acciones legales ante otras jurisdicciones
Cabe indicar que esta decisión de la CIJ fue precedida por una decisión de los jueces de otra jurisdicción también situada en La Haya: la Corte Penal Internacional (CPI): se trata de un rechazo a un enésimo intento de Israel de apelar la decisión que mantiene vigente las órdenes de arresto contra dos de sus dirigentes, emitidas desde el mes de noviembre del 2024, y que tuvimos la ocasión de analizar en su momento.
Al respecto, los especialistas y los expertos legales podrán comprobar la gran creatividad y persistencia de los asesores legales de Israel, cuyos argumentos fueron rechazados el pasado 17 de octubre del 2025 por tres jueces de la Sala de lo Preliminar de la CPI de manera unánime y sin contemplación alguna (véase decisión). En lo personal, siempre nos resulta de interés observar a un Estado que no es Estado Parte a un tratado internacional (en este caso, el Estatuto de Roma), esmerarse en interpretaciones fantasiosas sobre los alcances de las disposiciones del mismo y sobre los alcances de la jurisprudencia del órgano creado (en este caso, la CPI): al parecer, la originalidad creativa no tiene límites.
También merece mención un nuevo y contundente informe de Francesca Albanese, Relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, cuya lectura completa se recomienda: se trata de su quinto informe A/80/492 con fecha del 20 de octubre del 2025, titulado: «Gaza genocide: a collective crime«. En sus conlcusiones se lee:
«68. Third States’ acts, omissions and discourse in support of a genocidal apartheid State are such that they could and should be held liable for aiding, assisting or jointly participating in internationally wrongful acts, within a context of systematic violations of peremptory and erga omnes norms. At this critical juncture, it is imperative that Third States immediately suspend and review all military, diplomatic and economic relations with Israel, as any such engagement could represent means to aid/assist/directly participate in unlawful acts, including war crimes, crimes against humanity and genocide.
- Many Third States have operated with the very impunity they have granted Israel. Their disregard for international law undermines the foundations of the multilateral order painstakingly built over eight decades by States and people within the United Nations. This will stand in history as an offence not only to justice, but to the very idea of our common humanity. While justice must involve criminal trials – whether in international or domestic courts – accountability extends beyond prosecutions to include reparations: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition, by Israel and by Third States that have supported its crimes. The power structures that enabled these heinous crimes must be dismantled, and the international justice system shows the way to do it.»
Los informes de esta valiente jurista italiana, la cual ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos en su contra en julio del 2025 que analizamos (Nota 3) así como las decisiones de la CIJ sobre Gaza están interesando a jueces a nivel nacional: es así como un empresario español del acero recientemente fue acusado de complicidad por genocidio por la Audiencia Pública en España (véase nota de prensa del 24 de octubre de ElPais/España). Por su parte la fundación Hind Rajab (véase sitio) sigue identificando y rastreando a responsables militares israelíes responsables de exacciones que califican como crímenes de guerra en Gaza, con una nueva demanda penal en los tribunales penales alemanes (véase enlace) y otra en los Países Bajos (véase enlace): a modo de ejemplo están perfectamente identificados los responsables del asesinato de 7 periodistas de la cadena catarí AlJazeera ocurrido el 10 de agosto pasado (véase enlace) y se espera que la justicia nacional de su próximo destino turístico en el exterior se active para ordenar su captura.
A modo de conclusión
Como se puede observar, lentamente la justicia internacional y la justicia nacional poco a poco empiezan a hacerle ver a las máximas autoridades de Israel y a sus militares, así como al resto de la comunidad internacional, que muchos en Israel deberán responder por sus insensatas acciones militares en Gaza. Y que el Estado de Israel como tal también deberá hacerlo ante el drama indecible que se vive en Gaza desde la msima tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Mientras el mundo saludó la decisión de la CIJ de este 22 de octubre, con excepción de Estados Unidos (véase tweet del Departamento de Estado) e Israel, el último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza viene a recordarnos, como lo hace semanalmente desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, el drama indescriptible que se sigue viviendo en Gaza (véase informe al 23 de octubre).
Nos permitimos reproducir la foto inicial de este informe Número 334 sobre Gaza, llena de sonrisas, de ilusiones y de esperanzas de un mañana mejor, que debería de interpelar a toda la comunidad internacional y a nuestros estimables lectores al observarla con detenimiento.
En este informe, con datos al 23 de octubre del 2025, elaborado por Naciones Unidas, se lee que:
«According to MoH in Gaza, between 15 and 22 October, 151 Palestinians were killed, and 204 were injured, and 77 bodies were recovered from under the rubble. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by MoH, to 68,234 fatalities and 170,373 injuries. MoH reported that since the ceasefire came into effect, 88 Palestinians were killed, 315 were injured and 436 bodies were retrieved from under the rubble. On 20 October, the Palestinian Civil Defense (PCD) spokesperson reported that although an estimated 10,000 bodies remain buried under destroyed buildings, their teams continue to face critical shortages of heavy and specialized equipment, along with grave risks from unexploded ordnance, that hinder retrieval efforts. The handling of decomposed bodies also exposes rescuers to serious infection and health risks, PCD spokesperson added«.
Desde la perspectiva de Israel y de sus círculos de influencia, en particular los que gravitan alrededor de sus embajadas en el mundo, con relevos en salas de redacción y medios de prensa, esta nueva decisión de la CIJ dada a conocer este 22 de octubre viene a poner en evidencia la distancia cada vez mayor entre la narrativa oficial israelí (que sostiene que Israel actúa en absoluto respeto a la normativa internacional aplicable en Gaza), y … lo que encuentran los jueces internacionales de La Haya al examinarla en detalle.
Precisamente, este 22 de octubre, en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la UCR, a partir de las 17:00 horas, tuvimos la oportunidad de analizar estos y muchos otros aspectos del cerco informativo que intenta mantener Israel (ayudado en ello por un sinnúmero de agencias noticiosas internacionales y salas de redacción en todo el mundo, Costa Rica incluida) que no impide en lo más mínimo que se vaya cerrando sobre Israel otro cerco: el cerco de la justicia internacional de La Haya. Nuestra conferencia se titula precisamente: «Gaza /Israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional que se va cerrando paulatinamente sobre Israel» (véase anuncio).
Esta actividad fue inicialmente prevista el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la UCR (auditorio Alberto Brenes Córdoba), y debió ser postergada en razón de los estragos que causaron las aguas al edificio de la Facultad de Derecho de la UCR días antes.
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: desde una Costa Rica inaudible, apuntes sobre el reciente veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad«, 18 de septiembre del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 2: Para nuestros estimables lectores en Costa Rica, resulta oportuno traer a la memoria que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas acogió la opinión consultiva dada a conocer el 19 de julio del 2024 en la votación de una resolución (véase texto) realizada el 18 de septiembre del 2024 y declaró ilegal dicha colonización (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), Costa Rica optó por abstenerse sin dar explicaciones de su voto a las demás delegaciones presentes en Nueva York: ninguna explicación dada, como sí la brindó por ejemplo Guatemala en Centroamérica, o bien Canadá. O bien en Europa, la delegación de Alemania así como la del Reino Unido y de Países Bajos. Dicho en otras palabras «¿Usted se abstiene? Bueno, pero … explíquese» es lo que se espera de un delegado en Naciones Unidas: en efecto, como bien es sabido, todo representante de un Estado a la hora de votar a favor de un texto, o bien en contra (o bien abstenerse), tiene la posibilidad de explicar a las demás delegaciones lo que motivó la posición de su Estado (lo que se denomina en la jerga diplomática «explicación de voto«). El voto en contra explicado por el delegado de República Checa en aquella ocasión evidencia cómo un Estado plantea como suyos argumentos que en realidad… reaparecen en las explicaciones de voto de otros Estados, siendo Estados Unidos uno en haberlos usado.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«, 3 de julio del 2025. Texto integral disponible aquí.