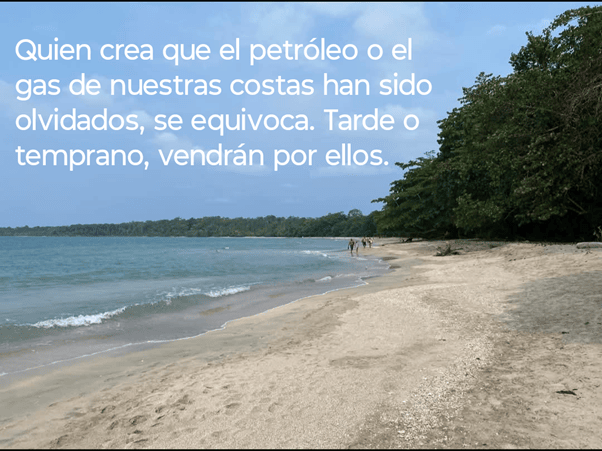Provincia de limón: en el nuevo orden mundial
Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 17/12/2025.
Territorio caribeño, pueblos tribales afrocostarricenses, y la disputa por los recursos naturales
Durante décadas, la provincia de Limón fue tratada como periferia dentro del Estado costarricense. Hoy, paradójicamente, se ha convertido en territorio estratégico dentro del nuevo orden mundial. Limón concentra las únicas costas del país en el Caribe que conectan directamente con el Océano Atlántico, además de puertos, biodiversidad, agua dulce y pueblos tribales afrocostarricenses con continuidad histórica.
En un mundo en disputa por recursos y control territorial, esto ya no es un asunto local: ES GEOPOLÍTICA.
Antes de 1948, Costa Rica vivió una crisis que redefinió el Estado sin Limón.
El Caribe no decidió el rumbo del país, pero pagó sus consecuencias.
Hoy el patrón se repite, aunque con métodos distintos.
Ya no hay fusiles, sino planes reguladores impuestos, decretos técnicos y figuras ambientales aplicadas sin consulta, que siguen tratando a Limón como territorio a administrar, no como sujeto político.
La competencia entre Estados Unidos, China y Rusia ha devuelto a América Latina al centro del tablero global.
En ese escenario, Limón es una pieza clave por su posición geográfica, sus puertos y sus recursos naturales.
Y cuando las potencias compiten, los territorios pequeños pero ricos pagan el precio.
En nombre del “ambientalismo” y del “desarrollo sostenible” se ha consolidado un modelo peligroso: Protección sin pueblo, conservación sin consulta y desarrollo sin justicia histórica.
Parques Nacionales, humedales y figuras de Patrimonio Natural del Estado se usan para congelar territorios y debilitar comunidades ancestrales.
ESTO NO ES CASUALIDAD: Un territorio sin población organizada es más fácil de controlar desde afuera.
Los pueblos tribales afrocostarricenses de Limón no son ocupantes informales. Son pueblos con historia, cultura y derechos colectivos. Negar la Consulta Previa, Libre e Informada no es un error administrativo; es una forma de control territorial.
Por eso resultó tan incómodo el Voto de la Sala Constitucional N° 2025-029985 (19/09/2025), que reafirma la consulta como derecho constitucional y vinculante.
Cuando ya no se puede negar el derecho, se aplica la vieja táctica: dividir comunidades, enfrentar liderazgos y bloquear la organización colectiva.
Sin órganos de consulta operativos, el Estado decide solo y luego culpa a Limón por la falta de interlocución. Es el colonialismo administrativo en versión moderna.
Limón no enfrenta una guerra armada. Enfrenta algo más silencioso y peligroso: La recolonización del territorio mediante normas, discursos ambientales y proyectos impuestos sin consentimiento.
En 1948 el país se redefinió sin Limón. Hoy se intenta hacer lo mismo otra vez.
La diferencia es clara:
Un territorio sin voz es administrable; un pueblo organizado, con memoria, derechos y Consulta Previa, es soberano.