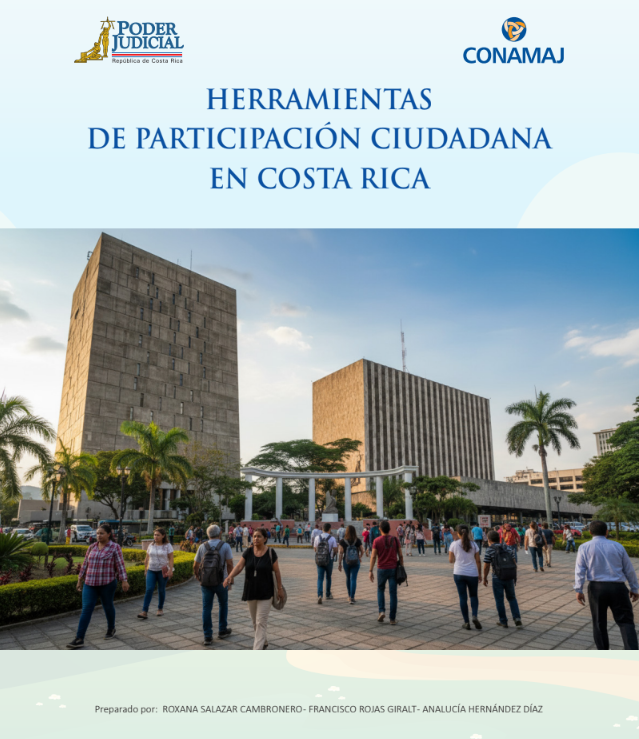Por Virginia Murillo Herrera
Presidenta ejecutiva
Defensa de Niñas y Niños Internacional – Costa Rica
El principio del interés superior de la persona menor de edad ha sido una conquista histórica. Es quizás uno de los principios más complejos en su aplicación porque puede pecarse al actuar en su nombre, desde una mirada adultista y adultocéntrica. Costa Rica ha acogido este principio al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que ha permitido avanzar hacia un enfoque de derechos, superar la vieja doctrina de la “situación irregular”.
La nueva doctrina de Protección Integral viene a reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos, con voz, criterio y capacidad de participar como actor social y político al tener el derecho de opinar sobre los asuntos que les interesen y les afecten. Ellos y ellas son reconocidos como personas con derechos, con capacidad de opinar, participar, ser parte y sentirse parte dentro de su familia, su comunidad y la sociedad en general.
Por eso preocupa profundamente que, en pleno siglo XXI, una institución rectora como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recurra a ese mismo principio para justificar una acción que, lejos de proteger, censura, expone y vulnera a la niña que dice defender.
La apertura de una investigación porque la hija de un candidato presidencial expresó públicamente su opinión sobre la situación del país y del gobierno actual no solo es desproporcionada: es un retroceso conceptual y ético. Es volver a una visión paternalista donde la niñez debe ser callada “por su propio bien”, como si opinar fuera un riesgo y no un derecho.
La libertad de expresión es un derecho de las niñas, niños y adolescentes
La Convención sobre los Derechos del Niño es clara: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente su opinión, a ser escuchados y participar en los asuntos que les afectan. La política pública, la situación del país, el clima social, político y económico, la educación, el acceso a servicios básicos, las violencias, la seguridad y el bienestar colectivo les afectan directamente.
No hay nada más legítimo que una niña que, acompañada por su familia, expresa lo que piensa sobre el país en el que vive.
¿Acaso no vemos todos los días a niñas y niños leyendo discursos escritos por personas adultas en actos cívicos?
¿No se les entrevista en el primer día de clases, en festividades, en actividades deportivas o culturales?
¿No se les invita a opinar cuando sus palabras resultan “tiernas”, “decorativas” o políticamente inocuas?
Sin embargo, cada vez es más frecuente ver cómo personas menores de edad organizadas hablan, proponen y hacen incidencia para que las personas tomadoras de decisión les escuchen y les tomen en cuenta con seriedad. ¿Por qué entonces se cuestiona su derecho a opinar solo cuando lo que dicen incomoda?
Aprender mirando no significa repetir sin conciencia
Es cierto que niñas, niños y adolescentes aprenden observando, escuchando y repitiendo. Así funciona el desarrollo humano. Pero aprender por observación no significa ausencia de criterio. No significa falta de conciencia. No significa incapacidad para comprender lo que viven.
La evidencia internacional muestra que, desde edades tempranas, niñas y niños desarrollan pensamiento crítico, capacidad de análisis y comprensión de su entorno. Pueden identificar injusticias, expresar desacuerdos, formular preguntas y construir opiniones propias.
Reducir su voz a un simple eco de las personas adultas es desconocer su autonomía progresiva y su capacidad de comprender el mundo que habitan.
Por otro lado, no menos importante, es necesario señalar que el acompañamiento familiar no es un delito. En este caso, la niña se expresó con el consentimiento y acompañamiento de su familia, como ocurre en miles de situaciones cotidianas.
No se cuestiona cuando una madre o un padre autoriza que su hija participe en un concurso, en una entrevista escolar o en un acto público. ¿Por qué habría de cuestionarse cuando la opinión de la niña se refiere a la realidad nacional?
La intervención del PANI no solo desconoce el rol protector de la familia, sino que envía un mensaje peligroso: que la niñez debe callar cuando su opinión toca temas “sensibles”. Ese mensaje contradice décadas de avances en participación de niñas, niños y adolescentes y en el ejercicio de la ciudadanía.
El adultocentrismo disfrazado de protección
La actuación del PANI revela un patrón conocido: el temor de la persona adulta ante la opinión de las personas menores de edad. Cuando una niña expresa un pensamiento crítico, informado y propio, la reacción institucional no debería ser silenciarla, sino reconocerla, apoyarla y potenciar espacios para ser escuchada y tomada en cuenta.
La protección no puede convertirse en un mecanismo para controlar la voz de niñas, niños y adolescentes, ni mucho menos para intervenir en un contexto electoral.
El argumento de que se actúa “en aras del interés superior” pierde legitimidad cuando la propia institución sobreexpone a la niña, la coloca en el centro de un debate nacional y la convierte en objeto de escrutinio público. Lo que pudo haber sido una opinión más en el espacio democrático se transformó, por decisión institucional, en un escándalo mediático que la niña no provocó.
Un país con poca educación político-partidista no puede darse el lujo de censurar
Costa Rica tiene una larga tradición democrática, pero una escasa cultura político-partidista desde edades tempranas. No existe un espacio sistemático donde niñas, niños y adolescentes aprendan sobre ideologías, diferencias programáticas, historia política o participación ciudadana.
En un país donde no se enseña a pensar políticamente, sino a evitar el tema, la censura institucional no solo es injustificada: es contraproducente.
El desafío es educativo: formar pensamiento crítico, autonomía de criterio y capacidad de discernimiento, no impedir que las niñas, niños y adolescentes opinen. La democracia se fortalece cuando se enseña a participar, no cuando se castiga la participación. Por eso, “participando se aprende a participar”, “Participando se ejerce la democracia” y “Participando se ejerce la ciudadanía”.
El riesgo de volver a la “situación irregular”
La doctrina de la situación irregular consideraba a niñas, niños y adolescentes como objeto de tutela, incapaces de opinar, decidir o participar. Costa Rica superó esa visión hace más de treinta años.
Sin embargo, acciones como esta recuerdan que el retroceso siempre es posible si no se vigila el uso —y abuso— del principio del interés superior. Este no puede ser un comodín para justificar decisiones arbitrarias ni un instrumento para limitar derechos. Su función es orientar políticas que amplíen libertades, no que las restrinjan.
La verdadera protección es garantizar la voz, no silenciarla
La pregunta que deberíamos hacernos no es si una niña, un niño o una persona adolescente puede opinar sobre el país. La pregunta es: ¿cómo se siente esa niña cuando la institución encargada de protegerla la expone públicamente, la investiga y la convierte en objeto de debate nacional?
La protección auténtica escucha, acompaña, respeta y reconoce. No censura. No castiga. No instrumentaliza.
La ciudadanía de niñas, niños y adolescentes existe, nos guste o no su opinión
En DNI Costa Rica hemos insistido en que la ciudadanía no empieza a los 18 años. Ni es solamente cuando se ejerce el voto a esa edad.
Niñas, niños y adolescentes ejercen ciudadanía todos los días: opinan, participan, cuestionan, proponen. No votan, pero viven las consecuencias de las decisiones políticas. Por eso su voz es legítima y necesaria. La democracia se fortalece cuando más personas participan, no cuando se les silencia. Y la niñez no es la excepción.
Hacia una estrategia nacional de participación infantil y adolescente
Desde DNI Costa Rica hemos insistido durante años en la necesidad de una estrategia nacional de participación de niñas, niños y adolescentes, especialmente en lo relativo a su presencia en espacios públicos. No basta con reconocer su derecho a opinar: hay que crear las condiciones para que esa participación sea segura, respetuosa, formativa y efectiva.
Hemos impulsado espacios de diálogo con amplia participación de niñas, niños y adolescentes. Recientemente realizamos una consulta que recoge cómo viven la participación y cómo desean que se promueva. Sus aportes son claros, profundos y orientadores¹.
Deseamos presentar al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia los resultados y la propuesta construida con la voz de las propias personas menores de edad. Costa Rica necesita una política pública que no tema a la opinión de las personas menores de edad, sino que la reconozca como un pilar democrático y como aliadas y aliados estratégicos, como ciudadanos y ciudadanas que son.
La voz de una niña no amenaza la democracia. Lo que la amenaza es que las instituciones encargadas de protegerla decidan callarla.
“Las niñas y los niños no son el problema, están en problemas”
Como país estamos en peligro. Cuando la democracia se debilita, cuando la libertad de expresión se restringe y cuando la garantía de los derechos humanos se retrocede y debilita, no solo peligra la institucionalidad: peligra la vida cotidiana de quienes más dependen de ella.
Es igualmente cierto afirmar que “las niñas y los niños no son el problema, están en problemas”. La situación actual de muchas niñas, niños y adolescentes en Costa Rica dista de ser la deseada. No son una minoría: representan más del 30 % de la población nacional, y una parte significativa vive en condiciones precarias, en riesgo y en vulneración de derechos.
El quehacer de la institucionalidad pública no es censurar ni castigar, sino garantizar derechos sin discriminación y crear oportunidades reales. Es invertir de manera correcta y suficiente para hacer realidad los derechos humanos y permitir que se ejerzan y gocen plenamente sin discriminación alguna.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a concentrarnos en lo esencial: el desarrollo integral de las personas menores de edad y el fortalecimiento de una institucionalidad que garantice condiciones dignas para ellas y sus familias. Esa es la verdadera protección y ese debe ser el norte ético de toda democracia que aspire a llamarse justa.
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica es una organización con 31 años de trabajo sistemático, independiente, apartidista y aconfesional, dedicada a la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.