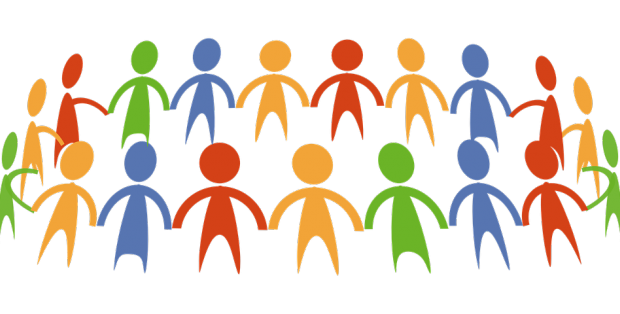Ganar seguridad mediante la convivencia
Pedro A. Soto Sánchez
Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.
Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.
Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.
Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.
Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.
La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,
Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.
A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.
También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.
Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.