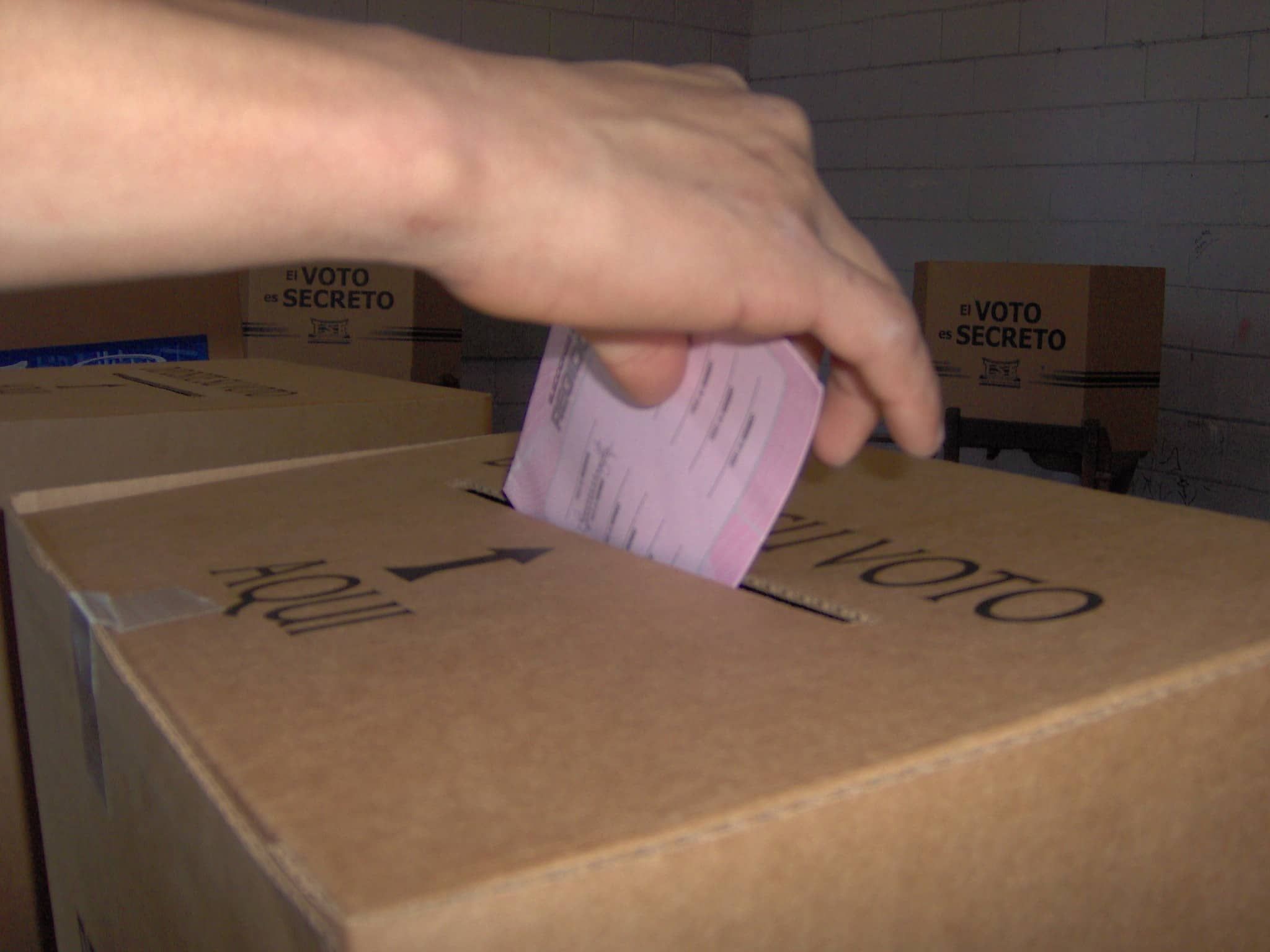Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026
Abelardo Morales Gamboa (*)
Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.
Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.
Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.
Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.
En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.
La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.
Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.
El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.
En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.
Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.
En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.
Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.
La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.
La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.
El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.
Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.
La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.
Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.
En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.
(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.
El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.