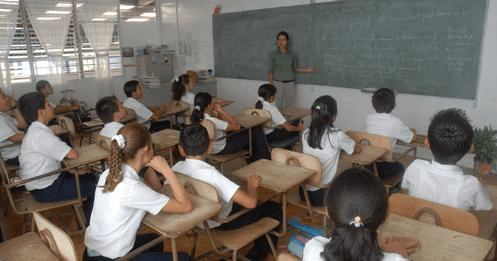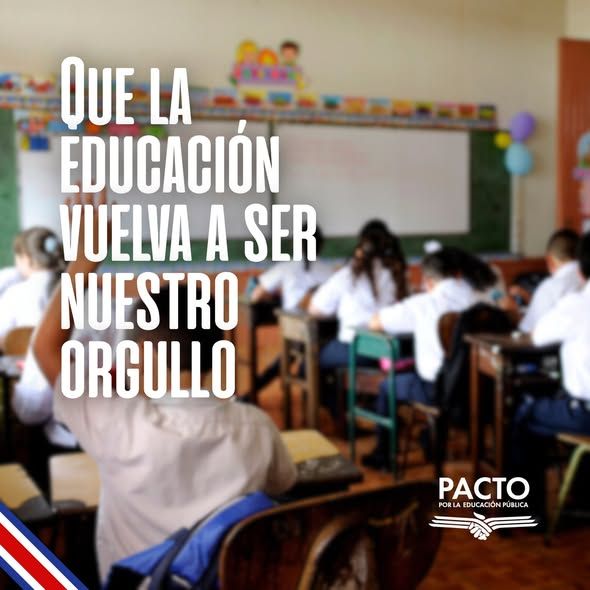Vladimir de la Cruz
Notas para un improvisado e hipotético discurso electoral, de última hora.
Ciudadanos,
Compatriotas,
Costarricenses,
Gracias por asistir a esta Convocatoria política, a este balance de cuentas de estos cuatro años que han transcurrido desde febrero del 2022, momento que se escogió al actual presidente del país.
Gracias por presentarse a las urnas electorales el próximo 1 de febrero, después de trabajar la tierra, de ordeñar temprano las vacas y las cabras.
Gracias por manejar horas para llegar a un Ebais.
Gracias por estirar el colón hasta donde ya no da más.
En este momento no estamos aquí para discursos finos.
Estamos para ir a los centros de votación, para presentarnos a las urnas electorales, para emitir el voto.
Estamos para darle rumbo al país, que no lo ha tenido, en esta elección.
Estamos aquí para hablar claro, como se habla en el campo, como se habla con los compañeros de trabajo, como se habla con los amigos, como se habla en la Familia.
Cuando el futuro se pone cuesta arriba no se debe hablar con excusas.
El futuro de Costa Rica no se arregla con excusas. No se arregla con promesas que no se cumplen y menos con las que se ofrecieron y no cumplieron. Y mucho menos con las que se ofrecen para continuar las que no se cumplieron.
¡Aquí nadie está confundido!
Los problemas se sienten todos los días.
No es necesario que alguien explique qué es una crisis.
La crisis se siente y se vive cuando:
- Los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas, para tener una vida estable, digna, decente, decorosa.
- Los salarios se mantienen congelados desde hace cinco años, proyectada su congelación por otros cinco años.
- Los salarios mínimos Pilar Cisneros, en la Asamblea Legislativa, los quiere reducir en casi un 40% para equipararlos con los salarios más bajos de América Latina.
- La jornada de 8 horas diarias quieren cambiarla por jornada de trabajo de 12 horas diarias, al estilo de las jornadas esclavistas del siglo XIX.
- Los precios de los productos básicos de subsistencia y de alimentación en general, de la canasta básica, los llevan en ascensor y los salarios los mantienen en escalera.
• Los hijos no tienen por qué dejar el colegio, y perder las oportunidades de vida que la educación ofrece.
- La deserción escolar y colegial aumenta, y con ello los ninis, los que NI trabajan NI estudian.
- La Caja Costarricense del Seguro Social no resuelve el problema de las citas y posterga cirugías que son de inmediata necesidad.
- El sistema de transporte público no satisface las necesidades de las personas y se hace cada vez más caro.
- El régimen y sistema de trabajo se hace cada vez más largo, más duro y peor pagado.
- El crédito público no se orienta a proteger y estimular al pequeño productor, a la clase media, cada vez más empobrecida.
- Aumenta la pobreza y la pobreza extrema.
- Cuando las instituciones sociales consumen más del 65% de sus ingresos en aspectos administrativos.
Pero, ante esto, díganme ustedes: ¿Quién primero dividió social y económicamente este país?
¿Los agricultores que trabajan de sol a sol, muchos de ellos hoy por míseros salarios o salarios inferiores al salario mínimo, como sucede con trabajadores de las plantaciones agrícolas, especialmente de productos de exportación?
¿Los trabajadores que son expulsados de los trabajos formales?
¿La inmensa masa de trabajadores, casi el 60%, de trabajadores informales?
¿Los trabajadores de las fábricas y de las empresas?
¿Los pequeños propietarios obligados a vender sus parcelas?
¿O los que toman decisiones desde oficinas donde nunca falta nada?
En Costa Rica no hay pelea social inventada. La lucha de clases existe, con conciencia o sin conciencia de ella.
Aquí hay un modelo económico y político que aprieta al que produce, a los micro, pequeños y medianos propietarios, a los productores, a los asalariados.
En Costa Rica no hay un centro político, cuando el grueso de la población paga los ajustes económicos que imponen los gobiernos. ¿En cuál extremo social usted se ubica?
Se le pide a las personas no quejarse, no polarizar, no confrontar y no señalar lo que les molesta.
Se han restringido los derechos sociales y laborales de la organización sindical, la huelga y la convención colectiva de trabajo.
Decir lo anterior no es populismo. Si eso es populismo, ¡qué nos digan populistas!
Decir lo anterior es la verdad, ¡qué molesta!, ¡Molesta!
Escuchen bien, ciudadanos:
No es populismo decir que:
- No es normal trabajar más horas por menos plata.
- No es normal cerrar colegios nocturnos donde estudiaban trabajadores.
- No es normal quitar becas en zonas rurales.
- No es normal quitar los subsidios a los comedores escolares.
- No es normal cerrar los colegios nocturnos.
- No es normal descuidar la infraestructura escolar y cerrar más de 100 escuelas y colegios.
- No es normal pedir sacrificios siempre a los mismos, solo a los trabajadores.
El pueblo costarricense no es ignorante.
Aquí el pueblo sabe exactamente qué está pasando.
Al pueblo y a los trabajadores hay que consultarlos.
En la campaña electoral se debe prometer cosas que sea realmente posible de cumplir en el corto y mediano plazo. No se debe ofrecer sueños de opio, ni cantos de sirenas.
El país no puede funcionar sin los trabajadores, o con trabajadores enfermos, mal pagados, inconformes, resentidos, explotados social, económica y políticamente.
Los políticos tradicionales solo se excusan y dicen: “NO ME HAN DEJADO GOBERNAR”
Repiten una y otra vez: “No me han dejado gobernar.”
Repiten: “Es culpa de la institucionalidad tica.”
Repiten: “Las instituciones no dejan hacer cambios.”
Afirman: “Que no pueden gobernar porque tienen que someterse a las leyes y a la Constitución Política”, “Que las leyes les establecen controles y límites de actuación”.
Los políticos tradicionales piden: “Gobernar sin controles políticos”, “sin Contraloría General de la República”, sin “Sala Constitucional”, “sin prensa libre e independiente”.
Esto lo hemos escuchado todos.
Pero aquí va la verdad que nadie dice:
Las instituciones no se traban solas.
Si el Estado o la Administración no funciona es por sus funcionarios…
Se traba cuando conviene.
Funcionan rápido cuando hay intereses e interesados grandes.
Y se vuelven lentas cuando se trata del campo, de la salud, de la educación, de los servicios e instituciones públicas.
Se traban, no funcionan, o funcionan deficientemente, cuando hay interés de privatizarlas o de tercerizar su trabajo.
Nos dicen: “No se puede.”
Pero, SI se puede:
- congelar salarios.
- quitar ayudas y subsidios.
- Cerrar el crédito para adultos mayores, pensionados
- Para extender jornadas de trabajo.
- Para recortar servicios.
- Para eliminar beneficios y derechos sociales
Entonces, el problema no es que no los dejan gobernar.
El problema es ¿para quién están gobernando?
La institucionalidad no es una excusa: es una responsabilidad.
La tarea en estas elecciones es votar para:
- defender el futuro de Costa Rica,
- defender el futuro de los trabajadores del campo y de la ciudad,
- defender el futuro de los estudiantes
- defender a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y pensionados
- defender la vida en Costa Rica, ¡la Pura Vida!
Defender el futuro de Costa Rica no es una idea bonita. No es una idea abstracta.
Defender el futuro de Costa Rica es algo concreto.
Defender el futuro es permitir vivir con dignidad, decoro, decencia, con posibilidades y oportunidades
Defender el futuro es posibilitar y garantizar el estudio.
Defender el futuro es asegurar que la atención de salud llegue a tiempo, no cuando ya es tarde.
Defender el futuro es hacer valer el tiempo de la gente. Garantizar el ocio, el tiempo libre para el enriquecimiento cultural, deportivo o simplemente de descanso. Y, si se quiere también… como dijo Paul Lafargue: ¡el derecho a la pereza!
No estamos en estas elecciones para pedir favores.
Estamos en estas elecciones para exigir respeto.
Estamos en estas elecciones porque el país no se sostiene solo desde arriba. Se sostiene desde el trabajo de la fuerza asalariada costarricense, casi el 50% de la población.
El futuro de Costa Rica no se administra desde un escritorio.
El futuro de Costa Rica se defiende y se construye colectivamente, desde las comunidades.
El futuro de Costa Rica se defiende diciendo la verdad.
Aunque incomode.
Aunque moleste.
Aunque intenten callarla.
Costarricenses, Ciudadanos, Patriotas:
¡Defendamos el futuro!
¡Defendámoslo juntos!
¡A votar por el Progreso Social!
¡A votar por el Progreso Democrático
¡A votar por Más Democracia, no por menos Democracia!
Compartido con SURCOS por el autor.