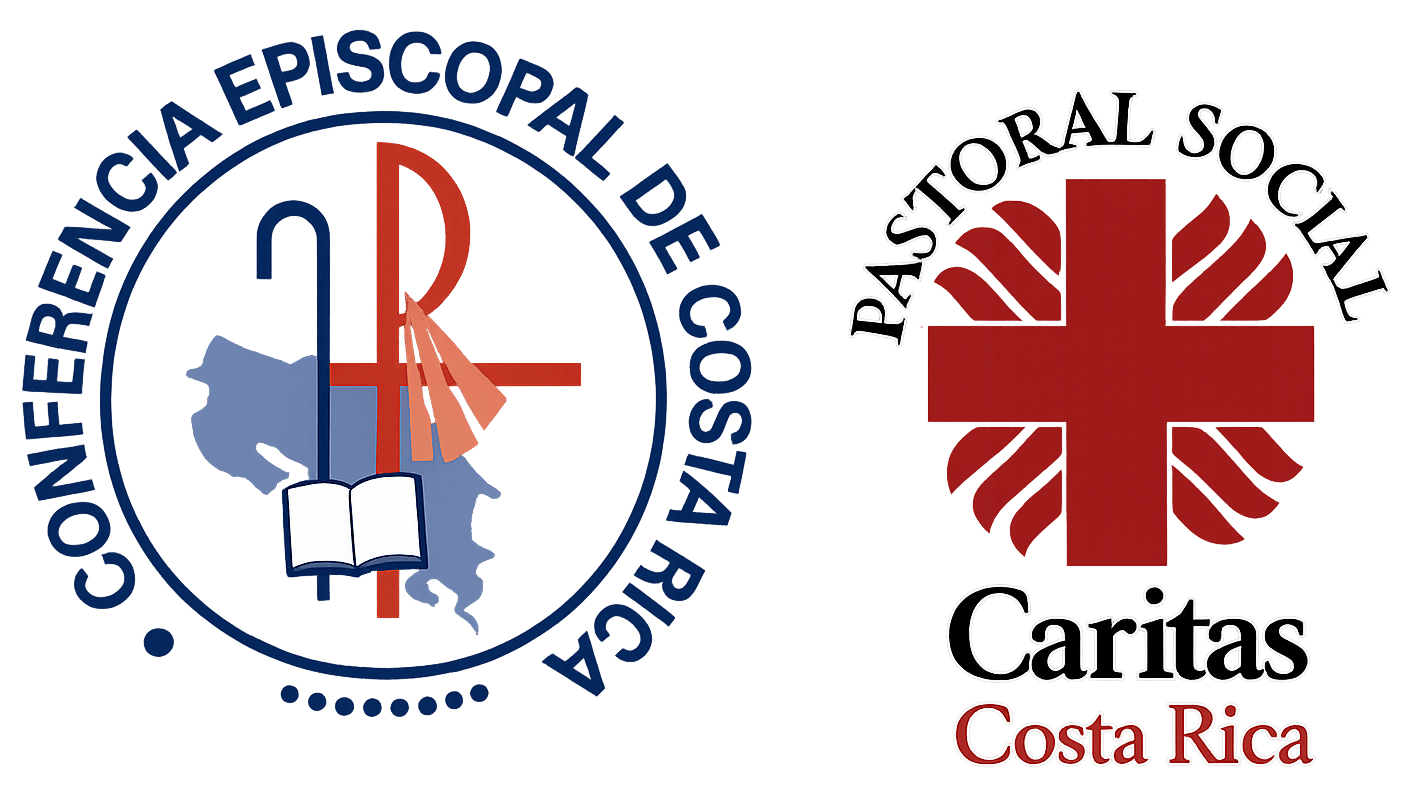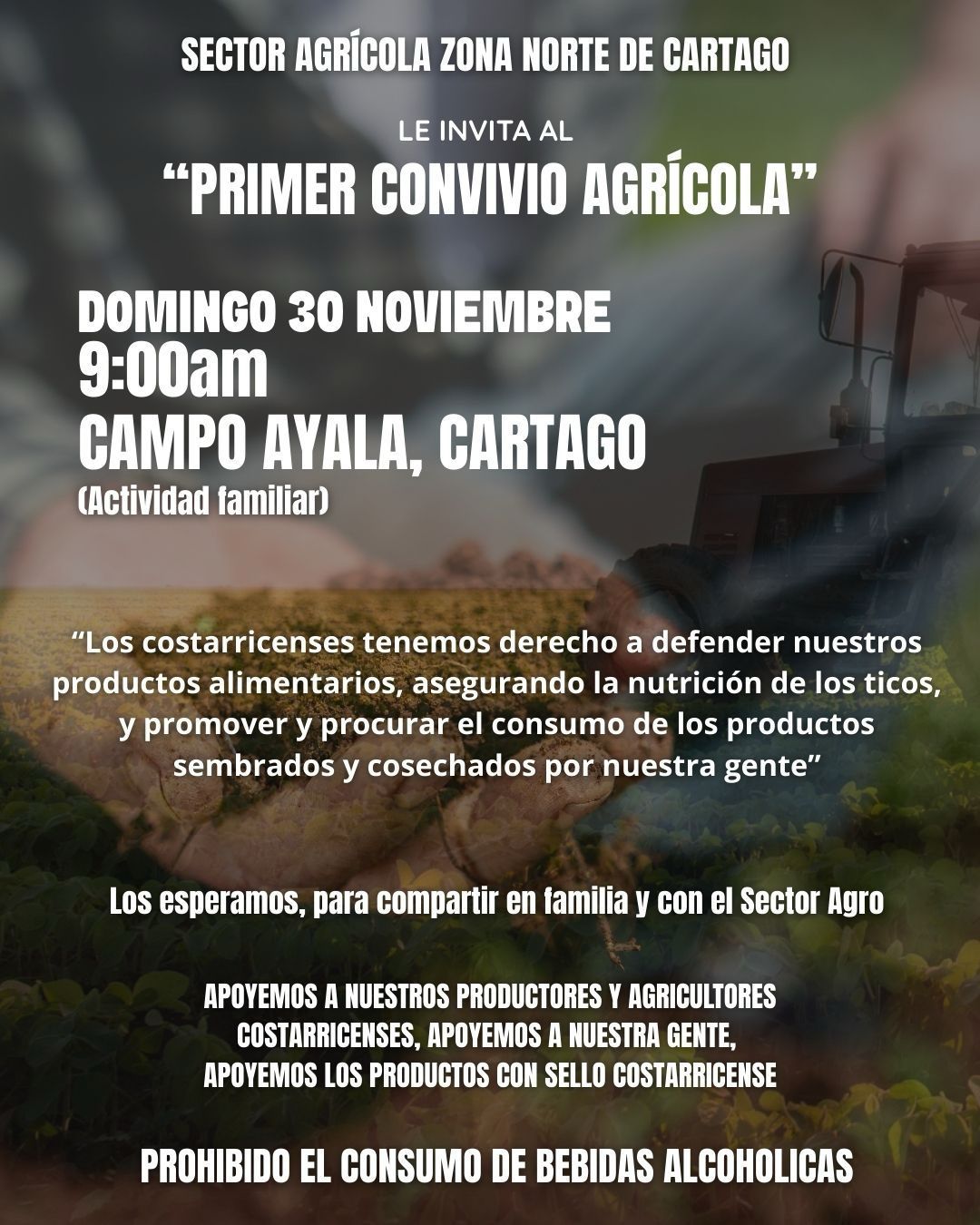Pastoral Social Cáritas y Conferencia Episcopal manifiestan respaldo a personas agricultoras afectadas por la crisis en el sector agro
La Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Pastoral Social Cáritas expresan su apoyo a las familias agricultoras del país, especialmente a quienes enfrentan serias dificultades por la caída en los precios, la importación de productos a gran escala y la falta de políticas públicas que garanticen condiciones dignas para el trabajo agrícola. En un comunicado oficial, ambas instancias llaman a fortalecer la solidaridad con quienes producen los alimentos que sostienen al país, urgen al Estado a adoptar medidas urgentes y animan a las comunidades e instituciones a sumarse a soluciones que garanticen el bien común, la justicia social y el derecho a una vida digna para las personas productoras.
A continuación, se transcribe íntegramente el comunicado:
Mensaje de Pastoral Social Cáritas en apoyo a los agricultores
El Secretariado de Pastoral Social Cáritas, departamento de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, tiene el encargo de animar y apoyar el esfuerzo conjunto del servicio eclesial costarricense en favor del desarrollo humano integral del pueblo costarricense, al que entendemos como una familia, en consonancia con la Constitución Apostólica Gaudium et spes («Los gozos y las esperanzas»), del concilio universal Vaticano II. Este documento es el que afirmó: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia» (n.º 1).
Por lo tanto, los gozos y esperanzas, así como las tristezas y las angustias del pueblo costarricense, son también nuestros, de la Iglesia en Costa Rica. Hoy, desde la Pastoral Social Cáritas, queremos llamar la atención sobre una parte del cuerpo, de la gran familia costarricense que viene expresando por décadas sus clamores, mientras cada vez más se va reduciendo y, gradualmente, desapareciendo. Se trata de los que trabajan la tierra para producir los alimentos que necesitamos los demás miembros de la familia costarricense. No solo los de hoy, sino, también, los del mañana, sobre una base productiva sólida y heredable. De hecho, los gobiernos no deben pensar solo en el momento presente, sino en su responsabilidad en la construcción de una Costa Rica sostenible, es decir, capaz de dejar, responsable y solidariamente, condiciones de vida óptimas para las generaciones futuras. De ahí la necesidad de pensar en la seguridad alimentaria de los habitantes de Costa Rica, tanto actuales como futuros.
La disponibilidad de alimentos, primer componente de la seguridad alimentaria, no puede quedar limitada al mercado internacional, porque su oferta y precios pueden volverse inestables o inaccesibles por causas climáticas, políticas, sanitarias, logísticas o especulativas, entre otras. Aunque es casi imposible alcanzar una seguridad alimentaria totalmente basada en la producción interna, un país como Costa Rica sí puede y debe reducir al máximo su dependencia de los alimentos básicos exteriores. Es posible, además, que el país, mediante medidas legislativas, blinde sus políticas agroalimentarias frente a presiones e intromisiones externas. Esto es lo que se denomina “soberanía alimentaria”.
Cuando un país pierde su capacidad productiva, es sumamente difícil volver a levantarla. Sólidos estudios, como, entre otros, los del Programa Estado de la Nación, han evidenciado que desde los años 90 del siglo pasado, el país ha experimentado un desplome de su aparato productivo, tanto en área cultivada como en volúmenes de producción y en la generación de empleo. La tendencia se agrava. El último informe del Estado de la Nación (2025), recién publicado, confirma que la tendencia no se revierte, sino que se agudiza. En efecto, habla de la «caída libre» durante 17 meses de la producción destinada al mercado local, así como de que «al segundo trimestre del 2025, los empleos generados por la agricultura son un 28% menos que los observados previo a la pandemia, con una caída constante desde el primer trimestre del 2021» (p. 130). Recientemente, en tan solo tres años, señala la Corporación Arrocera Nacional, se redujo la cantidad de hectáreas sembradas en un 59%.
En los últimos años, organizaciones de productores agrícolas y pecuarios, que representan a miles de familias del campo, han solicitado ser escuchados por los poderes Ejecutivo y Legislativo en sus angustias para mantenerse en pie. En este momento, algunos temas prioritarios en su agenda son «la determinación de una política cambiaria que respalde la producción nacional y su competitividad», «la suspensión inmediata de la importación masiva y sin controles de productos agrícolas», «la suspensión inmediata de la aplicación del Decreto de Trazabilidad (areteo) para los pequeños ganaderos, debido a las barreras tecnológicas existentes actualmente», «la no inclusión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, ya que no ofrece oportunidad de comercio y/o de acceso para diversificar nuestras exportaciones», «la aprobación de FONARROZ (Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero)», que busca «respaldar financieramente a los productores, especialmente a los micro, pequeños y medianos, y promover prácticas agrícolas sostenibles para asegurar la disponibilidad del grano a largo plazo», entre otras.
Defendemos su derecho a manifestarse y a demandar su participación en el diseño de las políticas y normativas que les atañen, y que nos atañen a todos, por sentido de cuerpo (solidaridad) y porque consumimos alimentos del agro, y a los costarricenses del futuro también. Es parte del ejercicio de nuestra democracia, que debe ser participativa y no meramente formal, limitada al sufragio. El Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal con motivo de la campaña electoral 2025-2026 “Por una política al servicio del bien común y de la esperanza”, del pasado 28 de septiembre, recordaba la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, en boca de san Juan Pablo II: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes…”.
Deseamos enviar a nuestros agricultores y sus familias un fraterno y solidario saludo. Somos parte, con ustedes, de una misma familia. También, muchísimos de ustedes son parte viva y vibrante del cuerpo de la Iglesia en Costa Rica en los diferentes territorios. San Pablo nos enseña a entender la Iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo del que somos parte. En este, todos sus miembros, con sus diversas funciones, son importantes e imprescindibles (1 Corintios 12, 12-31). En ese cuerpo, «si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo» (1 Corintios 12,26). Conocemos sus sacrificios y sufrimientos. No nos lo tienen que contar otros. Para ustedes no tenemos más que gratitud, no solo por producir nuestros alimentos, sino por ser una fuerza espiritual indiscutible en nuestras comunidades eclesiales rurales.
Encomendando a Costa Rica a la intercesión de san Isidro Labrador, imploramos la bendición de Dios para todo nuestro pueblo.
San José, 24 de noviembre de 2025.
Pbro. Edwin Aguiluz Milla
Secretario Ejecutivo de Pastoral Social Cáritas