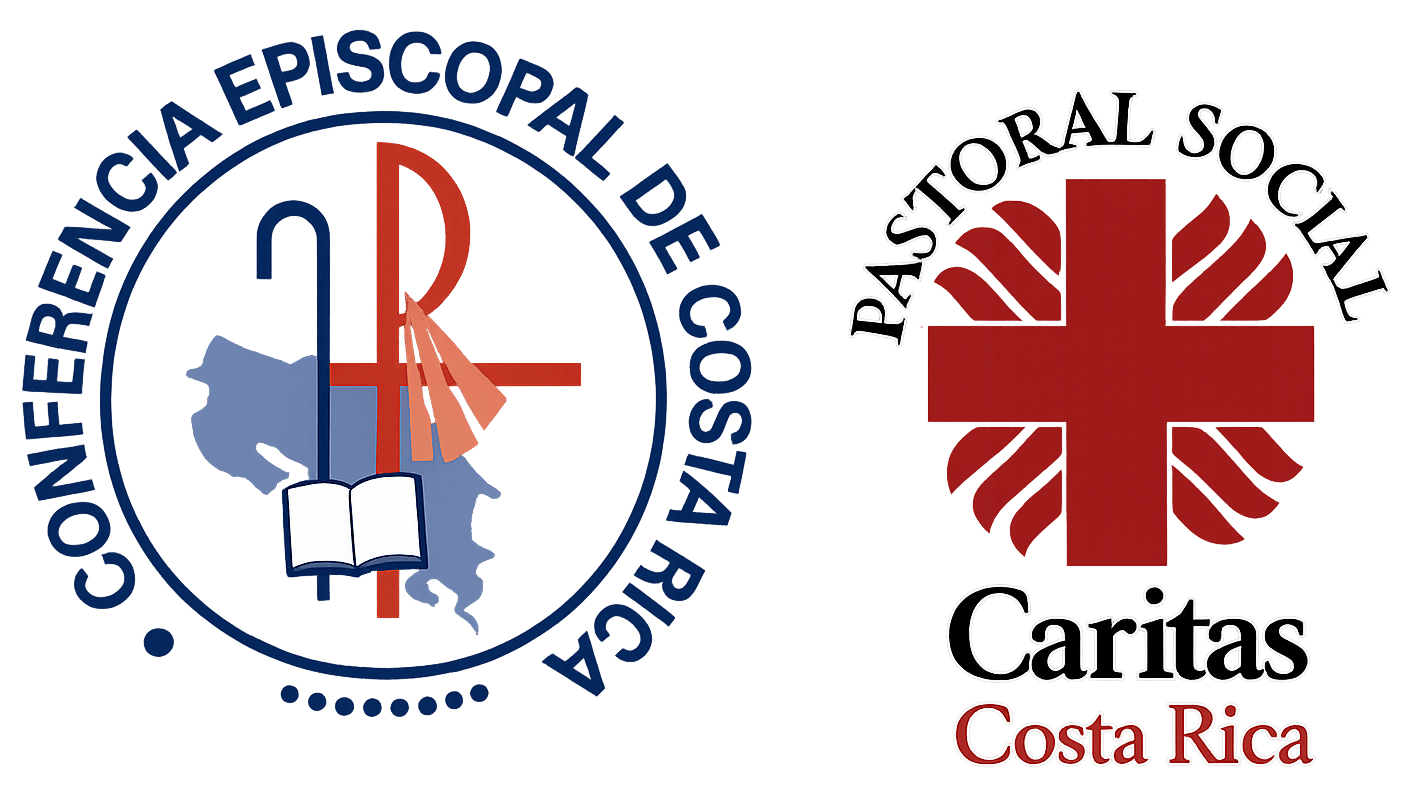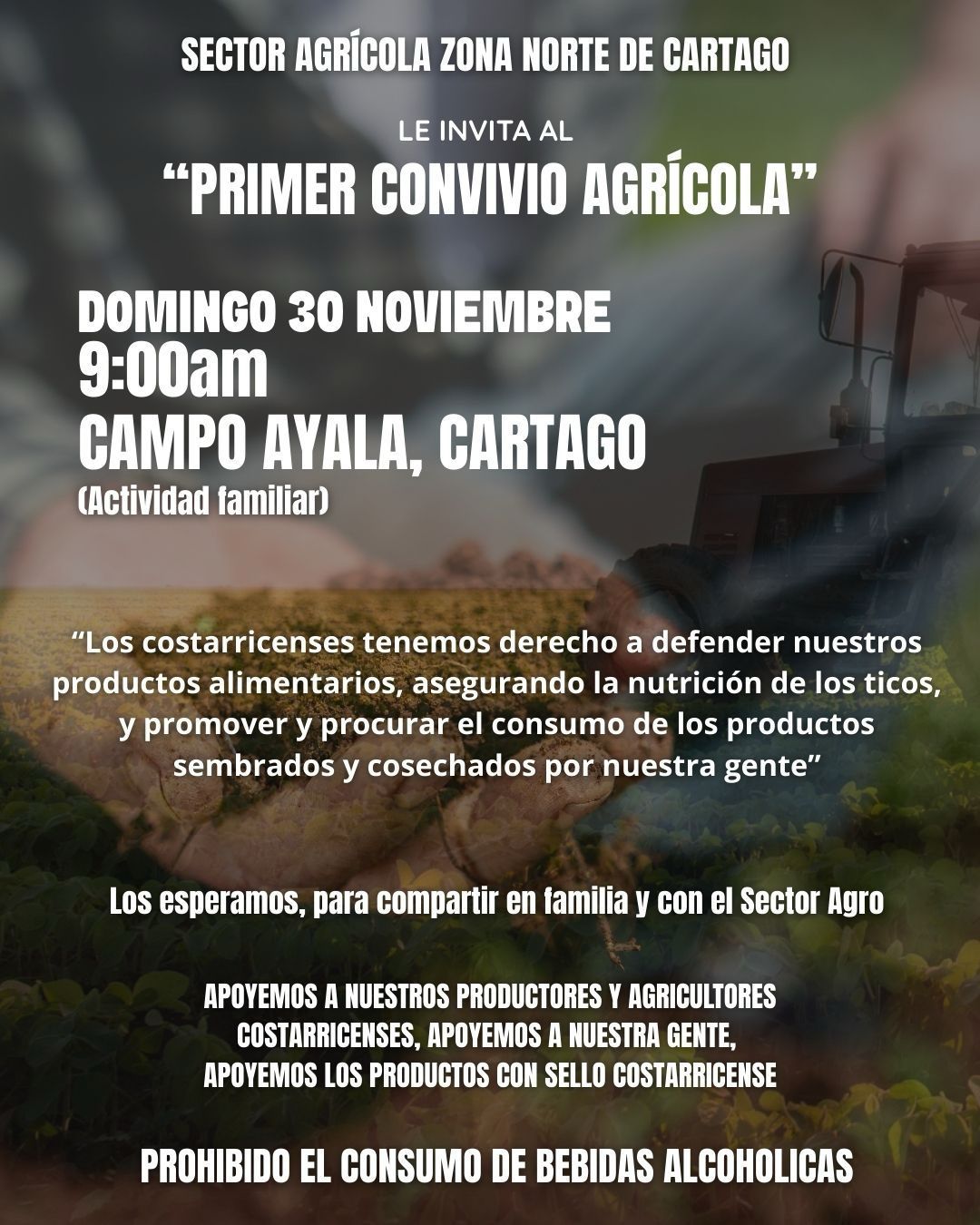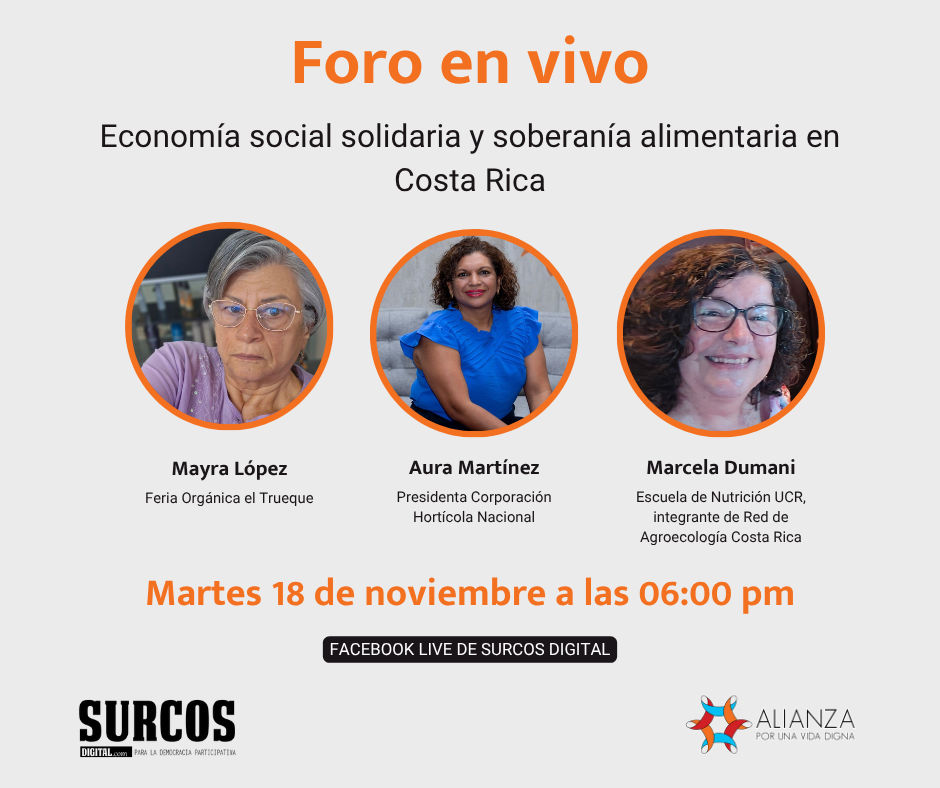El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional
German Masís
Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.
En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.
El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:
– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino
La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.
El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:
– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares
En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.
Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:
– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.
El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:
– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.
El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.
Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:
– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA
Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.
El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:
Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:
– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía
Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.