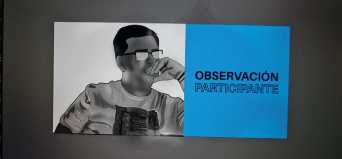Gilberto Lopes
Septiembre del 2023, en Santiago
Parecía que la había: una derecha democrática. “Pero era porque tenían el control, el poder de veto”. “Cuando vieron que la democracia podría permitir a otros tomar el control, entonces estuvieron contra la democracia”, dijo Fernando Atria.
Estoy otra vez sentado con Atria, abogado constitucionalista, exconstituyente, en su casa, en Santiago, en una conversación que se prolonga ya por seis años. El mismo hilo conductor de siempre.
La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social, me dijo en mayo del 21, cuando integraba la Asamblea Constituyente.
Tres años antes, cuando aspiró, sin éxito, a una curul en la Cámara de Diputados –y Sebastián Piñera lograba su segundo mandato presidencial– me habló de un cambio de época en la política chilena, desde las protestas del 2011. Percibía el país sometido a una forma de gobierno incapaz de producir las transformaciones significativas que le hacían falta.
Una crisis sin solución
–Hace seis años, en 2017, me dijo Ud. que había un “cambio de época” en la política chilena. Pero que las demandas de impugnación del modelo neoliberal no podían ser satisfechas sin una nueva constitución. Se avanzó en esa dirección, pero creo que poca gente se imaginó que llegaríamos al punto actual, con el proceso constituyente en manos del pinochetismo. ¿Qué sigue?, le pregunté, en vísperas de las conmemoraciones de los 50 años del golpe contra la Unidad Popular, cuando la elaboración de una nueva propuesta de constitución entraba en su fase final.
“Sigo creyendo que Chile necesita una transformación y que la constitución lo impide”, dijo Atria. “Esta situación, lo que produjo fue una progresiva deslegitimación, hasta que estalló el proceso. Solo entonces se abrió la posibilidad de una transformación de verdad. Esa posibilidad fracasó y no se va a realizar ahora. Una de las razones es porque llegó demasiado tarde. La crisis va a quedar sin solución”.
En un Consejo Constitucional de 50 miembros, la derecha tiene una amplia mayoría. Solo los republicanos, de José Antonio Kast, tienen 22 representantes, a los que se suman los seis de la UDI y cinco de Renovación Nacional-Evopoli. A partir del 16 de septiembre han venido votando (y aprobando) prácticamente todas las reformas que el grupo ha hecho al texto más consensuado que un Comité de Expertos había preparado.
“Quienes controlan la mayoría en ese proceso están convirtiendo su proyecto de Constitución en una fuente de odio sectario y mezquindad”, dijo el 21 de septiembre pasado el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. “Lo que se ve en el Consejo es un pantano en el que se revuelcan personajes mediocres”.
Al final, el 17 de diciembre, los chilenos deberán acudir de nuevo a las urnas para aprobar o rechazar el texto que les presenten, cuya radicalidad ha empezado a crear incomodidad en sectores de la misma derecha.
A 50 años del golpe
–Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura. La hija de Allende, la senadora Isabel Allende, reivindicó la obra de su padre y el programa de la Unidad Popular en su discurso del 11 de septiembre. La derecha respondió a ese programa con un golpe, que lo ha puesto entre paréntesis durante estos 50 años. ¿No le parece que hace falta retomar ese hilo político?, le pregunté a Atria al iniciar nuestra conversa.
“Sí, desde luego. Hay que retomar el hilo. Continuar la construcción de ese Estado social es lo que Chile necesita”, me dijo. Pero no es el 12 de septiembre del 73, agregó. El programa de Allende, la experiencia de la UP, hay que verlos en el contexto del desarrollo chileno en el siglo XX. En la década de los 60, en el gobierno de Frei (64-70), hubo un intento por redefinir el rol de la propiedad, la presencia del Estado de la economía. Eso tiene que ver con la propiedad como una forma de redistribuir el poder y fue explícito en el caso de la reforma agraria”.
La senadora Isabel Allende, hija de Salvador Alende, recordó ese proceso histórico al hablar en La Moneda, el 11 de septiembre.
“Mi padre transitó todo Chile, recorrió en más de la mitad de su vida el país, desde la cordillera y los valles al mar, desde el desierto hasta los hielos patagónicos. Representó en el Congreso al norte, centro y sur como diputado y senador; y en sus cuatro campañas presidenciales escuchó las voces de miles de personas e instó a la construcción de movimientos sociales amplios, diversos, plurales”.
“En esos años, el 60% de las familias percibía el 17% de los ingresos del país, mientras que 2% de las familias controlaba el 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba los 200 fallecidos antes de un año por cada mil nacidos vivos, la pobreza era brutal y, por supuesto, multidimensional”.
El gobierno de la Unidad Popular recogió su pensamiento, recordó. “Más allá de sus dificultades y errores, redistribuyó la renta, aumentó significativamente el sueldo mínimo, las pensiones, democratizó el crédito, nacionalizó las principales riquezas naturales del país, profundizó la reforma agraria, combatió la desnutrición, abrió espacios de participación para la toma de decisiones, duplicó el descanso postnatal, estableció igual salario para hombres y mujeres que trabajaran en el Estado, incrementó las becas y programas especiales para trabajadores y para mujeres en las universidades, promovió la cultura, la lectura, desarrolló la medicina social, le dio un par de zapatos a todos los niños que no los tuvieran, entre muchos otros logros”.
Lo que sucedió en Chile en aquellos años, dijo Isabel Alende, “pasó a ser parte de la historia de vida de millones de ciudadanos que se sintieron interpelados y se movilizaron de muchas formas, inspirados por Allende”.
Hoy esa derecha busca tergiversar los hechos para culpar a la UP y al Presidente Allende del golpe de Estado. Pero los verdaderos responsables –agregó– “fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Y, sin duda, quienes los ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que el país vivía”.
Democracia y derechos humanos
La historia nos muestra que estos 50 años de la historia de Chile han sido 50 años de lucha por retomar un hilo que el golpe de Estado cortó. Una lucha que no se interrumpió nunca, ni siquiera cuando las condiciones eran las más dramáticas y todo parecía imposible.
Lo había dicho Allende: “No se detienen los procesos sociales ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. A ese camino me parece que hacían referencia Atria e Isabel Allende.
Boric prefirió hablar de democracia y derechos humanos. No es que a Atria y a la senadora Allende el tema no les importara. Pero el abordaje es distinto.
Le pregunté a Atria si la reivindicación del presidente de promover los derechos humanos “sin anteponer ideología alguna” no lo termina alineando con una política conservadora que ha sido el fundamento de la violación de esos derechos, en Chile y en América Latina. Aliado, además, a lo más conservador en la región. ¿Es ese el camino para la defensa de los derechos humanos?, pregunté.
Se toma un tiempo …piensa… y me dice: Sí y no… “No creo que una política internacional pueda definirse por el tema de la incondicionalidad de los derechos humanos. Pero, con independencia de al lado de quien termine Boric, hay un valor en la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos”.
Se toma un tiempo nuevamente… “Latinoamérica necesita tener una izquierda cuyo compromiso democrático sea fundacional. Que permita compensar el daño que a la izquierda latinoamericana ha causado la situación de Venezuela y Nicaragua”.
Y agrega: “Pero en política no es indiferente el lado donde uno termina.
En su política orientada a constituir una izquierda latinoamericana, el gobierno no ha tenido el empuje que yo esperaba”.
Hay que leer los discursos de Boric: el del 11 de septiembre, el de Naciones Unidas, y el de la OEA, al inaugurar la puerta Salvador Allende. “La democracia es el único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y humana y es, por lo tanto, un fin en sí mismo”, dice Boric. Se trata de “una construcción continua, es una historia de nunca acabar”.
Es difícil encontrar asidero en la historia para afirmaciones como esas. La misma indefinición del concepto de “democracia” permite sus más variados usos. En una reciente reunión de la derecha más rancia, latinoamericana y española, celebrada en Argentina, se decía que la “democracia” es el único sistema “capaz de garantizar la libertad, el progreso, la justicia y la sustentabilidad”.
Casi al mismo tiempo se reunían en Roma, el pasado 20 de septiembre, más de 140 académicos de 15 países en un seminario chino-europeo sobre derechos humanos con el título de “Modernización y Diversidad de los Derechos Humanos entre civilizaciones”.
Boric habla “a las nuevas generaciones, a las que crecieron o nacieron en democracia y que, por lo tanto, la dan por hecho”. ¿Qué les dice? Dice que los problemas de la democracia siempre deben resolverse con más democracia y nunca con menos. Que “los derechos humanos son una base ética e irrenunciable elección política”, que no tienen color político, que deben ser promovidos y defendidos en todo tiempo y en todo lugar, que su condena debe ser clara, “sin importar cuál sea el color del gobierno que los vulnere”. Asegura que no pretende “entregar recetas ni dar lecciones nadie”.
Naturalmente, nada de eso es posible. ¿Qué va a hacer si Estados Unidos no hace ningún caso a sus exigencias de que ponga fin a las ilegales sanciones a países como Venezuela y Cuba (a la que tiene sometida a drásticas medidas hace más de 60 años, condenadas prácticamente por la unanimidad de la Asamblea General de Naciones Unidas)? ¿Puede hacer algo? ¿Irá por el mundo repitiendo su condena? Apunta particularmente al gobierno de Nicaragua. Antes lo había hecho con el de Venezuela. ¿Tratará por igual las violaciones a los derechos humanos de los Estados Unidos (que ni siquiera es miembro de los organismos interamericanos de derechos humanos, como la Convención o la Corte) y las que denuncia en otros países?
Nada de eso tiene sentido. No es posible tratar el tema de los derechos humanos (si se pretende avanzar en algún sentido) sin considerar circunstancias políticas, el escenario histórico. O sea, transformar los principios en políticas activas e inteligentes para avanzar en la solución de los problemas. Esa capacidad de aplicar los conceptos generales a las situaciones concretas es una cualidad escasa, indispensable para cualquier político.
Al final, Boric termina entregando recetas y dando lecciones. Termina alineado con lo más conservador de Latinoamérica, sin poder resolver un desafío al que se enfrenta cualquiera que pretenda hacer política: transformar los principios generales (en los que están de acuerdo un vasto espectro, de derecha y de izquierda), en aplicación práctica de esos conceptos. Ha renunciado a esa tarea. Le basta con un concepto general, una idea que nos hace recordar la introducción de Atria: Parecía que había una derecha democrática. Pero era porque tenían el control, el poder de veto.
Rechazo de la derecha
Consecuente con esa visión, Boric persigue un alineamiento político que se ha revelado imposible en Chile. A sus intentos unitarios, la derecha replicó leyendo nuevamente en el congreso la polémica resolución del 22 de agosto de 1973, en la que sentaron las bases para el golpe de septiembre, desatando una respuesta airada de los parlamentarios que representan, de algún modo, lo que puede considerarse como fuerzas cercanas al proyecto de Allende. En su texto, la derecha responsabiliza a Allende de la ruptura institucional, como justificativa para el golpe.
Hace tan solo un mes, en agosto pasado, el general Ricardo Martínez, excomandante del ejército, publicó un texto modesto y polémico, de 140 páginas, titulado “Un ejército de todos”, de notable importancia política. Ahí redefine el papel del ejército en escenarios políticos turbulentos, entre ellos el del período de la Unidad Popular. En los últimos 50 años, afirmó, “una sucesión de hechos relevantes involucró al Ejército”. Pero ninguno tuvo más importancia para la vida de la nación y para sus ciudadanos que “el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que asumió el comandante en Jefe del Ejército como presidente de la junta de gobierno”.
El general Martínez reivindica el papel de dos de sus antecesores en el mando del Ejército, los dos asesinados por conspiraciones civiles y militares de la derecha: el general René Schneider (en cuyo asesinato –asegura– participaron civiles y militares en servicio activo, con el apoyo de la CIA), y el del general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en el mando del Ejército. Asesinato de Prats y su esposa, en septiembre de 1974, en Buenos Aires, donde había buscado refugio después del golpe. Un crimen “cobarde, cruel y repudiable”, dice el general Martínez, “una vergüenza institucional”.
No es posible extenderme aquí en las reflexiones de un libro lleno de lecciones, que me parce mucho más útil para aplicar una política de derechos humanos al caso de Chile que la reiterada reivindicación de una idea, sin asidero en el análisis de lo concreto. Pienso, por ejemplo, que, si Boric hubiese invitado al general Martínez a acompañarlo en La Moneda, en el acto del cincuentenario del golpe, habría enviado un mensaje de unidad mucho más lúcido y potente a los ciudadanos que su discurso reiterado de consignas.
“Se ha intentado invertir las responsabilidades sobre la tragedia que vivimos todos durante los largos 17 años más oscuros de nuestra historia”, denunció en su discurso la senadora Allende. “Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos”, afirmó.
Ese escenario político dejó claro que la consigna del “nunca más” –repetida hasta el cansancio– no es más que un deseo, pero que no le da a los chilenos orientación alguna para conseguirlo. Para lograrlo solo hay dos caminos: o se renuncia a todo cambio significativo en el país, para que esa derecha no se sienta amenazada; o se crea la fuerza política necesaria para promover esos cambios, sin que otro golpe pueda evitarlo. Pero la consigna, vacía de contenido político, contribuye poco –o nada– al logro de lo que aspira. Lo mismo que una concepción vaga de la democracia no deja orientación alguna para una población ávida por conquistarla.
Quizás todo esto tenga mucho que ver con las dificultades para celebrar los 50 años del golpe de Estado, sin que ningún objetivo político –sustituidos por los buenos deseos del presidente– haya convocado a la población a retomar el sendereo perdido.
Una puerta errada
La celebración del cincuentenario coincidió con la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, hacia donde el presidente chileno viajó una semana después.
Ahí reiteró su discurso:
los problemas de la democracia se resuelven con más democracia; los derechos humanos no tienen color político… Criticó las sanciones que Washington impone a Cuba y Venezuela. No habló de las aplicadas contra Nicaragua.
Pero el acto final del cincuentenario estaba aún pendiente. Se celebró en la sede de la OEA, en Washington.
Boric destacó, en su página de “X”, que la OEA había nombrado su puerta principal en homenaje al expresidente Salvador Allende, junto a 32 países que se adhirieron a esta decisión”. Y posó, dándole la mano, al secretario general de la OEA, bajo un hermoso tapiz con la imagen del presidente Allende.
50 años después, la idea de transformar la imagen de Allende en una puerta en la OEA me parece infeliz… Es inevitable comparar con otra puerta –tan recordada en estos días–, la de Morandé 80, por donde fue sacado el cuerpo del presidente Salvador Allende.
La imagen de esa puerta (que Pinochet mandó clausurar), llenó de recuerdos –y de lecciones– a los chilenos.
¿Qué lección nos deja la puerta Salvador Allende de la OEA, inaugurada por un secretario general comprometido con el golpe de Estado en Bolivia, en una institución cuyo desprestigio no puede ser mayor en América Latina?
La OEA no merece esa puerta, ni Allende ese escarnio.