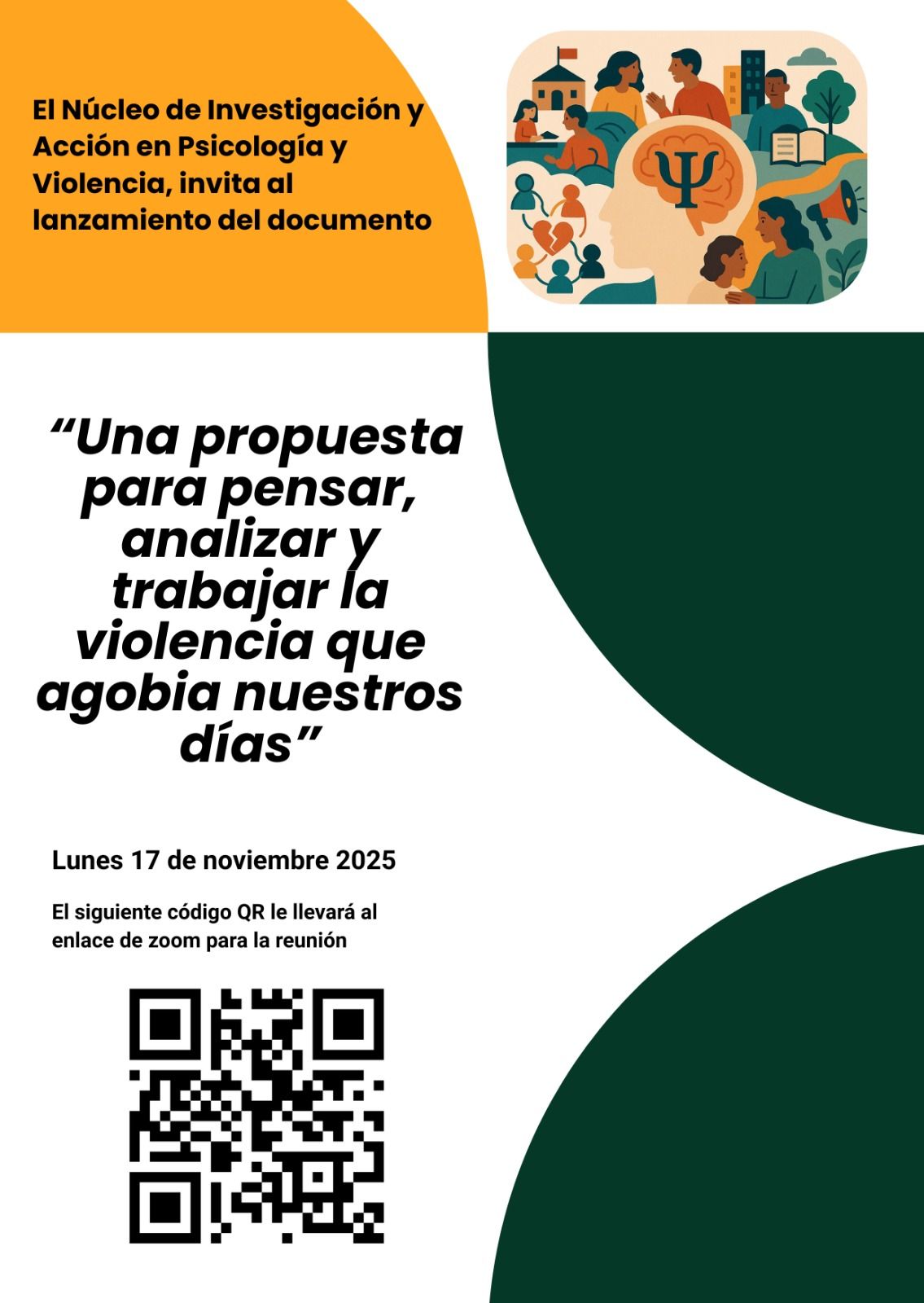Welmer Ramos González
Cuando vender más fue el principio del fin
Esta historia es real. Esperaba en la acera a que vinieran por mí y se me acercó un hombre que se presentó se llama Ramiro, era una tarde fría de diciembre —un día que debía ser alegre, pero que terminó lleno de congoja y rabia. Me contó que le habían ido quitando el negocio de la familia sin que, en el papel, paulatinamente sin que pareciera una quiebra. Con ello se le fue la ilusión de toda una vida. Ramiro es un hombre bueno: trabajador, honrado, inteligente, profesional e ingenioso. Pero aquella temporada lo dejó contra las cuerdas.
El negocio empezó con la receta de la abuela, un secreto de familia para elaborar y hornear galletas. Al principio las vendían en dos pulperías del barrio. Diez años después, cuando el abuelo perdió el trabajo, apostaron por el negocio: ampliaron el horno, pusieron marca, compraron un carrito repartidor. Los hijos se metieron al negocio, y las galletas “Los Abuelos” ya se vendían en todo el país.
El secreto no era solo la receta, era el cariño: el sabor, la textura, la presentación… todo tenía algo distinto.
“Usted las ha probado”, me dijo Ramiro con un orgullo que dolía. “Y todo eso me lo robó el Supermercado Mastodonte”.
Su cliente más grande, la cadena que lo hizo soñar con crecer, ya no le compraría más.
“Van a hacer mis galletas en El Salvador —me dijo— con mi receta, mi forma, mi empaque… y fui yo, ingenuamente, quien les dio todos los secretos. Caí a punta de engaños, presiones y mentiritas, sin darme cuenta”.
“Me robaron, y yo metí al ladrón en la casa”, dijo con la voz quebrada y la mirada húmeda.
Mientras me contaba, respiraba profundo, botando el aire despacio, como si quisiera apagar un fuego que le quemaba por dentro.
Le sugerí hablar otra vez con la gerencia del Mastodonte; me respondió seco:
“Ya lo intenté, no sirve. Me dijeron que no fue un robo de mi producto, que es que el precio no les sirve y que ahora ellos saben fabricarlo idéntico, que eso es estrategia y cumplimiento de metas. Así lo llaman ellos.”
La gerente me dijo: ‘Ramiro, lo lamento, así es el mercado’, y se puso de pie para que yo me retirara”.
Cuando Ramiro se despidió, me dio la mano con fuerza. Yo se la apreté y lo abracé.
Al verlo salir, el día pareció volverse más frío.
¿Quién dice que diciembre siempre es alegre?, pensé.
Cuando la marca Los Abuelos entró como proveedor de la mundialmente conocida cadena de supermercados Mastodonte, Ramiro estaba feliz. Sus ventas se triplicarían; con suerte, lo meterían en todos los formatos de la cadena, y así ocurrió. Entonces invirtió: amplió la planta, compró maquinaria, contrató más gente, consiguió certificaciones y se endeudó. Valía la pena: creía tener mercado seguro.
Pero lo que parecía apoyo fue una trampa. Durante meses, los ejecutivos del Mastodonte venían “a revisar la calidad”. En realidad, querían saberlo todo: la receta de cada producto, cuánto producía, cuál era su deuda, a qué precio vendía a los demás comercios; hasta capacitaron a su personal clave. Sonreían todo el tiempo.
Después de dos años y medio vino el golpe. Le exigieron bajar precios drásticamente “para garantizar que aquí estén los precios más bajos del país”. No era negociación:
“Usted debe garantizarnos un margen neto del 30%, además de un descuento del 10% por volumen. Y ojo: si encontramos a alguien vendiendo más barato que nosotros, le descontamos un 20% de sus facturas pendientes. Somos su mayor comprador; debe sernos leal”.
Así operan. Con los precios que le impusieron, la fábrica vendía por debajo del costo. Una y otra vez le dijeron: “Con nosotros usted logra volumen de producción, y con los demás usted debe sacar rentabilidad”. Pero con una relación tan desigual, nunca pudo. La cadena Mastodonte siempre puso precios de ruina.
El caso de Ramiro no es único. Es el modelo. Grandes cadenas mundiales han construido su poder con políticas de compra depredadoras que destruyen al comercio nacional —la competencia— y les succionan las finanzas a las pymes, y a las no tan pymes.
Ofrecen precios iguales o más bajos que los de la Feria del Agricultor, pero no porque ganen menos; lo hacen porque imponen al productor condiciones ruinosas. Sostienen su imagen de “precios bajos todos los días” a costa del pequeño.
Detrás de cada “oferta imbatible” hay un proveedor que asumió el costo y sufre la extracción de su ganancia justa.
A los proveedores les exigen condiciones que asfixian: precios ridículamente bajos, exclusividad en las presentaciones de mayor venta, certificaciones que ellos mismos cobran, pagos a 90 días (con descuentos de facturas, si quieren cobrar antes). Cobran por cabeceras de góndola, por usar su centro de distribución, por “visibilidad”.
Y mantienen la política de “conozca a su proveedor” para saber qué tanto depende el productor de ellos: si un proveedor vende más del 30% o el 50% por medio de la cadena, lo tienen del cuello. Si lo sacan de los anaqueles, la empresa no aguanta.
Cuando alguien depende para sobrevivir, acepta cualquier condición. Incluso fabricar el mismo producto para la cadena, con otra marca —“Masrico”—, al costo o peor.
Ramiro me confesó:
“Con el precio que me impusieron, no salgo; estamos perdiendo hace rato. Me metí en la trampa. Soy un fracaso”.
Se le quebró la voz.
Dijo que su papá le advirtió: “No te metas en inversiones grandes solo por un cliente; vende según tu capacidad”.
Pero la promesa de crecer pudo más.
“¿Qué podía hacer? —me dijo— soy buena gente; quería dar trabajo”.
Yo, que lo escuchaba, sentí gran angustia. No atiné más que pedirle a Dios que iluminara a Ramiro.
La tarde se había enfriado, la llovizna apagó el sol. Cuando se fue Ramiro, la llovizna me cayó en los ojos también.
Estas prácticas exprimen a las pymes hasta dejarlas raquíticas. No las dejan crecer, destruyen al comercio local, concentran la riqueza, frenan el empleo y disminuyen la inversión productiva en el país. Las utilidades salen del país y se van a la casa matriz; aquí queda la ruina.
Cada empleo que crean estas cadenas puede destruir varios en agricultura, industria, transporte y servicios. Lo que parece eficiencia es, en realidad, concentración monopólica y extractivismo comercial dentro del mercado nacional.
Ramiro no esperaba que el gobierno arreglara su vida, pero sí cree que el país necesita reglas. Entre otras cosas, hace falta:
Regular la penetración y el poder de mercado de las grandes cadenas, como hacen en varios países de Europa, para proteger la competencia y al pequeño comercio.
Restituir derechos de propiedad intelectual cuando las pymes ven sus productos copiados y reetiquetados por la cadena —en suma, robados—.
Fomentar canales alternativos de comercialización: mercados locales, cooperativas y redes que devuelvan poder a los productores.
El caso de Ramiro es real, no es anécdota; es un espejo.
Muestra cómo el sistema puede devorar a quien produce con honestidad y talento.
Los que concentran el poder económico se justifican con un bostezo: “Así es el mercado”.
Pero los mercados no son dioses; son reglas creadas por la gente.
Y las reglas se pueden cambiar.
Dos años después, encontré a Ramiro y nos saludamos con entusiasmo. Era abril y hacía sol. Me dijo:
“Ese diciembre tuve que despedir a la mitad del personal, vender los carros repartidores para pagar prestaciones y poner las bodegas a la venta para arreglar las finanzas. Logramos salvar apenas el 40% de los clientes que nos quedaban, todos pequeños y medianos, negocios que han sido fieles.”
“Perdimos el 80% del capital —me dijo—, pero vamos de nuevo. La familia sufrió, sí, pero ahora nos unimos más. Que el Mastodonte se vaya al infierno; ahora le vendemos a la gente criolla.”
Me sonrió con una mezcla de dolor y orgullo.
Y supe entonces que, aunque lo hayan dejado raquítico, no lo habían vencido. Ahora me impactaba en las emociones, pero en positivo.
Si esto sirve para que otra pyme no cometa la misma ingenuidad, si mueve a un agricultor a buscar alternativas de venta, entonces contar esta historia valió la pena.
Porque un país donde las pymes y los agricultores no pueden prosperar, se empobrece a sí mismo, aunque las góndolas estén llenas los precios que se pagan son altos, siempre.