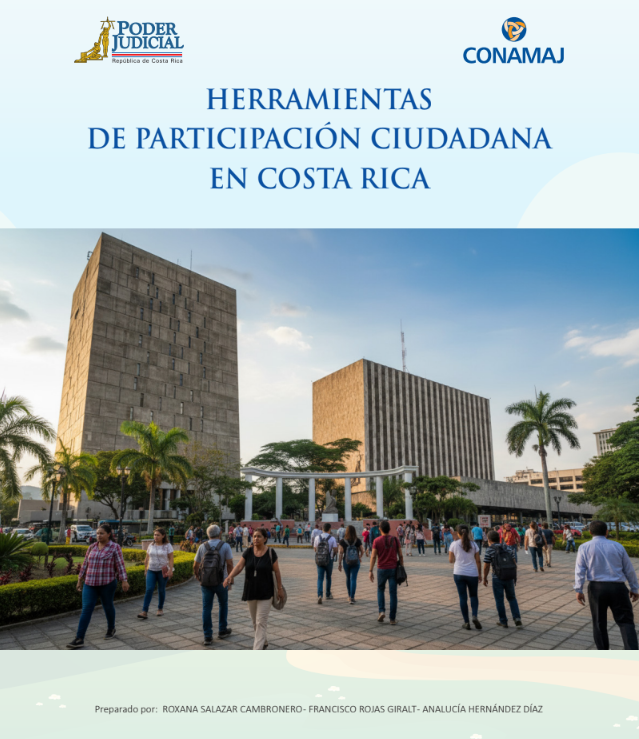Vladimir de la Cruz
¿De qué hablamos cuando hablamos de “América”?
Con más frecuencia hoy se divulga el concepto de geopolítica para tratar de entender el enmarañado mundo de las relaciones internacionales, y el papel que en ellas juegan los grandes países, las grandes potencias como también se les reconoce, los países que desempeñan un papel hegemónico en grandes regiones y con proyección mundial, los países que subordinan a otros países o someten regiones a su influencia y a sus decisiones políticas, económicas, militares y culturales, entre otras.
La geopolítica tiene que ver con la geografía en cuanto a espacio y en cuanto a ordenamiento político. La geografía como ciencia define territorios más allá de lo que en esos territorios existe como regiones políticas delimitadas. Así, por ejemplo, América Central como región geográfica es la extensión que se concentra entre la cuenca del Río Atrato, en Colombia, y el Istmo de Tehuantepec, en México, mientras que si se dice Centroamérica, responde este concepto a los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hoy se ha extendido, la región de Centroamérica, por razones políticas y económicas a Belice, a Panamá, y para algunos efectos a República Dominicana.
Geopolítica también se refiere a la constitución de bloques de países que actúan conjuntamente para atender situaciones políticas, económicas o militares. Geopolítica, igualmente atiende las regiones en conflictos bélicos particulares, donde se encuentran países o regiones en disputas militares políticas y territoriales, y detrás de ellos otros países apoyándolos en sus disputas procurando el triunfo de ellos y el control que puedan generar de los territorios, con sus riquezas naturales, que se encuentran sometidos a esos enfrentamientos.
La geopolítica atiende no solo el espacio geográfico territorial, sino también el espacio de aguas territoriales que les pertenecen a los países o regiones así definidas, a sus espacios aéreos, que también se someten a control, con todo el impacto diplomático que ello contiene, como su repercusión a organismos multilaterales.
Desde hace algunos años se distingue la geografía política y geopolítica, entendiendo la geografía política como parte de la geografía humana mientras la geopolítica como la proyección o expansión internacional de un país en sus áreas periféricas, que impone a la vez el control o el proteccionismo de carácter comercial, la competencia sobre recursos naturales
Detrás de estos conceptos también está la geoestrategia, el control monopólico que se trata de tener sobre rutas comerciales, de transporte y de mercados de materias primas, especialmente estratégicas, minerales o alimentarias como control de mercados de mano de obra barata, para las inversiones extranjeras que se colocan en esos países sometidos a las áreas de influencia geopolíticas.
De manera muy simple se podría decir que la geopolítica es todo aquello que altera el desenvolvimiento pacífico de las relaciones internacionales.
Desde el ascenso a la Presidencia de los Estados Unidos, de Donald Trump, como presidente de ese gran país, se ha impuesto un modelo geopolítico internacional, donde Washington trata de liderar a la fuerza las relaciones internacionales, que como país, Estados Unidos contribuyó a construir.
Así, Trump ha violentado los Tratados Internacionales especialmente comerciales, violándolos unilateralmente, imponiendo en ellos tratamientos que chocan con los intereses regulados en esos tratados, de los países a los cuales trata de imponérseles, de manera ventajosa para los Estadios Unidos, afectando los intereses comerciales y económicos de sus socios comerciales.
Las reglas de carácter arancelario que ha impuesto, de elevar sustantivamente los aranceles a los productos de esos tratados, considerando que Estados Unidos tienen una balanza de pagos desfavorable en esos Tratados ha alterado las relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con países como México y Canadá, que forman parte de un Tratado regional, países que ha reaccionado fuertemente contra Trump y sus políticas. Igualmente ha sido con la República Popular China, solo que China ha actuado con la fuerza que también tiene comercialmente para neutralizar bastante las agresivas políticas que Trump quiso imponerles. China ha ido más allá. Ha declarado, desafiando a los Estados Unidos, que a partir del 2026, las actividades comerciales con China, y los inversionistas que quieran allí establecerse, no serán sometidos a aranceles que perjudiquen sus actividades.
Con países como los de Centroamérica, sencillamente Trump se ha impuesto sin fuerte reacción de sus aliados, por la debilidad de las economías como por la debilidad política de sus gobiernos, haciendo excepción en el caso latinoamericano de Brasil y México.
En el lenguaje político del presidente Trump ha ido más lejos comprometiendo su política exterior: ha considerado que Canadá debe integrarse como parte de la Unión Americana, situación que enfrentó al primer ministro canadiense defendiendo su Soberanía e integridad territorial.
El actual presidente de los Estados Unidos ha amenazado con la necesidad de que Groenlandia pase a ser un Estado de la Unión Americana, enfrentando con ello al Reino de Dinamarca, habida cuenta que Groenlandia es un territorio autónomo de ese Reino, desde 1979 y parte de Dinamarca desde 1953.
Estados Unidos en 1946 habían intentado comprar Groenlandia. En 1951 se autorizó que la OTAN pusiera bases militares en ese territorio, en el contexto de la Guerra Fría que acaba de surgir. Igualmente, el ejército estadounidense podía usar y moverse libremente entre estas áreas de defensa, sin infringir la soberanía danesa en Groenlandia. Estados Unidos expandió considerablemente la Base militar Aérea de Thule entre 1951 y 1953 como parte de una estrategia de defensa unificada de la OTAN.
El gobierno de Estados Unidos intentó construir una red subterránea de sitios secretos para el lanzamiento de misiles nucleares en la capa de hielo de Groenlandia, lo que se conoció como “Proyecto Iceworm”. Esto es parte de lo que hoy Trump quiere desarrollar para ejercer n mayor control no solo del territorio groenlandés, sino también de las rutas comerciales navieras que bordean la parte norte de Groenlandia y del Círculo Polar Ártico, en esa parte del mundo, con influencia de China.
El interés de Trump, desde el 2019, es la gran región territorial que constituye Groenlandia, sus llamadas tierras raras, y riquezas naturales que son muy ricas, entre otras de aluminio, plomo, zinc, hierro, uranio níquel, platino, tungsteno, titanio, cobre, rubíes y otras piedras preciosas, y su poca o escasa población, de tradición Inuit. La Unión Europea no ha reaccionado en defensa o solidaridad con el Reino de Dinamarca frente a esta amenaza de apropiación que valora hacerla incluso militarmente.
Con México Trump impuso un conflicto al llamar al histórico Golfo de México como Golfo de América. El Golfo de México hoy lo comparten Cuba, México y los Estados Unidos, en sus regiones de Cuba, la Artemisa Pinar del Río, de los Estados Unidos, Alabama Florida Luisiana Misisipi Texas, y de México, Campeche Tabasco Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, siendo el litoral de México en el Golfo de México de 3.294 kilómetros y el de Estados Unidos es de 2.626 kilómetros.
Desde el 20 de enero del 2025 Trump impuso con la Orden Ejecutiva 14172 que todas las agencias federales de los Estados Unidos llamen al golfo de México como Golfo de América.
Igualmente, Trump siguiendo la tradición que han mantenido de definir a América con su propio territorio y constitución de los Estados Unidos, considerando incluso, como se enseña la geografía en ese país, que Estados Unidos es Norte América y el resto, a partir del o Río Grande Bravo, frontera colindante, de poco más de 3000 kilómetros, con México, es Sur América, se empeña hoy en enfatizar en ese sentimiento de América y Americanos solo para identificar al territorio de Estados Unidos y sus habitantes, como una nueva modalidad de ubicarse en el mundo actual, en su papel hegemónico y geopolítico dominante que trata de implantar a la fuerza.
La América, considerada como un continente, así se llama desde la dominación conquistadora y colonizadora principalmente española y portuguesa. Su nombre se debe a Américo Vespucio, comerciante, cosmógrafo, explorador y gran navegante que en sus dos viajes a la región “descubierta” por Cristóbal Colón, que dio inicio a esa conquista y colonización, tuvo la visión de entender y divulgar que estaban frente a nuevas tierras, que empezaron a conocerse como las Tierras de Americus.
Colón, por su parte, en su intento de llegar a la India por la ruta occidental, y no por el mediterráneo y rutas terrestres tradicionales en aquella época, pensó que había llegado a las Indias Occidentales, como se llamó originalmente toda la región. Colón falleció en 1506 sin tener idea del nuevo continente. Incluso tuvo el título de Gobernador General del Virreinato de Indias, desde el 17 de abril de 1492 hasta el 10 de marzo de 1496, extendido luego desde el 30 de agosto de 1498 hasta el 23 de agosto de 1500.
El concepto “americano” que hoy Trump quiere impulsar, en su objetivo geopolítico de dominación hegemónica, no tiene asidero histórico. Veamos.
Geográficamente el continente americano se divide en varias regiones, América del Norte, América Central y América del Sur.
La América del Norte comprende a Canadá, Estados Unidos y México, a Groenlandia y el Archipiélago Ártico Canadiense, hasta el Istmo de Tehuantepec en México.
La América Central Ístmica: comprende la región entre el Istmo de Tehuantepec en México, y la cuenca del río Atrato en Colombia, con los países Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
La América del Sur se extiende desde la cuenca del Río Atrato en Colombia hasta el extremo sur del continente, con los restantes países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Brasil Uruguay y las tres Guayanas británica, francesa y holandesa: Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.
A la parte continental del territorio americano se considera también la parte insular o de las Antillas, que comprende a los siguientes países Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, el Estado de Puerto Rico, y una serie de pequeñas islas, consideradas las Antillas Menores, dependencia ellas de otros países, tres territorios de ultramar de Inglaterra, cuatro departamentos y colectividades ultramarinos de Francia, tres territorios autónomos de la Países Bajos.
Así, la América tiene sus especificidades para sus respectivas denominaciones. Si decimos “americanos” hablamos de toda la América, si decimos “norteamericanos” nos referimos a los de la América del Norte, los “centroamericanos” referidos a la parte política de la actual Centro América y “sur americanos” a los que habitan la América del Sur. Los referidos a la América Insular se les denomina “caribeños” ya que estas islas se ubican en el Mar Caribe, que comprende la parte tropical del Océano Atlántico hasta las costas de la América Central.
Si se trata la América por la presencia europea que la conquistó, colonizó y dominó por 300 años tenemos también regiones: Hispanoamérica, la que dominó España; Luso América, la que dominó Portugal; Anglo América, la que dominó Inglaterra o Gran Bretaña, la Franco América, dominada por Francia, denominaciones que también se traducen al idioma de los conquistadores y colonizadores dominantes; Ibero América cuando se unen España y Portugal como países dominantes; Latino América cuando se agrega Francia junto a España y Portugal; Anglo América a las regiones bajo la influencia Inglesa, así como también se usa la América Neerlandesa, por la influencia Holandesa.
Estas diferencias se han llevado a polémicas internacionales que tienen que ver con las Academias de los Idiomas o Lenguas, para precisar la definición den los gentilicios y formas de llamar a los habitantes de las distintas regiones, incluso considerando un nombre como sustantivo o como adjetivo.
Así la Real Academia de la Lengua Española recomienda no usar el término “americano” o “América” para referirse exclusivamente a los habitantes de los Estados Unidos. En este sentido se debe usar “estadounidense”, que frente a la arremetida lingüística geopolítica de Trump es como deberíamos enfatizar quienes nos oponemos a esa agresión geopolítica.
Fue usual que en las guerras de independencia de la América Española se usara el concepto “americano” para distinguirse de los “españoles”.
No se debe usar el concepto suramericano para distinguir a los habitantes de toda la América de habla hispana, incluyendo a los mexicanos, y por extensión a los de habla francesa, portuguesa, u holandesa.
El uso de América para referirse a los Estados Unidos, y de americanos para sus habitantes, es lo que se impuso en la tradición inglesa y en la tradición anglosajona, así avalado por el Oxford Dictionary.
Políticamente nos corresponde llamar la atención, en este momento de la Historia que vivimos, llamar en nuestros escritos y habla, a los habitantes de los Estados Unidos, “estadounidenses”. Es la forma más precisa de combatir el trumpismo galopante como nueva forma ideológica de dominación, que afecta usos, tradiciones y conceptos históricos de nuestras comunidades identitarias.
El continente América seguirá siendo la Casa Común de todos los que lo habitamos. Las particularidades identitarias serán válidas para las regiones. Pero, la particularidad de los estadounidenses no debe extenderse de manera equivocada como americanos solo para ellos.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, que nos reúne a todos los del continente, se define a sí misma como la organización de todos los Estados americanos, en inglés “The Organization of American States”, y en español, “la Organización de los Estados Americanos”.
Cuando Colón llegó a América desconocía su existencia como continente, y como tierras pobladas y organizadas social y políticamente. Como las tierras americanas no eran dependientes de los reinos europeos, con la orden de apropiarse de las tierras que no pertenecieran a otros reinos europeos, se las apropio en nombre de los Reyes Católicos de España, dando origen a esa idea del descubrimiento de nuevas tierras, y de lo que llegó a constituirse como el imperio colonial español.
El territorio estaba ampliamente poblado. Todo el continente se dice entre 90 y 110 millones de habitantes, Centroamérica de entre 5 y 7 millones, Costa Rica, entre 500.000 y un millón de habitantes. No se podía descubrir lo que estaba ampliamente poblado, y que en su interior había grandes imperios y sociedades muy desarrolladas.
Todos estos habitantes americanos con sus organizaciones sociales y políticas debidamente funcionando, con sus sistemas políticos reconocidos y legitimados en su existencia, que fueron violentados en todo su ordenamiento para imponerles el modelo de organización política, económica, religiosa, social, jurídica e ideológica de España, Portugal, Francia e Inglaterra, según se fueron estableciendo como modelos de organización política y de vida social.
La llegada de los españoles durante 400 años dominó el recuerdo y la celebración de aquel encuentro de culturas. El primer centenario, el segundo centenario y el tercer centenario de esa llegada o presencia no se celebró. El cuarto centenario, 1892, cuando la América, casi toda, ya era independiente se celebró mundialmente con la Exposición Mundial de Barcelona desde 1888, de donde surgió también el concepto de España como la Madre Patria de todo el continente, y se inauguró el Monumento a Colón, época en que se aumentaron los estudios sobre América.
En Washington se había producido la I Conferencia Panamericana, enrre1889 y 1890, y en Madrid la Exposición Histórico-Americana y la Exposición Histórico-Europea, que se celebraron entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre de 1892.
Con la celebración del V Centenario de la llegada de los españoles, en 1992, se replanteó la forma de su celebración y se produjo la idea del Encuentro de Culturas frente a la idea del Descubrimiento. El 12 de octubre asociado a la llegada de Colón al continente se cambió en ese sentido en su celebración.
Parte de ese cambio fue declarar en algunos países el Día de los Pueblos Indígenas, como así se le ha llamado en Estados Unidos, desde 1968, hasta el jueves 9 de octubre del 2025 cuando el Presidente Trump, en esa arremetida que tiene contra los valores que no comparte y que quiere destruir ideológica y geopolíticamente, proclamó que este día en los Estados Unidos debía llamarse el Día de Cristóbal Colón, agregando que amaba a los italianos, y proclamando el día feriado en honor al Gran Almirante y navegante, borrando de esa manera la proclamación que había hecho el Presidente Biden, en 2021, de declarar ese día como el Día de los Pueblos Indígenas, que honraba la historia de los nativos y pueblos autóctonos americanos, evocando también las matanzas y extinción que significó la conquista de América desde la llegada de Colón.
Trump así se ha puesto a exaltar ese genocidio conquistador colonialista, que lo identifica con el apoyo que hoy le da, con su gobierno, a las guerras colonialistas, expansivas y genocidas que se siguen dando en el mundo actual.
Estamos frente a constantes neologismos políticos, hegemónicos e ideológicos que procuran justificar la nueva dominación geopolítica que se impulsa bajo el gobierno de Donald Trump, en los Estados Unidos.
Compartido con SURCOS por el autor.