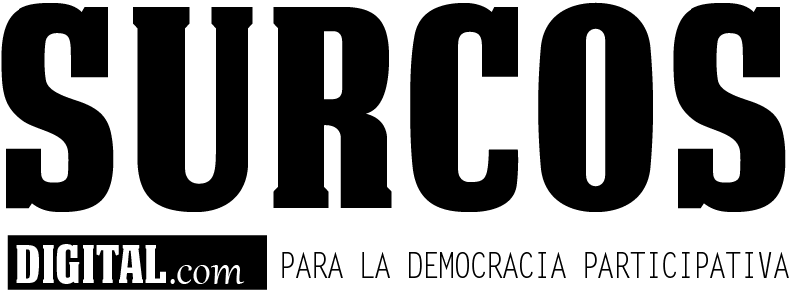José Manuel Arroyo Gutiérrez, Exmagistrado y profesor catedrático UCR
Me tomo la licencia de citar, sin recordar dónde lo leí, ni de quién es la autoría, una máxima que dice más o menos esto: “…la competitividad produce las mejores mercancías y los peores seres humanos…” Esta sabia observación nos plantea la necesidad de analizar, aunque sea muy brevemente, el aspecto lógico y las consecuencias éticas o morales de un fenómeno que se ha convertido en un lugar común de la teoría económica dominante. Se lanza, entre otras, la consigna de que solo la reducción del Estado-árbitro a su mínima expresión nos hará eficientes. Se grita que el sector público, sus asalariados y pensionados, son la causa de todos nuestros males. Se proclama que solo desplegando las alfombras rojas a la inversión extranjera —sin importar qué ventajas y gollerías impongan— será posible algún día una economía próspera; y se declara, cómo no, que solo la competitividad nos sacará de la parálisis y la pobreza. Cada uno de esos planteamientos daría para un análisis de fondo, pero refirámonos a este último.
No vamos negar los componentes biológicos y culturales que hacen de la competencia un aspecto que ha acompañado a la humanidad desde siempre. En tanto animales, mamíferos, homínidos, primates y sapiens, la competencia por destacar y ser el mejor en el apareamiento, la guerra, las expresiones artísticas o el deporte son realidades innegables. Pero la cuestión se vuelve un asunto de humanización o deshumanización cuando se trata de la convivencia social, de la sobrevivencia en medio de recursos escasos, de los requerimientos mínimos que una persona debe satisfacer para vivir con dignidad. Es decir, la cuestión se vuelve cualitativamente diferente cuando ingresamos al ámbito de la economía y sus consecuencias ético-políticas.
Todos los días y a todas horas se nos recuerda que, como individuos y como sociedad, tenemos que ser competitivos. Pero no se ahonda en lo que esto significa más allá de la mera consigna. En un mundo y una economía capitalista globalizada, lo que se plantea es la guerra de todos contra todos; se compite para ganar, pero fundamentalmente para desplazar y aniquilar a los competidores y ojalá dejarlos tirados en el camino. En última instancia, se trata de alcanzar el objetivo de dominar la competencia, tomar control de las reglas del juego y, por supuesto, dominar la actividad de que se trata y no permitir que otros cuestionen o desafíen el poder que se ha adquirido.
Con justa razón se ha dicho (Bauman/May; Pensando Sociológicamente) que la tal competitividad conduce indefectiblemente a tendencias y prácticas monopólicas y, con ello, a la máxima tensión, a la más grande polarización y a la misma autodestrucción del sistema de economía, supuestamente abierto y productivo, beneficioso para todas las personas.
El resultado final es muy simple, se sientan las bases de un mundo con ganadores y perdedores, con ricos hábiles, inteligentes y virtuosos y, en frente, pobres culpables de su situación por irresponsables, vagabundos o ineptos. No hay víctimas, y con ello también podemos acallar conciencias, con lo cual tomamos nota de una de las principales consecuencias antiéticas de esta cuestión.
No costará ver en el fondo, en el campo estrictamente lógico, un claro ejemplo de falacia igualitaria. Tal planteamiento toma como premisa de partida una falsedad palmaria, ya que, camino a la meta, no todo individuo parte del mismo punto ni con las mismas condiciones, porque no todos han tenido las mismas oportunidades para diseñar un adecuado proyecto de vida. Camino a esa meta, tampoco todas las sociedades o naciones parten del mismo lugar, ni con los mismos recursos para aspirar, con alguna posibilidad de éxito, a la prosperidad y el desarrollo. De esta manera, no es cierto que pueda entablarse una sana competitividad, tampoco que haya igualdad de partida, ni que las reglas del juego se apliquen con justicia.
Esto de la competitividad es una falsedad evidente, un espejismo con el que se nos trata de convencer de que con esfuerzo, disciplina y compromiso vamos a poder ser dueños de nuestro destino individual o colectivo. En el caso concreto de Costa Rica, no podemos obviar que somos una economía pequeña, por no decir insignificante a nivel mundial, y se nos está llamando a competir con economías monstruosas y a hacernos un lugar entre una pléyade de economías tanto o más débiles que la nuestra.
En definitiva y en el plano ético, ¿no tendría mucho más sentido buscar alianzas y solidaridades regionales que nos coloquen, ahora sí, en posibilidades de negociar nuestro futuro en mejores términos, frente a los más fuertes? ¿No sería oportuno hacer a un lado los dogmas de la economía dominante y tejer estrategias de interpretación y propuestas alternativas? ¿No sería conveniente darnos cuenta de que jamás habrá una verdadera paz social si seguimos justificando la existencia “natural” de un mundo basado en el binomio ganadores/perdedores?
Publicado en el Semanario Universidad en la columna ¿Gato o Liebre?
Compartido con SURCOS por el autor.