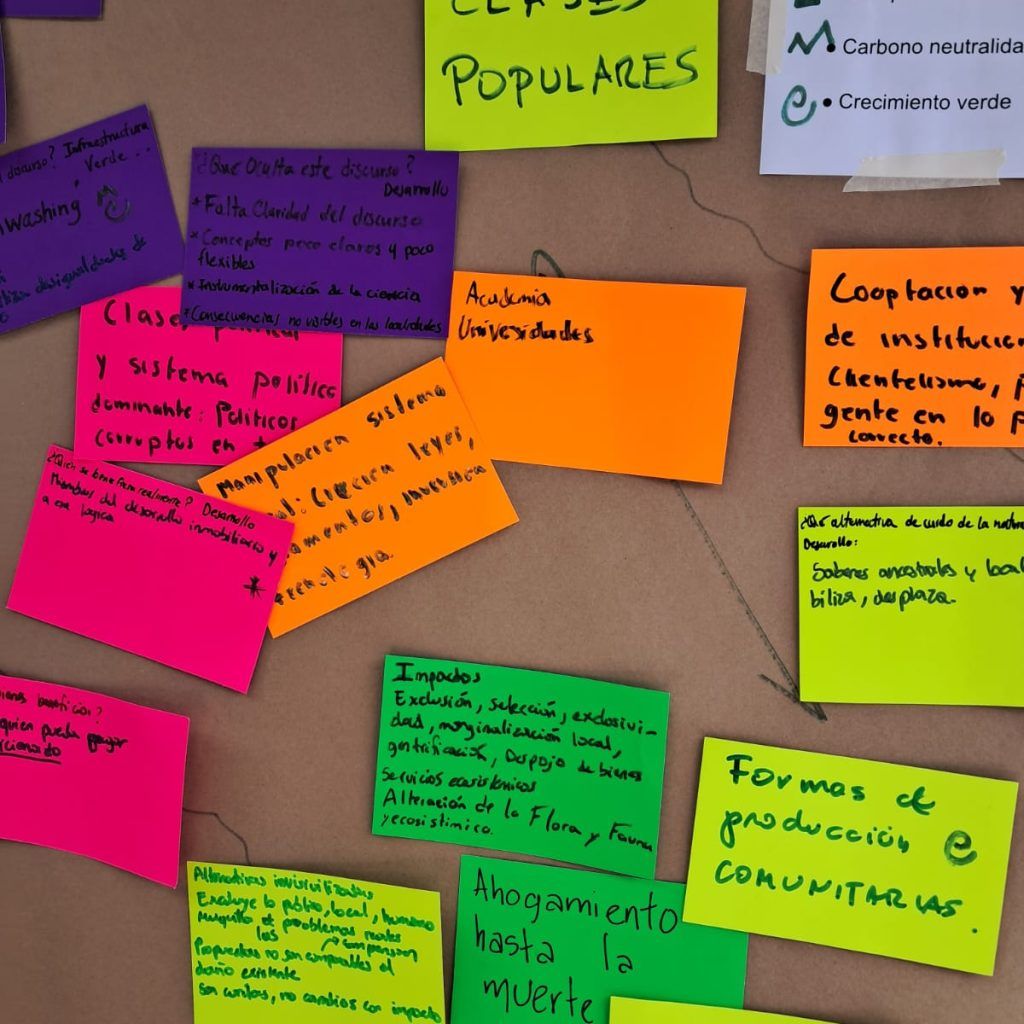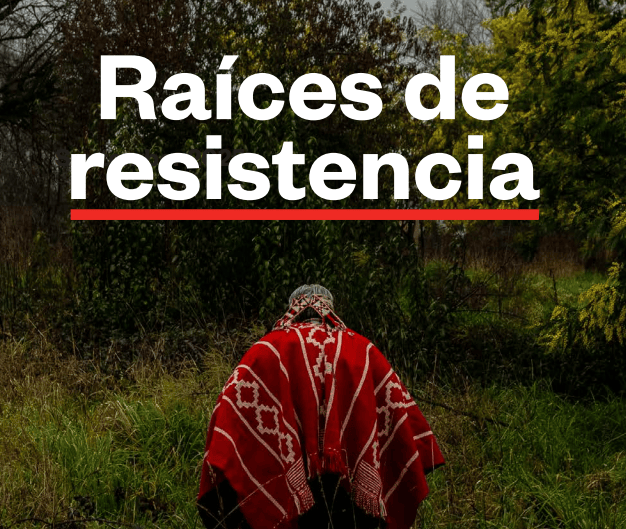Acuerdo de Escazú: apuntes, algunos incómodos, con relación a la reciente adhesión de Trinidad y Tobago
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Este 27 de enero del 2026, Trinidad y Tobado adhirió al Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el Estado Parte 19 de este valioso instrumento regional, el cual fue oficialmente abierto a la firma y ratificación por parte de los Estados desde el mes de septiembre del 2018 (véase texto completo del Acuerdo de Escazú).
Cabe recordar que, para el Día Internacional del Ambiente celebrado en todo el mundo el 5 de junio del 2025, fue otro Estado del Caribe anglófono, Bahamas, que oficializó su adhesión a este instrumento regional, sumándose así a los 17 Estados que ya depositaron antes su respectivo instrumento de ratificación en Naciones Unidas con anterioridad (véase la nota oficial del aparato diplomático de Bahamas).
Nótese que el mismo 5 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dedicó una larga infografía y un extenso texto al Acuerdo de Escazú, en homenaje a todos los defensores del ambiente de todo el mundo (véase enlace) y a sus derechos: una infografía que pone muy en alto el nombre de Costa Rica y el de uno de su cantones (Escazú) pasada totalmente desapercibida en… la misma Costa Rica.
Al no haberse registrado Costa Rica entre los primeros Estados en ratificar este acuerdo que promueve de manera singular desde el 2018 uno de sus cantones y su imagen en el exterior (ni tampoco entre los 10 primeros Estados) es muy valida la pregunta de saber si, de 24 Estados que ya lo han firmado (y de 33 Estados que pueden ser Estados Partes), Costa Rica esperará dejar que sean 23 (o 32…) los Estados que lo antecedan antes de aparecer finalmente como Estado Parte. O si consideran sus autoridades y algunos sectores empresariales que la inconsistencia total que demuestra ante el mundo en materia ambiental Costa Rica no afecta mayormente su credibilidad ni su prestigio, ni tampoco el flujo de turismo y de inversiones, ni el comercio de productos «amigables con el ambiente» que fomentan diversas cadenas de comercio justo y equitativo, lo cual resultaría realmente muy, pero muy sorprendente. Son siempre observadas con sonrisas de medio lado las contorsiones de todo tipo a las que deben prestarse los representantes oficiales del aparato diplomático costarricense en diversas cumbres y foros internacionales en materia ambiental o en materia de derechos humanos, en particular ante expertos internacionales y ante los demás delegados estatales y potenciales entidades donantes.
Cabe recordar que Costa Rica fue el primer Estado en ratificar otro instrumento regional de gran importancia adoptado en tierras costarricenses: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la capital costarricense en noviembre de 1969, y ratificada por Costa Rica en el mes de marzo de 1970 (vease estado oficial de firmas y ratificaciones).
Esta entrevista de diciembre del 2025, publicada en Semanario Universidad, detalla el panorama poco halagador que se observa en Costa Rica con temas ambientales no resueltos como la expansión insensata de los cultivos de piña, la contaminación de aguas de comunidades por parte de empresas dedicadas al cultivo de esta fruta de exportación y el alto consumo de Costa Rica en materia de pesticidas, entre muchos otras temáticas ambientales no atendidas en los últimos cuatro años y pocamente abordadas durante la actual campaña electoral. Al respecto, este manifiesto colectivo de ONG y movimientos sociales costarricenses en defensa de la naturaleza de junio del 2008 resulta ser un texto de una persistente actualidad para muchas comunidades rurales costarricenses.
Acuerdo de Escazú, indiferencia de algunos decisores políticos, mientras aumenta la vulnerabilidad de los defensores del ambiente
En el caso específico de Costa Rica, es de indicar que el 4 de marzo del 2025, el Acuerdo de Escazú celebró siete años desde su adopción, luego de nueve largas rondas de negociación, las cuales duraron cinco años, siete meses y siete días.
Este nuevo aniversario pasó totalmente desapercibido en Costa Rica, con una indiferencia notoria de los medios de prensa costarricenses, así como en varios otros Estados de América Latina. Los cuales, conjuntamente con Costa Rica, fueron de los primeros en firmarlo en el mes de setiembre del 2018: siete años después, las actuales autoridades costarricenses, muy identificadas con el sector empresarial, no consideraron oportuno apoyar y mucho menos gestionar su aprobación legislativa.
En el mes de abril del 2025, se organizó en San Kitts y Nevis el tercer foro sobre las protección de los defensores del ambiente en el marco del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial de la CEPAL y agenda del evento). Los lineamientos y planes de acción ahí discutidos y adoptados, así como los acordados en el marco del segundo foro celebrado en Panamá en setiembre del 2023 (véase enlace a informe final) contrastan con la dura realidad que deben enfrentar los defensores del ambiente, en particular en Estados que persisten en mantenerse distantes del Acuerdo de Escazú.
Este extenso reportaje de abril del 2025 sobre la situación en Perú detalla el nivel de extrema vulnerabilidad e indefensión que enfrentan los defensores del ambiente peruanos. Este otro artículo publicado en Costa Rica en mayo del 2025 refiere a una situación muy similar que conocen quienes alzan la voz en defensa del ambiente. De igual manera en Centroamérica, esta nota de mayo del 2025 referente a la muerte de ecologistas en Guatemala y esta otra nota sobre el asesinato acaecido en Honduras de un reconocido defensor del ambiente en abril del 2025. En febrero del 2025 se informó de demandas penales en El Salvador contra opositores a proyectos mineros (véase nota de prensa). La ONG Amnistía Internacional emitió una alerta internacional sobre la suerte de un defensor del ambiente en Paraguay en el mes de abril del 2025 (véase enlace). En el caso de Brasil, la ONG Human Rights Watch emitió un informe en el que se pide a sus autoridades ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú ante la ola de amenazas e intimidaciones así como asesinatos que sufren los defensores del ambiente, en particular en la región amazónica.
No obstante el desinterés por parte de Costa Rica y de algunos otros Estados, se debe recordar que, en América Latina, Colombia precedió a Trinidad y Tobago y a Bahamas: en efecto, Colombia culminó el 25 de septiembre del 2024 un largo proceso, al depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, su instrumento de ratificación. Es de notar, a diferencia de otros depósitos del instrumento de ratificación, la presencia de las máximas autoridades colombianas en la delegación oficial presente en Nueva York para el acto formal de entrega de dicho instrumento de ratificación (véase artículo de prensa con foto de la misma).
Los supuestos «argumentos» en contra el Acuerdo de Escazú desnudados por la realidad económica en los Estados que ya lo han ratificado
Colombia se convirtió en el Estado Parte número 17 del Acuerdo de Escazú, mientras que desde el 5 de junio pasado, Bahamas en el Estado Parte Número 18, y desde este 27 de enero del 2026, se cuenta con un total de 19 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificaciones): en el caso de Colombia, ninguna de la previsiones catastróficas en materia económica que preveía el sector privado colombiano que acontecerían de aprobarse el Acuerdo de Escazú se ha observado (como, por cierto, en ninguno de los otro 16 Estados que ratificaron el Acuerdo de Escazú antes de Colombia). Un dato objetivo, comprobable, indiscutible, y que debiera interesar a muchos sectores en el resto del continente americano: en particular los que repiten cosas sin mayor fundamento en algunas sedes parlamentarias y en la prensa corporativa.
En el caso de Chile que aprobó el Acuerdo de Escazú en el 2022, sus autoridades actuales se han mostrado particularmente comprometidas con el Acuerdo de Escazú, con una serie de lineamientos y de guías para el Estado elaboradas por sus autoridades ambientales (véase enlace oficial): tampoco en Chile se ha observado algun tipo de efecto negativo para la economía y para la competitividad de los productos de exportación chilenos, como lo sostenía de manera falaz la cúpula político-empresarial que gobernó a Chile durante el período 2018-2022.
En el caso de México que ratificó el Acuerdo de Escazú en el 2021 sin que ello tampoco afectara su economía, a finales del 2024 se adoptó oficialmente una guía con el fin de implementar lo dispuesto en el Artículo 9 en aras de reforzar la protección de los defensores del ambiente (véase documento), siguiendo lo establecido en marzo del 2024 en el Plan de Acción propuesto durante la COP3 por parte de Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis (véase propuesta).
En el caso del Caribe anglófono, la reciente ratificación de Trinidad y Tobago (y de Bahamas en junio del 2025) deja únicamente a Jamaica como Estado habiendo firmado más no ratificado el Acuerdo de Escazú.
La ausencia de impactos negativos para las economías y las exportaciones de los Estados que ya han aprobado el Acuerdo de Escazú confirma lo que en su momento (2020) nos llevó a titular un artículo en Costa Rica de la siguiente manera:
» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú» (Nota 1).
En una entrega anterior, nos permitimos incluso señalar el carácter súbito de la oposición de entidades gremiales del sector privado costarricense al Acuerdo de Escazú, al precisar en un artículo publicado en la prensa costarricense que:
«Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año» (Nota 2).
Costa Rica y el Acuerdo de Escazú
Como bien se sabe, el texto adoptado en Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 3).
En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica (UCR) fue de las primeras entidades públicas en recomendar su ratificación al Poder (véase pronunciamiento del 6 de mayo del 2021). Desde entonces han sido numerosos los llamados en este sentido a las máximas autoridades costarricenses por parte de diversos sectores sociales y académicos, a los que se pueden añadir los de diversos relatores especiales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los de órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los de la misma OCDE en el mes de octubre del 2023, reiterando varios llamados anteriores hechos a Costa Rica (véase nota del medio digital Delfino.cr). En mayo del 2025, fue la REDESCA de la OEA la que le recordó expresamente a Costa Rica un asunto pendiente denominado Acuerdo de Escazú (véase nota de Delfino.cr).
Pese a estos diversos llamados, la clase política costarricense se ha mostrado incapaz de redireccionar las cosas, de cara a una futura aprobación del Acuerdo de Escazú. En cuanto a las organizaciones ecologistas, se ha observado cierta apatía de varias de ellas con relación al Acuerdo de Escazú en los últimos años. Un número de la Revista Costarricense de Derecho de marzo del 2025 (véase enlace) dedicado al Acuerdo de Escazú que reúne artículos de varios especialistas costarricenses viene, desde la academia, a recordar la importancia de este instrumento internacional, y paliar al olvido en el que pareciera haber caído el Acuerdo de Escazú para algunas entidades ecologistas.
Un foro realizado en febrero del 2023 con dos eminentes especialistas costarricenses del derecho ambiental, titulado “Acuerdo de Escazú, ¿qué sigue?” y auspiciado por el medio digital costarricense LaRevista.cr (véase enlace) explicó de manera muy detallada los alcances del archivo por parte de la Asamblea Legislativa del Acuerdo de Escazú en febrero del 2023: reiteró, de paso, la poca solidez de los supuestos «argumentos» difundidos en contra del Acuerdo de Escazú por varias cámaras empresariales costarricenses. Se invita desde ya a nuestros estimables lectores a escuchar (y a reescuchar) este importante espacio de discusión y análisis, que permitió desnudar las maniobras y zancadillas de diversa índole que ha tenido que sufrir el Acuerdo de Escazú en Costa Rica en los últimos años, incluyendo las que le fueron propinadas por la misma Sala Constitucional en dos ocasiones.
Breve recuento sobre la tramitación que se observó en Colombia, y que debiera interesar a sectores costarricenses
Desde el 5 de noviembre del 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaron el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estuvo esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del Acuerdo de Escazú (Nota 4).
No se tiene información sobre las razones exactas por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo. Para tener idea de los plazos, podemos mencionar que:
– la ley de aprobación de la Convención Belém do Para para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres fue sancionada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre del 1995 y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 4 de septiembre de 1996 (véase sentencia);
– la ley aprobando el acuerdo bilateral de promoción comercial con Estados Unidos fue sancionada el 7 de julio del 2007 por el Poder Ejecutivo, y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 24 de julio del 2008 (véase texto);
– la ley aprobando la Convención del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas fue sancionada por el Ejecutivo colombiano el 31 de julio del 2009 y la sentencia del juez constitucional viene con fecha del 21 de abril del 2010 (véase texto).
En el caso del Acuerdo de Escazú, la espera fue mucho mayor: en efecto, sancionada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre del 2022, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a a conocer su decisión favorable con respecto a la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú: véanse el comunicado oficial de las autoridades ambientales de Colombia y el comunicado oficial de la justicia constitucional colombiana que también merece ser revisado (disponible en este enlace).
Colombia vino así a sumarse a los 16 Estados que ya lo habían ratificado, entre los cuales figuraban – a setiembre del 2023 – Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
Los Estados que mantienen sus distancias con los derechos de los defensores del ambiente en el continente americano
A la fecha, en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del Poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Es de notar que fueron los primeros Estados en firmar el Acuerdo de Escazú, el 27 de septiembre del 2018, conjuntamente con otros siete Estados, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Entre los Estados que ni tan siquiera lo han firmado cuando podían hacerlo (un acto que figura entre las atribuciones del Poder Ejecutivo), persisten al momento de redactar estas líneas (28 de enero del 2026) en no «adherir» al Acuerdo de Escazú (al haberse establecido un plazo para su «firma«, el cual venció en el 2020), los siguientes Estados: Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, así como Venezuela.
Fechas insígnes escogidas para depositar un instrumento de ratificación
Nótese que Bahamas logró depositar el instrumento de ratificación el mismo día en el que se conmemora mundialmente el Día Internacional del Ambiente (5 de junio), demostrando su aparato diplomático una gran destreza y precisión. En el caso de Chile (13 de junio), posiblemente sus autoridades buscaron depositar el instrumento de adhesión el 5 de junio del 2022, sin contar con los tiempos y plazos internos vigentes dentro del aparato diplomático de Chile.
En el caso de Colombia (al igual que Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay en el 2019), la cancillería colombiana optó por depositar formalmente el instrumento de ratificación en una fecha cercana al 27 de septiembre: se trata, como indicado con anterioridad, del día en que formalmente este instrumento regional fue abierto a la firma de los Estados en Naciones Unidas, con ocasión de una ceremonia protocolaria realizada durante en evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2018
Otros Estados en cambio, escogieron una fecha cercana al 4 de marzo (fecha en que se adoptó dicho instrumento en Costa Rica en el 2018) para proceder formalmente al depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas: Belice en el 2023, así como Nicaragua y Panamá (2020).
Es de destacar y recordar la perfecta coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para depositar el mismo 22 de enero del 2021 su respectivo instrumento de ratificación ante la Secretaría General de Naciones Unidas, permitiendo así que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (ambos Estados siendo la ratificación necesaria número 11) se materializara para la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 2021. Raramente se ha observado en Naciones Unidas una coordinación tan esmerada entre dos aparatos diplomáticos, para depositar de manera conjunta su respectivo instrumento de ratificación (Nota 5).
El Acuerdo de Escazú: viento en popa
Pese a la nula cobertura periodística en medios nacionales en Costa Rica sobre la adhesión de Trinidad y Tobago en este mes de enero y la de Bahamas registrada en junio del 2025, resulta también oportuno indicar que conoció similar suerte en los medios costarricenses la tercera Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (COP3), la cual se realizó en Santiago de Chile en abril del 2024 (véase documento preparatorio de marzo del 2024).
Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (véase decisión y el documento titulado Plan de Acción), en gran medida a partir de los numerosos insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023 (véase informe final).
En el mes de abril del 2023, la COP2 se realizó en Buenos Aires, Argentina (véase informe final). Habíamos tenido la oportunidad de saludar, entre otros aspectos, el regreso de Chile en el 2023, como Estado Parte: véase nuestro artículo titulado «Acuerdo de Escazú: una segunda COP más que exitosa» publicado en el medio digital costarricense Delfino.cr.
En esta COP2 realizada en Argentina, los Estados Partes escogieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el órgano de expertos independientes, que crea el mismo tratado en su artículo 18 (véase enlace).
Para completar esta secuencia, la primera COP se reunió en abril del 2022 en Santiago de Chile (véase programa), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. En este enlace se puede consultar el informe final – de más de 70 páginas – de esta primera e histórica cita para el Acuerdo de Escazú y la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe.
El éxito de este instrumento jurídico de vanguardia se evidencia no solamente con las decisiones tomadas en sus primeras tres Conferencias de Estados Partes: también al revisar los insumos reunidos para garantizar una correcta aplicación, elaborados desde la misma CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú, la cual fue presentada formalmente en abril del 2022 (texto completo disponible aquí): para cada artículo, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, así como otros actores, disponen de un detallado análisis que los invita a acciones de muy diversa índole.
En lo que respecta específicamente a la implementación, Chile es posiblemente el Estado que más esfuerzos está realizando desde que es Estado Parte al Acuerdo de Escazú. Incluso sus actuales autoridades ambientales realizaron un encuentro para celebrar los seis años del Acuerdo de Escazú (desde su apertura a firmas de Estados en Naciones Unidas), el 25 de septiembre del 2024 (véase enlace): se trata de una actividad más que viene a añadirse a una serie de iniciativas reunidas en este enlace especial sobre el Acuerdo de Escazú que mantienen sus autoridades ambientales desde su sitio oficial. Sin lugar a dudas, estas valiosas iniciativas en Chile deberían poder inspirar a muchos otros Estados Partes al Acuerdo de Escazú.
En octubre del 2023, Argentina por su parte se dotó de un verdadero «Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú» (véase documento), precedido por una «Ruta hacia la implementación / Argentina» elaborada desde la misma CEPAL (véase documento).
Resulta oportuno indicar que en el mes de mayo del 2024, la misma CEPAL puso a disposición del público y de los Estados una innovadora herramienta digital de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú: véase enlace a dicha plataforma.
Los notables avances en el Sur de América con relación al Acuerdo de Escazú pueden ser contrapuestos a la total falta de iniciativa gubernamental en Centroamérica para proteger a quienes alzan la voz en defensa del ambiente y resguardar sus derechos.
Resulta notorio que estos vientos muy favorables para este intrumento regional no encuentren eco en la actual Corte Interamericana de Derechos Humanos: en el mes de julio del 2025, teniendo la posibilidad de hacerlo, el juez interamericano no lo hizo, mediante una maniobra sumamente singular: la «reformulación» de las preguntas formuladas por Chile y Colombia, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 6). Como si de pronto, los «mitos» empresariales antes aludidos difundidos con base en argumentos falaces, encontraran adeptos entre algunos integrantes de la actual Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La persistente e inexplicable ausencia de Costa Rica
Resulta de cierto interés, en el caso de Costa Rica, recordar su persistente ausencia como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica, luego de haber coliderado con Chile las negociaciones (Nota 7).
Es de notar desde ya que durante los largos meses en los que examinó el Acuerdo de Escazú, la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños «hallazgos» del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos «mitos» creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú en Costa Rica (Nota 8).
Tampoco un solo magistrado colombiano detectó amenaza alguna en materia penal con un supuesto riesgo que significaría la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental: un supuesto «argumento» presentado como tal por diversas cámaras empresariales costarricenses y una magistrada de la Sala Constitucional (Nota 9).
Ya habíamos tenido la ocasión, en el 2023, de concluir que la soledad total del Poder Judicial costarricense en América Latina es latente, al precisar que:
«Raramente un criterio interpretativo tan erróneo como equivocado de los jueces costarricenses ha quedado en evidencia de tan singular manera. Y raramente el criterio disidente (y solitario) de un magistrado de la Sala Constitucional se ha visto tan confortado por la práctica en otros Estados luego de haber sido externado (marzo del 2020)» (Nota 10).
El hecho que en ninguno de los 16 Estados que, antes de Colombia, ratificaron el Acuerdo de Escazú, se haya observado alguna traba en sus respectivas economías o algun tipo de freno en proyectos de infraestructura, debiera de llamar a la reflexión a algunos sectores en Costa Rica: en particular unos cuantos, muy propensos a repetir como ciertos, supuestos «argumentos» ventilados desde un sector del gremio empresarial en contra de este valioso instrumento regional.

Cabe indicar que fueron varios los intentos en aras de debatir públicamente estos «argumentos» difundidos por cámaras empresariales con académicos y especialistas en materia ambiental y que todos fracasaron:
– primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego;
– en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como;
– en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica.
Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitaba a las organizaciones de la empresa privada conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas en contra el Acuerdo de Escazú (como por ejemplo esta carta de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense) y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» es la tónica de algunos en Costa Rica.
Centroamérica y el Acuerdo de Escazú
No está de más indicar que la no aprobación por parte de Costa Rica produce efectos más allá del territorio costarricense, al ofrecer un inesperado argumento a los detractores al Acuerdo de Escazú en Centroamérica, en particular en Guatemala, en El Salvador y en Honduras.
Se trata de Estados centroamericanos que ya sea:
– persisten en no ratificarlo como Guatemala, el cual además, en el 2022 notificó una peculiar solicitud al Secretario General de Naciones Unidas, nunca observada con anterioridad con relación a un tratado sobre derechos humanos por parte de un Estado en América Latina. El único precedente similar encontrado refiere a notificaciones similares remitidas por Estados Unidos e Israel a Naciones Unidas en el 2002 para «retirar» su firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 (Nota 11);
– o bien, de Estados que tan siquiera lo han firmado (caso de El Salvador y Honduras).
En el caso de Guatemala, no se dispone de información para saber qué motivó semejante acción en diciembre del 2022 por parte de sus autoridades diplomáticas: se intuye que se trata de alguna oscura «leyenda» fabricada por asesores jurídicos del sector empresarial guatemalteco a finales del 2022 en contra del Acuerdo de Escazú.
Con relación a Costa Rica, no está de más señalar que, en un artículo de la publicación especializada costarricense Ojo al Clima, de abril del 2021, sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos, en relación con su contenido, se lee algo muy llamativo que desde el mes de abril del 2021, ameritaría algunas aclaraciones. En efecto, la negociadora del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica, la exviceministra de Ambiente costarricense, Patricia Madrigal Cordero, señala con respecto a una magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, lo siguiente:
«La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa, que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial, que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos, continuó la exviceministra. Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto, añadió Madrigal».
Una «aclaración» dada a conocer por la precitada magistrada constitucional y grabada durante un evento académico en la Facultad de Derecho de la UCR, plantea aún más dudas y evidencia su desconocimiento de la normativa ambiental vigente en Costa Rica y de los principios que la rigen (véase este documental del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú producido por la UCR, a partir del minuto 4:56). Se lee en la parte final de este documental (unos de los pocos existentes en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú) una frase que inicia señalando que «La Magistrada Hernández declinó dar declaraciones para este documental…«, minuto 8:45).
A modo de conclusión
Más allá de las extrañas coincidencias entre la UCCAEP y las preocupaciones de la precitada magistrada constitucional, el hecho que, a más de siete años de la apertura a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica se mantenga distante con este valioso instrumento plantea algunas interrrogantes muy válidas: su imagen internacional en el ámbito ambiental ha resultado bastante dañada desde que la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, en el mes de febrero del 2023 (Nota 12).
El deterioro se ha ido confirmando en los últimos años, con autoridades ambientales sumamente cuestionadas. En una comparecencia relacionada a la polémica del momento en este segundo semestre del 2024 en Costa Rica, Gandoca Manzanillo (Nota 13), la máxima autoridad ambiental el 6 de agosto del 2024 (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones frente a los integrantes de la comisión legislativa.
En el ámbito local, son recurrentes las acciones judiciales ante la negativa de las autoridades municipales de entregar información de carácter público sobre proyectos susceptibles de tener efectos negativos para el ambiente (véase, entre muchos otros casos, enlace a esta reciente acción legal – septiembre del 2024 – interpuesta contra el alcalde de San Rafael de Heredia por la ONG Conceverde). Ello sin mencionar el otorgamiento en modo «express» e inconsulto de permisos municipales para proyectos polémicos en distintas comunidades (véase por ejemplo nota del 2016 sobre el otorgamiento de permisos municipales a una planta asfáltica en San Miguel de Santo Domingo de Heredia).
A pesar del espectáculo bastante particular que Costa Rica ofrece a observadores de la vida internacional interesados en cuestiones ambientales, los principios rectores del Acuerdo de Escazú encontrarán a partir de ahora en Trinidad y Tobago, en Bahamas, así como previamente en Colombia, un terreno fértil ante la apremiante situación que conocen muchos líderes ecologistas y jefes de pequeñas comunidades rurales y/o indígenas (en particular colombianas), al alzar la voz en defensa del ambiente.
Para las autoridades ambientales colombianas, el acceso a información de carácter público en materia ambiental constituye un esfuerzo recientemente materializado en marzo del 2024 y que debería poder ser saludado y replicado en otras partes del continente americano (véase publicación oficial titulada «Política de transparencia y acceso a la información pública«).
Después de Chile, en donde también la cúpula político-empresarial había logrado suscitar temores infundados en contra del Acuerdo de Escazú, a partir de supuestos «argumentos» entre el 2018 y el 2021, Colombia logró sumarse a los Estados en favor de una gobernanza ambiental mucho más inclusiva y participativa en América Latina, a los que ahora se une decididamente Trinidad y Tobago, precedido por Bahamas.
Con relación al resto de América Latina, es de esperar que el sostenido esfuerzo de la sociedad civil colombiana, articulado con el sector académico y con otros sectores de la sociedad colombiana en favor del Acuerdo de Escazú (Nota 14), que logró paulatinamente explicar lo falaz que resultaban muchos de los mitos y leyendas creados en contra de la protección de quienes defienden el ambiente, se logre replicar en un futuro en otras latitudes del continente americano, en particular en Centroamérica, pero también en el Sur del continente.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz experta, UCR, edición del 17 de diciembre del 2020. texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación«, Delfino.cr, edición del 29 de noviembre del 2020. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., “Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental“, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y algo voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs. Obra completa disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina). Obra completa disponible en este enlace.
Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Colombia a muy poco de ser oficialmente Estado Parte después de Chile (2022), Argentina y México (2021). Apuntes desde Costa Rica«, editada el 26 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 5: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 6: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio», 3 de julio del 2025. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 7: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 8: Véase la emisión a la que fuimos invitados en Hablemos de Derecho Internacional (HDI) titulada «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, 6 de febrero del 2021, disponible en este enlace. Así como BOEGLIN N., » ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. Con relación al carácter insólito del hallazgo hecho por el Poder Judicial, que al parecer no ha despertado mayores críticas en Costa Rica, remitimos al subtítulo «La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina» en nuestro artículo publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia, en su edición del 17 de noviembre del 2022. Véase también PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos», Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de otros Estados como Colombia y Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 9: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: viento en popa. Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incopora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 10 de abril del 2023. texto disponible aquí.
Nota 11: En una carta bastante singular, raramente observada en Naciones Unidas, se lee textualmente que Guatemala el 20 de diciembre del 2022, envió la siguiente notificación a Naciones Unidas en la que anuncia que no tiene intención alguna de ser en el futuro Estado parte (véase parte baja de este enlace):
«In a communication received on 20 December 2022, the Government of Guatemala informed the Secretary-General of the following: «I have the honour to write to you in reference to the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, also known as the Escazú Agreement, adopted in Escazú on 4 March 2018 and signed by the Republic of Guatemala on 27 September 2018.The Republic of Guatemala officially informs you, as depositary of the Escazú Agreement, that it does not intend to become a party to the Agreement. Its signing of the Agreement shall not, therefore, give rise to any legal obligations for the Republic of Guatemala, in accordance with international law«.
Los especialistas en paralelismos de forma podrán comparar la extraña carta de Guatemala del 2022 con la (igualmente extraña) carta enviada por Israel al solicitar en el 2002 que su firma al Estatuto de Roma de 1998 que crea la Corte Penal Internacional (CPI) no surta efecto alguno. Se lee (véase parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones del Estatuto de Roma, punto 4) que:
«In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following: «…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.«
El paralelismo de formas puede orientarse a la técnica del «cut and paste» al revisarse una carta similar de Estados Unidos en mayo del 2022, siempre a propósito del Estatuto de Roma y que se lee en el punto 14 en la parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones:
«In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty”.
Nota 12: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«). De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.
Nota 13: Con relación a la última propuesta, algo ocurrente, de las máximas autoridades ambientales de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Gandoca / Manzanillo: las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 14: Véase esta valiosa publicación editada en Colombia y titulada Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú, así como este enlace de la Universidad del Rosario, y, desde el sector académico este muy completo artículo MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. El texto integral de este extenso artículo está disponible aquí. Desde el sector de la comunicación, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace ), el cual responde a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de verdaderos mitos y leyendas, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que cuentan con influyentes adeptos en el sector empresarial y relevos no menos influyentes en un sector de la prensa corporativa. No está de más referir también a esta opinión jurídica de la ONG colombiana DeJusticia a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en octubre del 2023 (véase texto).