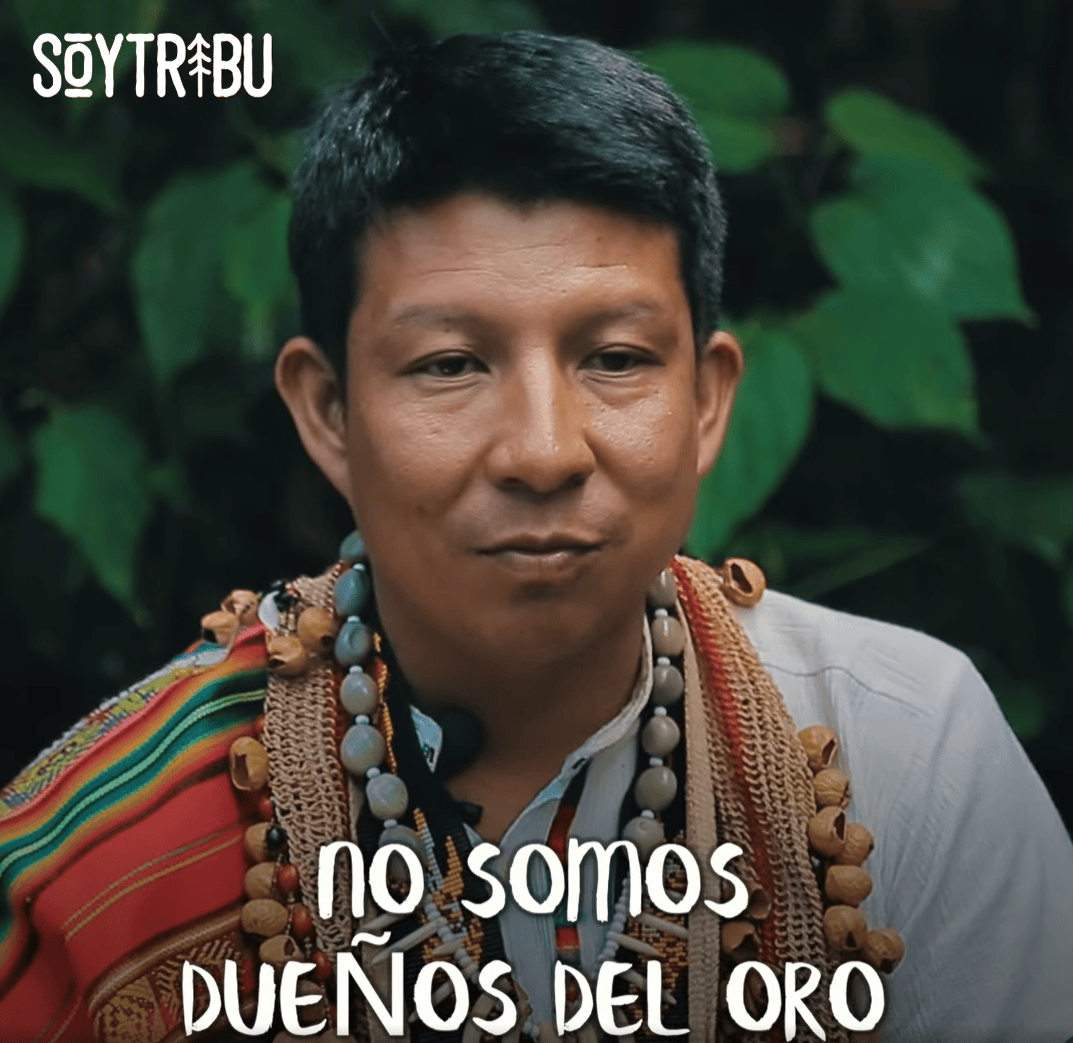Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
Este 3 de julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer su opinión consultiva (la OC/32) con relación a una serie de preguntas que le formularon Chile y Colombia en el mes de enero del 2023 (véase texto integral de la solicitud): se trataba de preguntas relacionadas al alcance de las obligaciones que en materia de derechos humanos derivan del cambio climático, en las que una y otra vez ambos Estados referían tanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 como al Acuerdo de Escazú adoptado en el 2018.
Es de notar que otra opinión consultiva fue solicitada en materia de cambio climático a otra jurisdicción internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: véanse las preguntas formuladas al final de la solicitud hecha en marzo del 2023, y el comunicado oficial de la CIJ sobre la finalización de las audiencias orales de diciembre del 2024. Se calcula que en próximos meses la CIJ debería de estar dando a conocer su opinión consultiva, y que es muy probable que integre en ella el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 21 de mayo del 2024, fue el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (más conocido por sus siglas en inglés de ITLOS) el que dió a conocer su opinión consultiva, solicitada por un grupo de Estados insulares amenazados por el aumento del nivel del mar, siempre relacionada a los efectos del cambio climático (véase texto en francés y en inglés).
Como se puede observar, la justicia internacional está siendo solicitada por Estados en aras de clarificar los alcances de las obligaciones internacionales existentes en materia de lucha contra el cambio climático, dada la emergencia en la que se encuentra el planeta.
Chile y Colombia: una valiosa iniciativa conjunta
Esta opinión consultiva permite en particular ayudar a quienes denuncian, desde muchos años, la inacción de sus autoridades estatales para proteger a comunidades de los efectos del cambio climático, efectos que han sido advertidos y modelizados desde mucho tiempo por la comunidad científica: desde la autorización y los permisos otorgados en zonas inundables, o propensas a derrumbes, pasando por permisos para megaproyectos en zonas en las que se prevé una sequía acentuada o que impactarán negativamente las fuentes de agua de una comunidad y la biodiversidad circundante, hasta la inacción a nivel estatal (y municipal) ante la elevación del nivel del mar en ciertas costas particularmente vulnerables o la falta de regulaciones para limitar sustancialmente el uso de sustancias contaminantes que acentúan el cambio climático y contribuyen al calentamiento global.
Son reiteradas éstas y muchas otras más, las situaciones que a menudo terminan en manos de la justicia nacional con datos e informes técnicos sobre los efectos del cambio climático ignorados por las autoridades estatales.
Desde este y otros puntos de vista, hay que agradecer la iniciativa conjunta que tuvieran Chile y Colombia en aras de consolidar el régimen de la protección del ambiente y de los derechos humanos, mediante el procedimiento consultivo previsto por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. No cabe duda que esta gestión conjunta y varias otras más recientes, realzan su liderazgo en la región en materia ambiental: su comunicado oficial conjunto al conocerse la opinión consultiva de este 3 de julio así lo refleja (véase texto).
Las preguntas en breve
Algunas de las preguntas formuladas de manera conjunta por Chile y Colombia al juez interamericano de derechos humanos se leen de la siguiente manera:
» 1. ¿Cuál es el alcance del deber de prevención que tienen los Estados frente a fenómenos climáticos generados por el calentamiento global, incluyendo eventos extremos y eventos de desarrollo lento, de conformidad con las obligaciones convencionales interamericanas a la luz del Acuerdo de Paris y el consenso científico que alienta a no aumentar la temperatura global más allá de 1,5°C40?
2. En particular, ¿qué medidas deben tomar los Estados para minimizar el impacto de los daños por la emergencia climática, a la luz de las obligaciones establecidas en la Convención Americana? Frente a ello, ¿qué medidas diferenciadas deben tomarse respecto de poblaciones en situación de vulnerabilidad o consideraciones interseccionales?
2.A. ¿Qué consideraciones debe tomar un Estado para implementar su obligación de (i) regular, (ii) monitorear y fiscalizar; (iii) requerir y aprobar estudios de impacto social y ambiental, (iv) establecer un plan de contingencia y (v) mitigar las actividades dentro de su jurisdicción que agraven o puedan agravar la emergencia climática?
2.B. ¿Qué principios deben inspirar las acciones de mitigación, adaptación y respuestas a las pérdidas y daños generados por la emergencia climática en las comunidades afectadas?
Teniendo en cuenta el derecho al acceso a la información y las obligaciones sobre producción activa de información y transparencia, recogidas en el artículo 13 y derivadas de las obligaciones bajo los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, a la luz de los artículos 5 y 6 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú):
1. ¿Cuál es el alcance que deben dar los Estados a sus obligaciones convencionales frente a la emergencia climática, en lo que refiere a:
i) la información ambiental para que todas las personas y comunidades, incluida la vinculada a la emergencia climática;
ii) las medidas de mitigación y adaptación climática a ser adoptadas para atender la emergencia climática y los impactos de dichas medidas, incluyendo políticas específicas de transición justa para los grupos y personas particularmente vulnerables al calentamiento global;
iii) las respuestas para prevenir, minimizar y abordar las pérdidas y daños económicos y no económicos asociados con los efectos adversos del cambio climático.
iv) la producción de información y el acceso a información sobre los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, contaminación de aire, deforestación y forzadores climáticos de vida corta, análisis sobre los sectores o actividades que contribuyen a las emisiones u otros; y
v) la determinación de impactos sobre las personas, tales como, la movilidad humana -migración y desplazamiento forzado-, afectaciones a la salud y la vida, perdida de no económicas, etc.?
2. ¿En qué medida el acceso a la información ambiental constituye un derecho cuya protección es necesaria para garantizar los derechos a la vida, la propiedad, la salud, la participación y el acceso a la justicia, entre otros derechos afectados negativamente por el cambio climático, en conformidad con las obligaciones estatales tuteladas bajo la Convención Americana?»
Con relación a la situación de los niños/niñas en el hemisferio americano, Colombia y Chile formularon las dos siguientes preguntas:
«1. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de adoptar medidas oportunas y efectivas frente a la emergencia climática para garantizar la protección de los derechos de los-las niños y niñas derivadas de sus obligaciones bajo los Artículos 1, 4, 5, 11 y 19 de la Convención Americana?
2. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de brindar a los niños y niñas los medios significativos y eficaces para expresar libre y plenamente sus opiniones, incluyendo la oportunidad de iniciar, o de otra manera participar, de cualquier procedimiento judicial o administrativo concerniente a la prevención del cambio climático que constituye una amenaza a sus vidas?»
Con relación a los defensores del ambiente, y a la crítica situación que muchos sufren por levantar la voz en defensa de la protección del ambiente, ambos Estados formularon las siguientes preguntas al juez interamericano:
«De conformidad con las obligaciones que se derivan de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y a la luz del artículo 9 del Acuerdo de Escazú:
1. ¿Qué medidas y políticas deben adoptar los Estados a fin de facilitar la labor de personas defensoras del medio ambiente?
2. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio de las mujeres defensoras de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática?
3. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio en virtud de factores interseccionales e impactos diferenciados, entre otros, sobre pueblos indígenas, comunidades campesinas y personas afrodescendientes ante la emergencia climática?
4. Frente a la emergencia climática, ¿qué información debe producir y publicar el Estado a fin de determinar la capacidad de investigar diversos delitos cometidos contra personas defensoras, entre otros, denuncias de amenazas, secuestros, homicidios, desplazamientos forzados, violencia de género, discriminación, etc.?
5. ¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tener en cuenta los Estados para asegurar que los ataques y amenazas en contra de las personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la emergencia climática no queden en la impunidad?»
De algunas de las observaciones remitidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Como se puede observar, la formulación de estas y varias otras preguntas debió permitir al juez interamericano precisar el alcance de las obligaciones de los Estados en materia ambiental de cara a las obligaciones que derivan tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como del mismo Acuerdo de Escazú.
Con relación a este último instrumento, es de notar que desde el 5 de junio pasado (Día Internacional del Ambiente), el Acuerdo de Escazú registró la adhesión de Bahamas, con los cual son 18 Estados del hemisferio americano los que son Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firmas y ratificaciones entre las que se contabilizan las de Chile y Colombia). Al respecto, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores a nuestra nota anterior (véase enlace), editada en junio del 2025, y titulada precisamente: «Acuerdo de Escazú: algunos apuntes con relación a la reciente adhesión por parte de Bahamas«.
De las distintas observaciones (opiniones jurídicas) recibidas por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de este procedimiento consultivo, resultan de particular interés las que fueron remitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase documento), así como por la REDESCA de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase extenso documento de 119 páginas).
De interés más limitado resultan las observaciones enviadas por Costa Rica (véase documento) al provenir de un Poder Ejecutivo que se opone a la aprobación del Acuerdo de Escazú desde su entrada en funciones en el mes de mayo del 2022: nótese que lo remitido al juez interamericano por Costa Rica no incluye el criterio de entidades del Estado costarricense a cargo del cambio climático, del ambiente o de los derechos humanos, sino que remite a opiniones de las autoridades migratorias y autoridades a cargo de la niñez e incluyen las de su Poder Judicial. Resulta oportuno recordar que este último procedió a una interpretación totalmente inédita de una de las disposiciones del Acuerdo de Escazú para dificultar innecesariamente su trámite de aprobación, en marzo del 2020: remitimos al respecto a nuestros estimables lectores a la subsección «El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones» de nuestra nota editada en abril del 2022, y titulada: «Acuerdo de Escazú. Breves apuntes sobre su primera COP (Conferencia de Estados Parte) y una ausencia notoria: Costa Rica (y Chile)». También remitimos a la subsección «La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros poderes judiciales en América Latina » contenida en esta nota publicada en el portal de la UCR en junio del 2022, titulada «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile«.
El extraño texto compuesto enviado por Costa Rica puede ser comparado a las extensas obervaciones elaboradas por el aparato diplomático de Colombia (véase documento), así como por el de Chile (véase documento), o bien por el de México (véase documento). Además de Costa Rica, en América Central, envió sus observaciones El Salvador (véase documento): se trata de uno de los Estados que, al igual que Honduras, no ha tan siquiera firmado el Acuerdo de Escazú.
De las pocas entidades costarricenses que remitieron observaciones, podemos citar a la Universidad Nacional / UNA) (véase escueto documento).
La opinion consultiva en breve
El comunicado de prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de junio del 2025 (véase texto) refiere a las principales conclusiones de la Corte, que se encuentran en la página 232 de la OC/32.
Es de notar que en varios de los puntos resolutivos (véase texto completo, página 232), la jueza costarricense, la jueza chilena y el juez colombiano se apartaron del criterio de sus homólogos.
Es de indicar, antes de entrar a detallar parte de su contenido que, en vez de responder a cada una de las preguntas solicitadas por Chile y por Colombia, el juez interamericano procedió a una total «reformulación» (párrafo 28) con lo cual, las preguntas quedaron reducidas a la siguiente formulación:
«1. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos sustantivos tales como el derecho a la vida y la salud (artículo 4.1 de la Convención Americana y artículo 10 del Protocolo de San Salvador), a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención Americana), la vida privada y familiar (artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana y artículo 15 del Protocolo de San Salvador), la propiedad privada (artículo 21 de la Convención Americana), el derecho de circulación y residencia (artículo 22, de la Convención Americana), a la vivienda (artículo 26 de la Convención Americana), al agua (artículo 26 de la Convención Americana), a la alimentación (artículo 26 de la Convención Americana y 12 del Protocolo de San Salvador), al trabajo y la seguridad social (artículo 26 de la Convención Americana y artículos 6, 7 y 9 del Protocolo de San Salvador), a la cultura (artículo 26 de la Convención Americana y 14 del Protocolo de San Salvador), a la educación (artículo 26 de la Convención Americana y 13 del Protocolo de San Salvador), y a gozar de un ambiente sano (artículo 26 de la Convención Americana y 11 del Protocolo de San Salvador), frente a las afectaciones o amenazas generadas o exacerbadas por la emergencia climática?
2. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos de procedimiento tales como el acceso a la información (artículo 13 de la Convención Americana), el derecho a la participación (artículo 23.1.a de la Convención Americana) y el acceso a la justicia (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana) frente a las afectaciones generadas o exacerbadas en el marco de la emergencia climática?
3. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos sin discriminación (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1, 2 y 3 del Protocolo de San Salvador) los derechos de la niñez (artículo 19 de la Convención Americana y artículo 16 del Protocolo de San Salvador), las personas defensoras del ambiente, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia climática?«
Un lector familiarizado con las preguntas hechas por Colombia y Chile notará inmediatamente la ausencia de toda referencia al Acuerdo de Escazú en las preguntas «reformuladas«, lo cual debería poder ser explicado en algún momento al no serlo del todo en el texto de la opinión consultiva.
Es de notar que al contestar a Colombia a una solicitud de opinión consultiva en el 2017 sobre daño ambiental transfronterizo y los derechos de las comunidades afectadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no «reformuló» las preguntas colombianas, sino que más bien, fue mucho más allá de lo que le solicitaba expresamente Colombia: véase texto completo de la OC/23 (Nota 1).
Con relación al cambio climático, la innovación jurisprudencial a la que procede la Corte en los párrafos 299-300 en su texto dado a conocer este 3 de julio merece mención (las negritas son nuestras):
«299. El sistema climático hace parte de ese conjunto y, por ende, aunque está indefectiblemente ligado a otros componentes del ambiente, su protección debe ser entendida como un objetivo específico en el marco de la protección del ambiente. En efecto, la protección del sistema climático adquiere rasgos específicos y diferenciales en atención a las funciones que éste cumple a nivel global, a los elementos que lo componen y a las dinámicas necesarias para asegurar su equilibro. La Corte resalta, en ese sentido, que la afectación del sistema climático constituye una forma de daño ambiental que, aunque relacionada, puede y debe distinguirse de otras formas de daño ambiental como aquellas resultantes de la contaminación o de la afectación de la biodiversidad.
300. La distinción señalada adquiere particular relevancia en el contexto de la emergencia climática, habida cuenta de la urgencia, especificidad y complejidad de las acciones requeridas para proteger el sistema climático global. Ante esta situación, la Corte considera que el reconocimiento de un derecho humano a un clima sano como un derecho independiente —derivado del derecho a un ambiente sano— responde a la necesidad de dotar al orden jurídico interamericano de una base con entidad propia, que permita delimitar con claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de manera autónoma respecto de otros deberes vinculados a la protección ambiental. Este reconocimiento, además, se alinea con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental internacional, en la medida en que fortalece la protección de las personas frente a una de las amenazas más graves que enfrentan y seguirán enfrentando sus derechos en el futuro. La Corte entiende que un clima sano es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la Naturaleza como un todo. Esto supone reconocer que, en condiciones funcionales y aún en ausencia de tales interferencias, el clima es variable y tal variabilidad entraña riesgos inherentes que pueden afectar la seguridad de los ecosistemas«.
«566. En el mismo sentido, este Tribunal destaca la labor fundamental de las personas defensoras ambientales en el marco de la emergencia climática y, en consecuencia, reconoce la existencia de un “deber especial de protección” del Estado respecto de ellas. Este “deber especial de protección” derivado de las obligaciones de respeto y garantía del derecho a defender los derechos humanos impone al Estado los deberes de:
(i) reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras, afirmando la relevancia de su papel en una sociedad democrática y procurando proveerles de los medios necesarios para que ejerzan adecuadamente su función. Esto conlleva la necesidad de abstenerse de imponer a las personas defensoras obstáculos que dificulten la efectiva realización de sus actividades, estigmatizarlas o cuestionar la legitimidad de su labor, hostigarlas o, de cualquier forma, propiciar, tolerar o consentir su estigmatización, persecución u hostigamiento;
(ii) garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas defensoras puedan actuar libremente, sin amenazas, restricciones o riesgos para su vida, para su integridad o para la labor que desarrollan. Lo anterior entraña la obligación reforzada de prevenir ataques, agresiones o intimidaciones en su contra, de mitigar los riesgos existentes, y de adoptar y proveer medidas de protección idóneas y efectivas ante tales situaciones de riesgo[2], y
(iii) investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que las personas defensoras puedan sufrir en el ejercicio de sus labores y, eventualmente, reparar los daños que podrían haberse ocasionado. Ello se traduce en un deber reforzado de debida diligencia en la investigación y el esclarecimiento de los hechos que les afecten, que en el caso de las mujeres defensoras repercute en una obligación doblemente reforzada de llevar adelante las investigaciones con debida diligencia, en virtud de su doble condición, de mujeres y de personas defensoras.
567. A la postre, ese deber especial de protección impone a las autoridades, además de abstenerse de imponer límites o restricciones ilegítimas a la labor de las personas defensoras, una obligación reforzada de formular e implementar instrumentos de política pública adecuados, y de adoptar las disposiciones de derecho interno y las prácticas pertinentes para asegurar el ejercicio libre y seguro de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos.
568. Este Tribunal advierte que las personas defensoras de derechos ambientales corren un riesgo acentuado de sufrir violaciones a sus derechos en razón de las actividades que desempeñan en el marco de la emergencia climática. Este riesgo se manifiesta a través de la censura de los debates sobre el ambiente y el clima, la violencia en línea y en otros espacios, la represión de protestas y reuniones públicas, la detención arbitraria y acciones judiciales estratégicas contra la participación pública por parte de actores privados y autoridades públicas (conocidas como “SLAPP” por sus siglas en inglés)».
Este 3 de julio del 2025, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dieron a conocer su respuesta a Chile y a Colombia, y en realidad a gran cantidad de Estados y de organizaciones que, en el hemisferio americano, observan los efectos devastadores causados por la inacción climática.
En el caso de varias organizaciones de la sociedad civil, esta inacción se debe a sus mismas instituciones públicas: en muchos casos, estas organizaciones intentan, ante los tribunales nacionales de justicia, obtener decisiones en favor del ambiente y de las personas que lo defienden, y que se condene a sus autoridades por no querer tomar decisiones urgentes que derivan del cambio climático.
A partir de este 3 de julio, estas organizaciones cuentan con una opinión consutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les permitirá sin lugar a dudas confortar sus posiciones en la defensa del ambiente y en defensa de los derechos de las comunidades más impactadas por el cambio climático.
Pese a una clara omisión con respecto a las disposiciones del Acuerdo de Escazú en las preguntas «reformuladas«, y a referencias esporádicas al mismo en el texto, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería permitir a los jueces nacionales reforzar sus decisiones desde el punto de vista jurídico. En cuanto a los Estados, cuentan desde esta fecha con una guía que puede servirles de base para elaborar políticas públicas mucho más acordes con la situación de emergencia climática, en particular para los Estados, como Costa Rica, que persisten en no aprobar el Acuerdo de Escazú, exhibiendo de paso su total inconsistencia en materia ambiental ante el mundo (Nota 2).
–Notas–
Nota 1: Con relación a la OC 23 del 2017, véase: BOEGLIN N., «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«, publicado en DebateGlobal (Colombia), 26 de febrero del 2018. Texto disponible aquí; PEÑA CHACÓN M., «Desafíos y oportunidades de la Sala Constitucional de cara a la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos», publicado en Derechoaldia (Costa Rica), 17 de febrero del 2018. Texto disponible aquí. Así como el programa Era Verde (Programa semanal del canal de televisión Canal 15, UCR), «Corte IDH nos jala el mecate en materia ambiental«, Emisión completa disponible en Youtube en este enlace.
Nota 2: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«). De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.