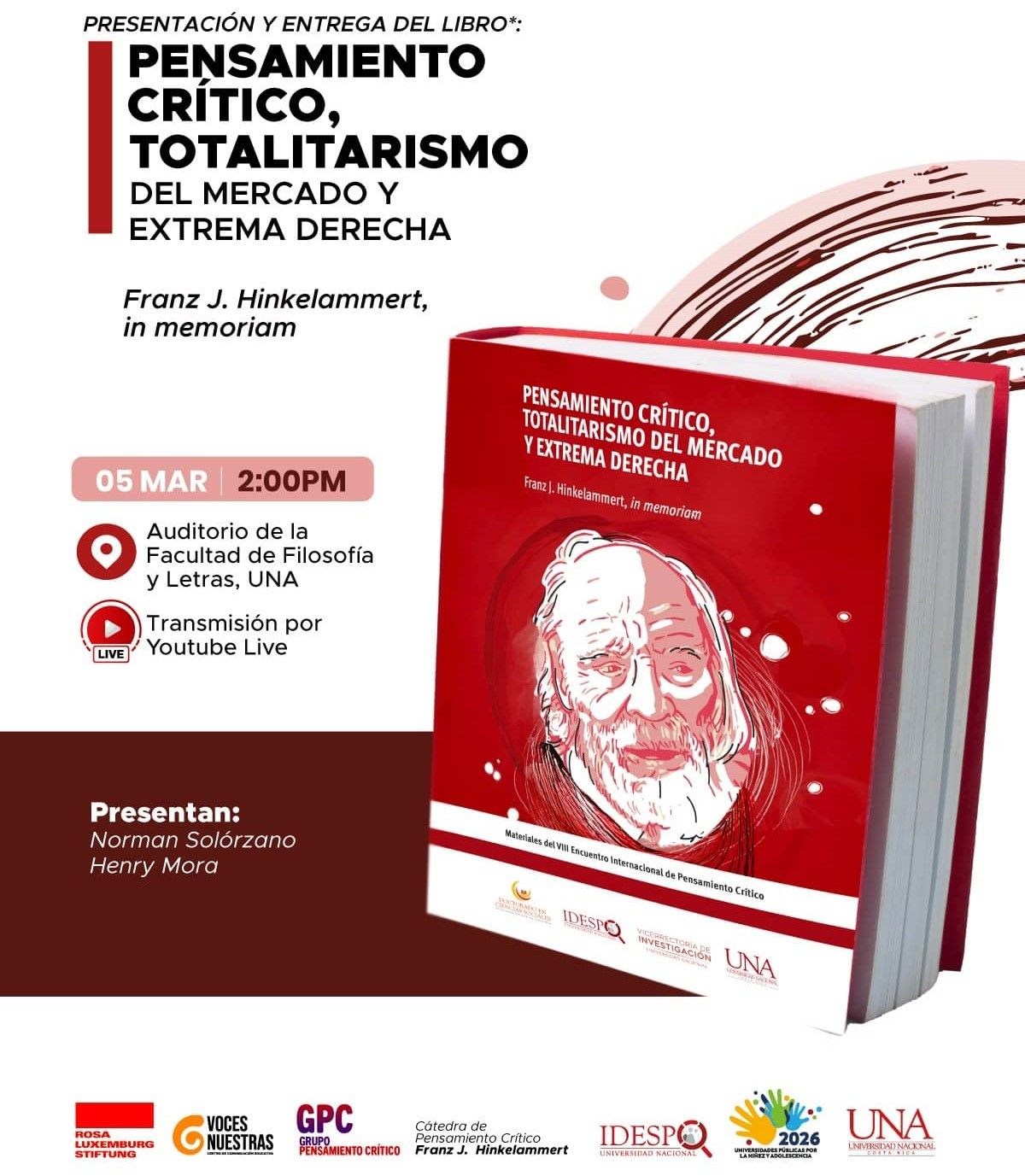Gilberto Lopes
Un clima enrarecido
Que nos vamos a convertir en una Venezuela, que se van a suspender las garantías constitucionales, que la presidente electa ha sido nombrada ministra de la Presidencia, que el presidente ha ocultado la paternidad de una hija de tres años hasta después de las elecciones, que decenas de diputados electos arrastran causas penales, que Costa Rica camina con paso firme hacia el amanecer de una desconocida “Tercera República”. La oposición insistiendo en la importancia de ir a votar; los costarricenses yendo a votar contra la oposición.
No es poca cosa.
Quisiera sugerir que ese clima político y social enrarecido no es solo una característica de la reciente campaña electoral, sino resultado de la larga puesta en escena de una obra de la que los actuales son solo los (pen)últimos actores. Se trata de otra cosa, más profunda. De las consecuencias de un vasto proceso político que ha minado la confianza de la población y transformado las características de la Segunda República en Costa Rica.
Sobre la “institucionalidad democrática”
Nunca nada más antidemocrático que el “No hay alternativa”, la consigna del neoliberalismo con la que Margaret Thatcher y Ronald Reagan se lanzaron a la conquista del mundo en la década de los 80’s del siglo pasado, en los años finales de la Guerra Fría.
Aquí, voces alarmistas insisten en que está en juego la democracia, como si no se hubiese estado destruyendo esa democracia a mordiscos desde hace más de 40 años, cuando nos sumamos a la alternativa neoliberal e hicimos nuestro aporte (modesto) al desquiciado modelo concentrador de la riqueza en manos del 1% de la humanidad.
No es posible una elección con 20 partidos. No hay 20 proyectos políticos en el país. Difícilmente puede haber más de tres o cuatro. Solo un escenario político desdibujado justifica la aparición de 20 alternativas electorales. En ese escenario, el voto vale poco. O nada. Vale lo que valen esas 20 alternativas.
Quisiera sugerir que no es el voto el que le da sentido a la democracia. Es la democracia la que le da sentido al voto.
Para que el voto valga necesitamos alternativas bien construidas, claras. Solo así mi voto vale, solo así permite elegir una opción.
A qué nos enfrentamos
¿A la creación de la Tercera República? ¿De qué se trata? ¿De darle forma al legado de Rodrigo Chaves?
En realidad, nos enfrentamos a un proyecto de una derecha privatizadora. Nos ofrecen la “continuidad del cambio”, el “rechazo al pasado”, la “defensa irrestricta de la vida y la familia”, el “respeto a la dignidad del trabajo que se acrecienta con la propiedad”.
Hay que pensar un poco: ¿qué significa todo eso, qué se esconde detrás de esas mal trazadas consignas? Se podría decir que nada. Pero no es cierto. Significan algo. Algo que no tienen el coraje de anunciar claramente.
En todo caso, nada muy distinto al que el país ha venido transitando en los últimos 40 años, cuando se empezó con la privatización de los depósitos bancarios y se siguió con los más diversos sectores económicos, incluyendo la salud, la educación, las obras públicas, las telecomunicaciones… Todas las instituciones se vieron afectadas: la banca pública, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), escuelas, colegios, universidades, el ICE.
Para la mayoría, los servicios se deterioraron. Se fue extendiendo la idea de que el Estado es un gasto, no un servicio. Privado de importantes ingresos, el déficit público creció y, con él, la deuda y sus intereses. Para tratar de hacerle frente, se recortaron aún más los recursos. Se deterioraron los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.
Se nos ha tratado de convencer de que cada uno es responsable de su futuro, de que el orden social, político y económico en que vivimos tiene poco que ver con eso. Que los lazos entre todos se deben adelgazar, que cada uno vele por sus intereses mientras el modelo va concentrando la riqueza hacia arriba.
Sueñan con un Estado que ofrezca los servicios indispensables para el desarrollo de los negocios y muy poco más (la seguridad no es lo único, pero es lo políticamente más sensible). Lo demás, cada uno tendría que procurar resolver por su cuenta.
Lo público-privado
Se habla de un modelo de desarrollo público-privado. Como idea general, no solo tiene sentido, sino que no hay otra manera de desarrollar una sociedad.
Pero aquí se usa con un sentido más específico. El término sirve para ocultar un proyecto que pone lo público al servicio de lo privado. De modo que todo nos conduce –de nuevo– a ese modelo concentrador de la riqueza que ha llevado a extremos la tensión económica y política.
La presidente electa insiste en la idea de vender el Banco de Costa Rica y su filial BICSA. Ya lo había propuesto Chaves al inicio de su gobierno, especulando con la cifra de 1,2 billones de colones –2,8% del PIB– cálculo probablemente muy por encima de las posibilidades reales de venta, eventuales recursos cuyo destino nunca precisó.
En su conferencia de prensa, el día siguiente del triunfo electoral, Fernández sugirió financiar con esos recursos el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Apuró el negocio, afirmando que debe darse antes de que el banco “quiebre” o caiga por “problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.
Pero el BCR no está en quiebra, aunque quizás Fernández lo sepa. Es un buen negocio y los inversionistas lo saben. Sobre todo, si pueden comprar barato. Como lo decía Rodrigo Carazo, lo que esta gente quiere no es vender, sino comprar.
¿Qué sentido tiene vender un activo que dejó el año pasado una utilidad de ¢38.494 millones? Recursos públicos que financian diversos proyectos.
Los bancos públicos, como el BCR, ya tienen, por ley, una serie de cargas fiscales y parafiscales, incluyendo un 15% sobre sus ganancias destinada al régimen de IVM. De modo que su venta para capitalizar este régimen no tiene sentido. Lo dejaría desfinanciado cuando los recursos de la venta -si se vendiera– finalmente se agotarán.
Tratarán de seguir profundizando el proceso de privatización de los servicios de la CCSS, tanto en salud como en pensiones, que les gustaría transformar en un sistema como el chileno, de capitalización individual, que ha significado una tragedia para miles de adultos mayores en ese país (nada de esto tiene que ver con la necesaria revisión de los diversos sistemas de pensión existentes en Costa Rica, de modo que nadie reciba más de lo que cotizó, pero que tampoco reciba menos). Tampoco se trata de que se transforme nuestro sistema solidario en un multimillonario negocio privado a favor del 1% más rico de la sociedad.
Déjeme poner otro ejemplo de proyectos privatizadores particularmente ineficaces e irritantes por las condiciones tan desfavorables para el país. Se trata de la carretera a Caldera, transformada en un gran embudo por donde el dinero de los costarricenses fluye hacia una empresa que recibe miles de millones, amparada por un contrato leonino que impide al recuperación por el Estado de la empresa, pese a que lo invertido ya ha sido remunerado con creces.
Esa es una empresa curiosa cuyo funcionamiento evidencia lo absurdo de la concesión: la empresa más gana cuando presta peor servicio. Cuando el tránsito se multiplica, en las horas o las fechas de mayor movimiento, las decenas de casetillas de cobro se llenan, mientras el tránsito se atasca cuando el espacio de cobro se va reduciendo a uno o dos carriles de tránsito. Mientras mayor sea la presa, más gana la empresa.
Como ya dijimos, los proyectos públicos serán cada vez menos relevantes para atender las necesidades de la población. Los recursos se orientarán a atender los intereses privados.
Desde nuestro punto de vista, eso no le sirve al país, a nadie. Ni siquiera a aquellos a los que pretende favorecer. Solo exacerbará las tensiones económicas y políticas.
Pero dar vida a esa ley de privatización de la obra pública y la aprobación del TLC, fueron dos razones principales de los esfuerzos de Oscar Arias para promover un cambio constitucional que le permitiera aspirar a un segundo mandato. Luego, estas tendencias siguieron. Llegaron a extremos durante el gobierno de Alvarado, adquirieron un tono chabacano en el de Chaves, y nos amenazan de nuevo, en el de Fernández.
Desde mi punto de vista, todo mal. De modo que quienes no compartimos esas políticas deberíamos desde ya explicar nuestras razones y prepararnos para el debate.
Dos Costa Ricas
¿Cuál es el secreto detrás del éxito de Costa Rica? se preguntaba la organización no gubernamental norteamericana Social Progress Imperative en diciembre pasado.
No se trata de suerte, sino de una estrategia desarrollada desde hace décadas, afirman. Con el reconocimiento de que un crecimiento inclusivo y la cooperación comunitaria era esencial para el desarrollo, se avanzó hacia un modelo que beneficiaba a todos, invirtiendo recursos masivos en el capital humano.
Pero, en determinado momento del siglo pasado, el progreso parece haberse estancado en determinadas áreas, afirma la organización, que conversó con el director de Impacto y Sostenibilidad del INCAE, Jaime García. Identificaron los principales puntos de inflexión, como seguridad personal y educación superior, discutieron sobre el progreso social concentrado en el área metropolitana, que dejó atrás las costas y las zonas fronterizas. Llegaron a la conclusión de que había ahora “dos Costa Ricas”.
En un artículo publicado en La República, el pasado 19 de enero, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez se había referido a esa características de la economía costarricense, aunque él agregaba un tercer aspecto, como veremos.
Rodríguez hurgaba en algunas características de esa economía, poniendo en evidencia el carácter dual del crecimiento. “El crecimiento del PIB y de las exportaciones se genera fundamentalmente gracias al régimen de comercio especial. El régimen definitivo, que engloba aproximadamente el 85% de la producción, crece cuatro veces menos que el especial”, afirmó.
La caída del desempleo –un logro reivindicado por el actual gobierno– “no se explica por la creación de nuevas fuentes de trabajo, sino por la enorme disminución de personas que buscan empleo”. “El nivel de ocupación de febrero de 2020 —último mes antes de la pandemia— se redujo en 30.290 personas para noviembre de 2025, último mes con datos de la Encuesta Continua de Empleo”, dice Rodríguez.
En febrero de 2020, la tasa de ocupación era de 56,1%, mientras que en noviembre de 2025 fue de apenas 51,4%.
Y se pregunta “¿Cómo explicar la reducción de la pobreza sin un aumento del volumen de empleo ni de los ingresos salariales de los sectores más pobres? ¿Cómo entender un crecimiento económico significativo sin creación de empleo, acompañado de un exceso de divisas, inflación negativa y una revaluación persistente del colón?”.
Con menos gente empleada, la reducción de la pobreza solo se explica por el aumento de los ingresos autónomos. En cuanto al aumento de los ingresos de divisas afirma que “no tiene una explicación clara” y sugiere la conformación de una “tercera economía, paralela a los regímenes de comercio definitivo y especial”.
Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, ya se había referido a estos problemas en un artículo publicado en El Financiero el 16 de diciembre pasado, titulado “De paso de jaguar a ritmo de tortuga”.
“La economía costarricense, en su parte doméstica —donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional— crecía en años anteriores alrededor de 4,7%, el año pasado 3,0% y en lo que llevamos del presente año, con dificultad, la actividad económica apenas llega a un 2,3%”. “No sólo la actividad económica ha bajado, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de 50 mil personas”.
Naranjo agrega un dato sobre la situación de los jóvenes. “En 2010 había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198”. “En noviembre del 2025 la tasa de desempleo juvenil llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%. O sea, el desempleo juvenil es 2,6 veces mayor que el desempleo total”.
No nos vamos a extender aquí en unas consideraciones ya largas. Pero nos parece importante compararlas con los datos que difunde el gobierno y que pueden revisarse en una nota de la página Novedades publicada el pasado 3 de febrero, donde se habla de reactivación de la economía, creación de empleo y reducción de la pobreza, entre otros aspectos.
El desprecio de una clase política
Así las cosas, ¿es tan difícil explicar el desprecio por un una clase política que ha llevado el país a este callejón sin salida, que la expresión más chabacana de esa clase política sabe explotar muy bien, precisamente porque es la expresión más chabacana de esa política?
¿Es tan difícil entender por qué el crimen organizado y el narcotráfico convocan a sectores cada vez más amplios de nuestra juventud y la violencia no para de crecer?
¿Es tan difícil entender porque el sector más chabacano de esa política logra éxitos tan extraordinarios en las zonas más marginales de ese modelo dual, que las deja sin opciones mientras ve alejarse la barca de la “otra” Costa Rica?
Me parece que necesitamos un cambio de rumbo. Ese modelo dual funciona así como lo vemos: crecen las exportaciones, las inversiones extranjeras, el país se inunda de dólares, mientras la mayoría de los costarricenses, principalmente los jóvenes, ven desde la orilla alejarse el barco de las oportunidades y de una vida digna.
El periodo de transición
Chaves nombra ministra a Fernández. ¿De qué se trata? Me imagino que pensarán así preparar, en los tres meses que faltan para que asuma el (nuevo) gobierno, los proyectos de ley con que sueñan fundar la Tercera República.
Instalada la nueva asamblea legislativa, elegida la Junta Directiva, conformadas las comisiones (todas con mayoría oficialista), el gobierno estaría en condiciones de aprobar rápidamente una serie de reformas, sin que la oposición tuviera apenas tiempo de reaccionar.
Han lanzado algunas ideas sobre las privatizaciones: venta del BCR, apertura del mercado eléctrico, jornadas 4/3, reforma del sistema de pensiones de la CCSS, para transformarlo en uno de capitalización individual.
Mientras nos distraemos en comentarios sobre la extraña decisión de incorporar la presidente electa al gobierno saliente, me parece que lo importante son las movidas para preparar el paquete legislativo con el que sueñan, mientras tratan de amarrar los votos necesarios para su aprobación.
Nosotros, esa mayoría que no votó por la papeleta ganadora, ¿qué hace mientras tanto? No tiene siquiera un diagnóstico preciso de la situación, ni un programa alternativo al de esa Costa Rica dual. Pelea con fantasmas, como si la amenaza a la democracia más peligrosa fueran los escarceos de este gobierno (y probablemente del que sigue) contra las instituciones del país. Son ciertamente un peligro al que debemos poner atención. Pero tengo la impresión de que el peligro mayor es ese modelo de desarrollo que ha venido construyendo esa Costa Rica dual, navegando en la ola ya muy antigua del “no hay alternativa”, con el que fueron minando los fundamentos de la II República, sin que, por ningún lado, aparezcan ideas capaces de llevarnos a la III.
La conformación de la próxima Asamblea Legislativa parece dejar pocas opciones a la resistencia del programa privatizador. ¡Parece! Pero no tenemos derecho a darlo por sentado, ni será inevitable si nos preparamos también en este período de transición para resistir contra estas propuestas.
El tiempo para organizar programas y alianzas es ahora
Para finalizar estas ya muy largas reflexiones: el tiempo para organizar programas y alianzas es ahora. En la víspera de las elecciones cada partido pelea por lo suyo. Entonces es muy difícil hacer alianzas. Me parece que ahora el clima no podría ser más favorable.
No estoy pensando solo (ni principalmente) en los partidos, aunque no podrían ser olvidados. Pero hay que movilizar más que eso, a organizaciones locales, representantes de los más variados sectores sociales, para ponernos de acuerdo, primero, en una idea y, después, en formas de organización para pelear por ellas.
Desde mi punto de vista, se trata de poner fin a ese modelo en que se basa la Costa Rica dual. No se trata de cerrar el país a la inversión extranjera, sino de entender que así quienes se desarrollan son esas empresas. No nosotros.
Por lo tanto, la otra cara de esa moneda es el desarrollo de nuestras empresas –bancos públicos, ICE, INS, etc.– base de nuestra riqueza que, bien administradas, son el fundamento de los recursos para hacer navegar la Costa Rica hoy varada en la orilla.
Para mí, ese es el fundamento, aunque, naturalmente, una enorme variedad de asuntos debe ser tratados también, siempre con el cuidado de no minar los fundamentos del edificio que tratamos de construir.
No veo cómo se puede desarrollar un país como Costa Rica sin fortalecer el tejido social, debilitando los servicios públicos y dejando a los ciudadanos por su cuenta para resolver aspectos básicos de la vida colectiva y la de cada uno, como la educación o la salud. Ese es el camino que hemos venido transitando, con los resultados evidentes de una creciente inseguridad, consecuencia del deterioro de ese red social que dio fundamento a la II República.
La base de la III República no es la destrucción de los fundamentos de la II. Eso lo han venido haciendo hace ya más de 40 años los diversos gobiernos.
La base de esa III República debe ser la recuperación de los fundamento de la II, que hicieron de Costa Rica una nación destacada en la región, adaptándolos, naturalmente, a las realidades políticas, económicas, sociales y tecnológicas de nuestra época.