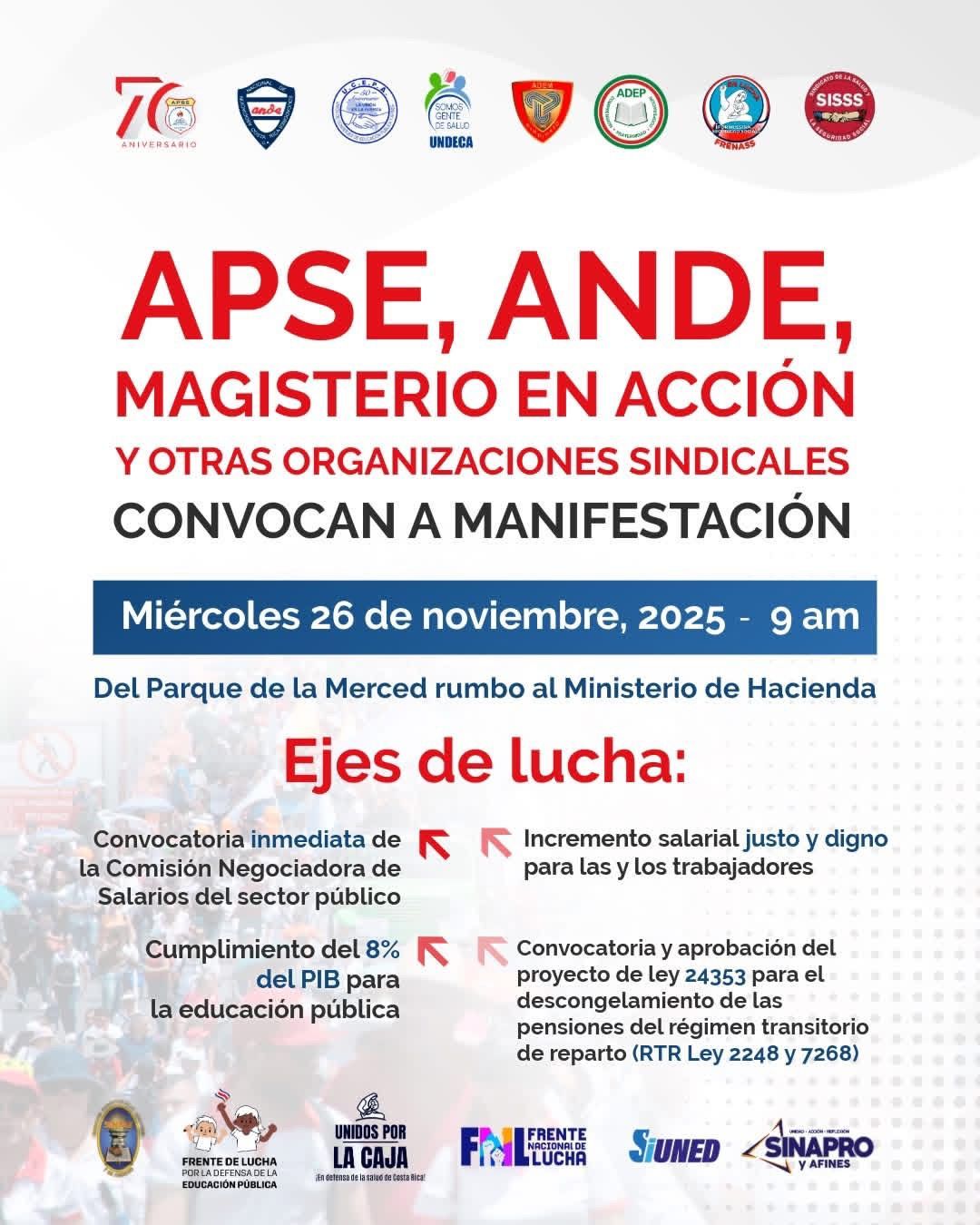Costa Rica, 25 de noviembre de 2025**
Marchamos hoy con dolor por el aumento del número y de la crueldad de los femicidios en nuestro país. En lo que va de este gobierno llevamos contabilizados 126 femicidios. Las cifras muestran la magnitud del problema, pero detrás de cada número había una mujer con familia, sueños y afectos, que nos fue arrebatada de la forma más terrible.
Con cada femicidio perdemos una parte de nuestro derecho a vivir libres de violencia. Hemos exigido reiteradamente que se declare emergencia nacional para detener los femicidios, y esta administración se ha negado una y otra vez, mientras dilapida más de 500 millones de colones en los llamados Puntos Violeta. Denunciamos la ineficacia y opacidad de esta estrategia, como modelo que privatiza servicios públicos, carece de resultados comprobables, deteriora la calidad de la atención de las mujeres y aumenta la ruta crítica que deben recorrer para encontrar ayuda. Exigimos acciones inmediatas y los recursos necesarios para implementar los programas públicos especializados y cumplir los compromisos internacionales asumidos bajo la Convención Belém do Pará.
Rechazamos el texto sustitutivo del proyecto de ley “Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio” (Ley 10263), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Este texto representa un grave retroceso en los derechos de las familias sobrevivientes, debilitando los mecanismos de reparación, acompañamiento y justicia conquistados tras años de lucha. Nos sumamos al llamado del Grupo de Familias Sobrevivientes al Femicidio, que exige ser escuchado antes de la votación en plenario de esta reforma. Las reformas propuestas vacían el espíritu de la ley y reducen el alcance de la reparación integral, dejando sin protección a hijas, hijos y familiares de las víctimas. Exigimos a las diputadas y diputados detener cualquier modificación regresiva y garantizar un proceso participativo y con enfoque de derechos humanos.
Denunciamos el incumplimiento por parte del Estado costarricense de sus obligaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos como forma violenta de controlar nuestros cuerpos. La presentación, por parte del Poder Ejecutivo, de un proyecto para aumentar las penas del delito de aborto, la derogación de la ya restrictiva norma técnica del aborto terapéutico mediante un decreto que pretende pasar por encima de la ley e incumple lo establecido en el Código Penal, que permite dicho procedimiento para evitar un peligro para la vida o la salud, limitándolo ahora a los casos en que la persona se encuentre al borde de la muerte. Recordamos los casos de Ana y Aurora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes hasta el día de hoy no han obtenido justicia, así como los de todas las demás mujeres y personas con capacidad de gestar que actualmente enfrentan la misma situación.
Exigimos la implementación plena de programas de educación sexual científica, laica y con enfoque de género en todos los niveles educativos, así como la despenalización y legalización del aborto con acceso seguro y gratuito. Estas son obligaciones derivadas de las recomendaciones del Comité CEDAW, del Examen Periódico Universal y de la Convención de Belém do Pará. Defender la educación sexual integral y el derecho a decidir es defender la vida, la autonomía y la dignidad.
La violencia contra la niñez y adolescencia en Costa Rica se ha convertido en una emergencia nacional. En 2024 se registraron más de 125 mil casos de maltrato infantil, y la CCSS atendió cerca de 12 mil menores por abuso sexual, un aumento del 50 % respecto a 2022. Este tipo de agresión ya es la segunda causa de violencia en menores atendidos en el Hospital Nacional de Niños, lo que refleja la gravedad y extensión del problema.
Detrás de estas cifras hay niñas, niños y niñes, muchos de entre uno y nueve años, víctimas de un sistema que no logra protegerles. Las instituciones están desbordadas, la respuesta del Estado ha sido insuficiente a causa del desfinanciamiento de programas sociales y de la misma CCSS y la impunidad sigue siendo la norma. Urge actuar con firmeza y empatía: basta de silencio, basta de violencia. Cada niña, niño o niñe merece crecer con seguridad, amor y justicia.
Denunciamos que entre 2022 y 2025, los casos de violencia doméstica o intrafamiliar aumentaron un 107 %, afectando a mujeres, niñas, adolescentes, personas mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad por orientación sexual, identidad de género, discapacidad o condición de salud. Asimismo, se han incrementado las desapariciones de mujeres, principalmente adolescentes entre 14 y 17 años, muchas huyendo de dinámicas de violencia intrafamiliar y expuestas luego a relaciones impropias o a la muerte.
En el ámbito político, el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina reporta que, a septiembre de 2025, la violencia digital contra las mujeres en política se concentra en ataques a la reputación (42 %), burlas a la edad o apariencia (31 %) y deslegitimación de propuestas (22 %), evidenciando un entorno desigual que restringe la participación de las mujeres.
Apoyamos la demanda de las compañeras que ejercen el trabajo sexual por el reconocimiento pleno de sus derechos laborales. A pesar de que la CCSS reconoció oficialmente en 2023 su labor mediante un código propio, aún falta el reconocimiento legal y laboral integral. Exigimos legislación que garantice una regulación justa, digna y respetuosa del trabajo sexual, asegurando derechos laborales, sociales y humanos.
Las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 42 años en Costa Rica, en un contexto donde son objeto de discursos de odio. Son estigmatizadas por el comercio sexual, pero no se les ofrecen opciones de educación ni empleo, lo que las lleva a la pobreza, la injusticia, la exclusión y la muerte. La doble moral, intolerancia en nombre de la religión y conservadurismo ponen en riesgo a las poblaciones históricamente excluidas. No son privilegios, son Derechos Humanos, no son caprichos, son deseos de superación y desarrollo, no es ideología, es inclusión. ¡Las mujeres trans siempre han estado, están y estarán, porque existen, resisten y seguirán su lucha!!!!
Expresamos nuestra profunda preocupación por la violencia y el despojo que enfrentan los pueblos indígenas, especialmente en los Territorios Ancestrales recuperados del Sur-Sur. Denunciamos la falta de protección estatal hacia las personas defensoras y exigimos el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado costarricense. Reconocemos el papel fundamental de las mujeres indígenas como guardianas de la Madre Tierra, defensoras de los ríos, las semillas criollas y la vida comunitaria. Exigimos garantías efectivas de seguridad, restitución de los Territorios Ancestrales y políticas interculturales con enfoque de género. La defensa de los territorios es la defensa de la vida.
Las mujeres afro han cargado generaciones de silencios impuestos y violencias normalizadas, enfrentan desigualdades históricas, abandono estatal y mayores amenazas a su seguridad. El sistema racista y patriarcal, discrimina la piel que habitan, cuestiona su autoridad, esconde e intenta blanquear su existencia, sexualiza su presencia y minimiza su dolor histórico. Las mujeres afro se niegan a una resistencia silenciosa y a sostener estructuras que las violentan. El feminismo será interseccional y será antirracista o no será. Porque existir como mujer afro en Costa Rica ya es un acto de resistencia y exigen vivir con dignidad de su herencia y raíces, con voz propia y sin miedo, ocupando todos los espacios que por derecho les pertenecen, porque la mujer costarricense también tiene rostro de mujer negra.
También denunciamos la destrucción de instituciones públicas como el INAMU, llevada a cabo por una administración incompetente, que debilita las acciones y programas para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres, así como el ataque a la autonomía de la CCSS, la cual representantes del neoliberalismo nos quieren arrebatar, y su desmantelamiento a través de crisis provocadas contra el personal médico, contra el sistema de pensiones, el acoso a la líder sindical Martha Rodríguez y la deuda del Estado que va en aumento año tras año. La salud de las mujeres no le importa a este gobierno, que viola uno de sus derechos fundamentales. ¡Páguenle a la Caja! Sumamos el deterioro del MEP, donde en lugar de atender las condiciones básicas de los centros educativos, el Estado aprueba medidas que permiten el control de los cuerpos de adolescencias e infancias —regulando vestimenta, cabello y expresión corporal— y elimina los protocolos de prevención de la violencia hacia estudiantes LGBTIQ+, reforzando el castigo moralizante hacia quienes se salen de la norma.
Las mujeres de Costa Rica están en su mayoría (58 % en 2024 según el INEC) sin empleo, principalmente por responsabilidades en el hogar. Exigimos una política de empleo para las mujeres y un verdadero sistema de servicios públicos de cuidados, para que las mujeres podamos tener independencia económica. Las mujeres obreras, en el sector industrial y agrícola, viven condiciones laborales abusivas, salarios y tarifas insuficientes, accidentes laborales frecuentes sin reporte ni atención en el INS, acoso y violaciones, despidos y persecución sindical. Todo con impunidad para la patronal que se enriquece de esto. Exigimos el pleno respeto de los derechos laborales de las mujeres.
Desde el feminismo antiespecista contemplamos que el mismo acuerdo social que nos reduce a objetos de consumo es el que cosifica a los animales. Se nos vende como placer o servicio a través de la explotación sexual interminable. La carne se trata con erotismo y el cuerpo como carne, invisibilizando nuestro dolor con la cotidianidad de estas violencias. Los animales sienten y merecen la misma vida autónoma que queremos para nosotras. ¡Ya no más jaulas!
En Costa Rica, la impunidad alcanza los niveles más altos del poder. A pesar de que desde colectivos feministas e instituciones académicas se han respaldado denuncias por acoso y abuso sexual contra figuras políticas y funcionarios públicos, estas siguen sin justicia. Los casos se frenan por inmunidades o influencias que los silencian. El sistema protege a los poderosos y revictimiza a las denunciantes. Urge romper el pacto de silencio y exigir transparencia y cero tolerancia a la violencia sexual en todos los ámbitos. Nadie debería estar por encima de la ley.
En este 25 de noviembre, la Familia Penitenciaria Unida alza la voz ante las violaciones a los derechos humanos y la manipulación de información que busca estigmatizar a las familias penitenciarias. Denunciamos la desigualdad en el Centro Vilma Curling, donde las mujeres solo reciben visita cada 15 días y no cuentan con condiciones dignas, así como la situación de las personas en los espacios de alta contención, donde se vulneran derechos básicos. Rechazamos la idea de que la llamada Mega Cárcel o las políticas punitivas sean una solución a los distintos tipos de violencia; por el contrario, profundizan las desigualdades y el sufrimiento humano. Exigimos respeto, verdad y dignidad para todas las personas privadas de libertad y sus familias.
En Nicaragua, al menos 707 mujeres han sido víctimas de femicidio durante los últimos 8 años; miles de niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual; la violencia física y psicológica está presente en los hogares y también en el estado. 12 mujeres continúan encarceladas injustamente y 9 están en condición de desaparecidas. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su intento de ocultar la realidad ha prohibido cualquier tipo de acción colectiva para apoyar a las víctimas, exigir justicia y denunciar la impunidad que reina en el país.
Recordamos, honramos y demandamos justicia para las víctimas de la Masacre de Alajuelita perpetrada en 1986: Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años; sus hijas María Gabriela, de 16, María Auxiliadora, de 11 y Carla Virginia Salas Zamora, de 9, y sus sobrinas Alejandra, Carla María y María Eugenia Sandí Zamora, de 13, 11 y 4 años. Los dos juicios contra los sospechosos fueron anulados por errores procesales. No se exploraron diversas alternativas investigativas que apuntaban hacia otros sospechosos. La crueldad e impunidad del crimen señala al Estado costarricense como incapaz de la debida diligencia investigativa y de conducir el juicio. Ni olvidamos ni perdonamos.
Nos solidarizamos con las mujeres y el pueblo palestino, víctimas de un genocidio. Defender a Palestina es defender los derechos humanos y la vida de todas las mujeres. Exigimos que Costa Rica rompa relaciones diplomáticas con Israel, no firme el TLC y se apoye el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la existencia misma ¡No más genocidio! ¡Palestina libre!
Finalmente, denunciamos el avance del autoritarismo y las prácticas antidemocráticas del actual gobierno, que amenaza derechos fundamentales, persigue liderazgos sindicales y manipula la información pública para deslegitimar la protesta social.
Hoy, 25 de noviembre, las mujeres de Costa Rica y del mundo alzamos la voz contra todas las violencias.
Exigimos verdad, justicia y dignidad.
¡Ni una menos! ¡Vivas, libres y sin miedo nos queremos!