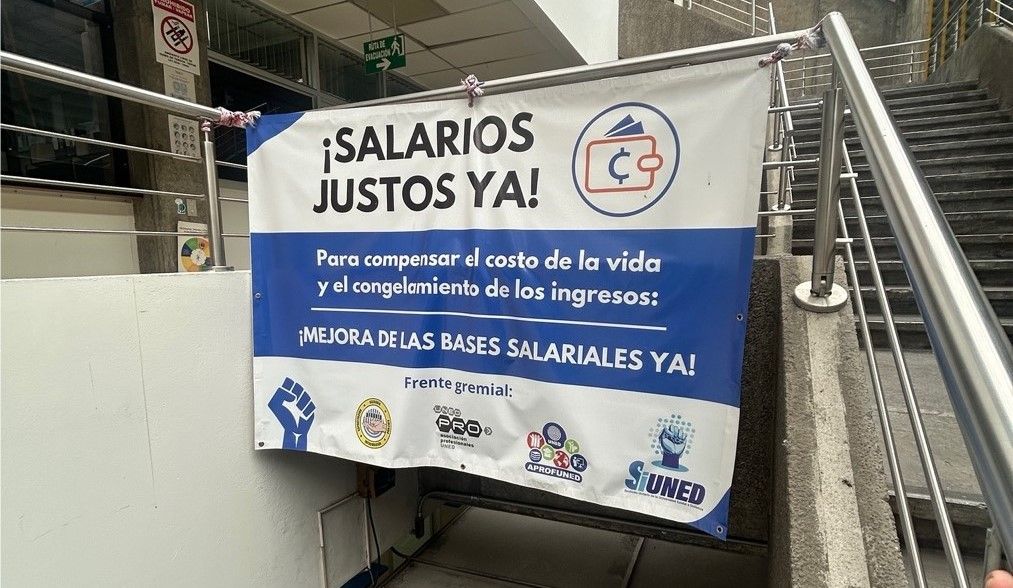Informe identifica competencias clave para fortalecer el desarrollo local sostenible
El proyecto internacional Tuning TODOS – Transformación para el Desarrollo Local Sostenible publicó un diagnóstico regional que analiza las competencias transversales necesarias para impulsar el desarrollo local sostenible en comunidades de Costa Rica, Cuba y Mozambique. El estudio ofrece insumos estratégicos para fortalecer la vinculación entre universidades y territorios, así como para orientar procesos formativos pertinentes y contextualizados.
El informe —realizado por universidades de América Latina, el Caribe y África— examina tres competencias centrales para el desarrollo local sostenible: liderazgo, emprendedurismo y comunicación con uso de tecnologías digitales. El documento destaca que, pese a las diferencias culturales y económicas entre los países participantes, existen patrones comunes en las necesidades formativas que comparten las comunidades consultadas. El informe fue Elaborado por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) con contribuciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad de la Habana (UH), Universidad de Artemisa (UA) también de Cuba, Universidade Joaquim Chissano (UJC) de Mozambique, y Universidade Lurio (UniLurio), también de Mozambique.
Entre los elementos compartidos se encuentran la importancia del trabajo colaborativo, la planificación con visión estratégica, el fortalecimiento de habilidades para la resolución de problemas y la necesidad de integrar conocimientos técnicos con las capacidades sociales y comunitarias.
En el ámbito del emprendedurismo, el estudio subraya la creatividad, la resiliencia, la motivación, el análisis crítico de problemas reales y la gestión administrativa y financiera como componentes esenciales para promover iniciativas locales sostenibles. También se resaltan elementos diferenciales por país, vinculados al marco normativo, al acceso a tecnologías y a la articulación con actores institucionales.
La competencia comunicativa es otro eje fundamental. El diagnóstico señala la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, la comunicación clara y adaptada a distintos públicos, así como habilidades interpersonales, escucha activa y construcción de redes comunitarias.
El informe también dedica una sección a las recomendaciones metodológicas para la realización de diagnósticos similares, enfatizando el valor de los procesos participativos, la diversidad de actores consultados, el respeto a los contextos socioculturales y el uso ético de la información. El proyecto destaca que estas prácticas contribuyen a generar vínculos sólidos entre las universidades y los territorios, y fortalecen la toma de decisiones en materia de desarrollo local.
Las conclusiones del estudio apuntan a la necesidad de que las instituciones de educación superior integren el enfoque de desarrollo local sostenible en sus políticas, fortaleciendo la continuidad de proyectos comunitarios y la formación de liderazgos locales. Además, subraya la relevancia de que cada territorio avance en la construcción de su propia estrategia de desarrollo, con acompañamiento académico y participación ciudadana.
El informe completo puede descargarse en SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/12/Informe-Diagnostico-necesidades-des-sost.pdf
Al final del documento se incluyen enlaces a los informes nacionales de Costa Rica, Cuba y Mozambique.
RESUMEN DEL DOCUMENTO
-
El diagnóstico analiza las competencias transversales clave para el desarrollo local sostenible en tres regiones: América Latina, el Caribe y África.
-
Evalúa tres competencias principales: liderazgo, emprendedurismo y comunicación con uso de TIC.
-
Identifica similitudes entre países, como la importancia del trabajo en equipo, la planificación estratégica, la creatividad, la alfabetización digital y el fortalecimiento de capacidades comunitarias.
-
Señala diferencias asociadas a los contextos locales, relacionadas con normativas, metodologías formativas, brechas tecnológicas y necesidades específicas de cada territorio.
-
Recomienda metodologías participativas y culturalmente pertinentes para futuros diagnósticos.
-
Concluye resaltando el papel estratégico de las universidades en la construcción de capacidades locales y en la promoción del desarrollo sostenible.
-
El informe incorpora recomendaciones para fortalecer la relación entre instituciones educativas, comunidades y gobiernos locales.