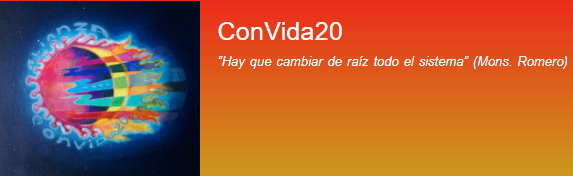Declaración de la Alianza Global CONVIDA20 ante la COP30
Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos
Resumen
Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.
Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.
Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:
Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.
Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.
Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.
La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.
No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.
Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.
La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.
Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.
Vemos, juzgamos y actuamos
Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.
Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.
Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.
Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.
Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.
Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.
Vemos que:
La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.
Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.
En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.
El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.
Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.
La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.
Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.
La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.
Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.
La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.
La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.
Juzgamos que:
La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.
Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.
Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.
Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.
Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.
La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.
Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.
Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç
La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.
La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.
Actuamos así:
-
Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.
-
Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.
-
Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.
-
Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.
-
Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.
-
Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.
-
Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.
-
Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.
-
Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.
-
Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.
-
Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.
-
Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.
-
Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.
Escuchen el clamor de la tierra.
Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.
Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.
Porque la vida no se negocia.
Porque la justicia no se posterga.
Porque la paz no se militariza.
Porque la tierra no se vende.
Porque el futuro se construye hoy.
Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico
Anexos
DECLARACION DE LA ALIANZA GLOBAL CONVIDA20 ANTE LA COP30 2025.pdf
DECLARAÇÃO DA ALIANÇA GLOBAL CONVIDA20 DIANTE DA COP30 2025.pdf
DÉCLARATION DE L’ALLIANCE MONDIALE CONVIDA20 DEVANT LA COP30 2025.pdf
https://sicsal.net/convida20/es/node/95