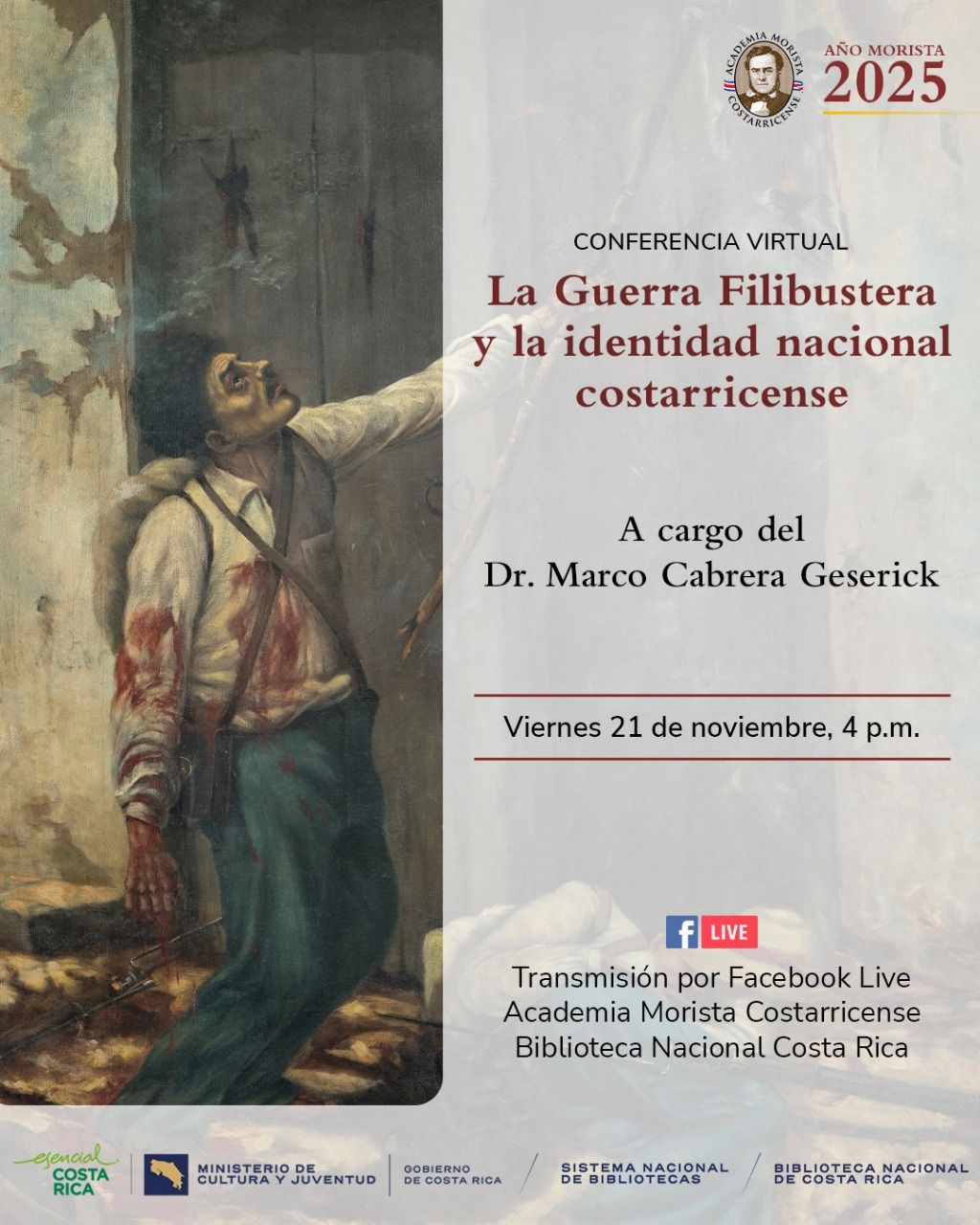Vladimir de la Cruz
En el calendario nacional de celebraciones, conmemoraciones y efemérides patrias tenemos varias categorías, no todas de días feriados ni todas se celebran con igual pompa. Algunas de estas fechas pasan prácticamente inadvertidas.
Tenemos Símbolos Patrios Mayores y Símbolos Patrios Menores, hay Celebraciones Nacionales Mayores y Celebraciones Nacionales Menores, hay Efemérides y Celebraciones igualmente Mayores y Menores, Celebraciones Nacionales y Regionales, y se podría ampliar el catálogo de todos los sucesos y eventos históricos, que de una u otra manera se celebran o festejan en Costa Rica, de carácter feriado o no, de pago obligatorio o no.
Los Símbolos Patrios Mayores son La Bandera Nacional, El Escudo Nacional, El Pabellón Nacional y el Himno Nacional, con su Música y Letra.
Los Símbolos Patrios Mayores se reconocen como símbolos estatales y representan a la vez la unidad e integración de la nación y comunidad nacional, del Estado y el territorio costarricense. Son una expresión de los más altos valores e ideales. Son Símbolos Políticos, que tienen un ceremonial y protocolo propios, de uso y de respeto.
El Pabellón Nacional es quizá el más simbólico de ellos porque, integra la Bandera y el Escudo, de uso exclusivo de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, o cuando hay actos en que ellos están presentes que se debe izar o tener expuesto. Los Embajadores costarricenses en su sede diplomática lo exhiben.
Son emblemas, imágenes que nos representan como pueblo, como nación, como país o Estado político. Se asocian a las raíces y evolución de nuestra Historia, a las gestas que contribuyeron a forjar nuestra cultura costarricense, como Estado y Nación independiente y soberano, que nos identifican en el mundo.
Los Símbolos Mayores, la Música y la Letra del Himno Nacional se oficializaron con esta categoría en 1979.
En general, con relación a los Símbolos Patrios, Mayores o Menores, no hay día específico de su celebración, ni siquiera la fecha en que así se decretaron o establecieron. Sin embargo, en algunos países, sí se establece el día de su celebración como, en el Día de la Bandera, así, por ejemplo, en México se celebra el 24 de febrero, en Venezuela el 3 de agosto, en Honduras el 1 de septiembre y en Nicaragua el 4 de noviembre. En Costa Rica, en este sentido tenemos el Himno a la Bandera.
Las Efemérides y celebraciones nacionales solo tienen carácter de días feriados cuando por Ley así se establece. Las que se consideran de celebración nacional son a las que se les una mayor significación porque tienden a promover la unidad de todos los ciudadanos.
Se consideran días feriados aquellos que de acuerdo con la ley deben concederse a toda persona trabajadora para que participe de las celebraciones especiales, ya sean cívicas, religiosas, sociales o históricas.
Las Fechas Patrias por su parte, en general, son las que refieren a la fundación o Independencia de los países o Estados.
Entre los proyectos para crear más Símbolos Nacionales, de carácter mayor, se ha propuesto el del Acta de la Independencia, y el de la Campana de la Libertad. Ambos no tienen sentido.
El Acta de Independencia, la de Guatemala, del 15 de setiembre de 1821, fue el detonante de las actas que se aprobaron en los días siguientes en las provincias centroamericanas, que formaban parte de la Capitanía General, y el Acta de Independencia de Costa Rica, del 29 de octubre de 1821, por sí solas son Símbolos Nacionales. No procede darles esa categoría o estatus.
En el caso de la Campana de la Libertad se arguye que la Campana que había en Cartago, en 1818, repicó la noticia de la Independencia en 1821. Era usual en aquellos tiempos que se tocaran campanas para llamar la atención de las gentes en torno a alguna noticia que se les quisiera comunicar y convocar. Así se procedía por las autoridades políticas y también eclesiásticas. Al toque de campanas la gente se reunía, en la Iglesia o el Ayuntamiento, o Alcaldía, y se procedía a comunicarles o leerles el Bando del caso o la noticia que se quisiera hacer pública.
En el caso del proyecto para declarar el Acta de Independencia como Símbolo Nacional no se dice expresamente a cuál acta se refiere, si a la de Guatemala o a la de Cartago.
Paradójicamente, hay un Símbolo Nacional, de una Bandera, así establecido, que no tiene ningún tipo de celebración, ni de recuerdo en la memoria histórica nacional. Se trata de la Bandera Azul, Blanco, Azul, que fue la del Partido político “Unión Nacional”, que agrupó a la oposición política, en los sucesos de 1947 y 1948, cuya anulación de elecciones presidenciales provocó la guerra civil de 1948, cuyo resultado final impuso a la Junta Fundadora de la Segunda República, desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando la Junta le entregó la Presidencia que le habían anulado a Otilio Ulate Blanco.
Así, el 20 de agosto de 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República, mediante el Decreto No. 168, firmado por José Figueres, Fernando Valverde Vega, Uladislao Gámez Solano, Bruce Masís Diviasi, Benjamín Núñez Vargas, Gonzalo Facio Segreda, Francisco José Orlich Bolmarcich, Raúl Blanco Cervantes y Edgar Cardona Quirós, acordó Declarar como “Símbolo Nacional el Pabellón azul y blanco usado por los partidos políticos de la Oposición en la última campaña electoral y por el Ejército de Liberación Nacional, pudiendo por lo tanto ser usado en las escuelas, por el Ejército Nacional, en actos de carácter cívico oficial y en otros actos oficiales semejantes, previa autorización del Ministerio de Gobernación. Queda en consecuencia prohibido el uso de la siguiente combinación de colores para efectos políticos o comerciales: tres franjas horizontales o verticales del mismo ancho dispuestas así: azul, blanco y azul.”
Las razones que justificaron este Decreto y este establecimiento, de este Símbolo Nacional, fue el reconocimiento de la Bandera, en sus colores, que usaron “los partidos que constituyeron la Oposición Nacional, que enarbolaron su lucha cívica contra los regímenes nefastos de Calderón y Picado, con el Pabellón azul y blanco, el cual compendió en sí todas las aspiraciones e ideales que sustentaron aquellos partidos, erigiéndolo, al lado del Pabellón Nacional, en un símbolo de libertad y de acatamiento a la voluntad popular. Por cuanto más tarde, el Ejército de Liberación Nacional, en su heroica lucha libertadora, enarboló también esa bandera, conduciéndola a la victoria y por tanto a la derrota de la tiranía y la opresión; y por cuanto esa bandera, ya histórica, ha pasado a ser parte integrante de la tradición patria”.
El Partido que usó esa Bandera, azul, blanco, azul, fue el Unión Nacional en las elecciones nacionales de 1947-1948, en la de la Asamblea Constituyente de 1948, y en la de Diputados en 1949.
Teniendo validez ese Decreto de la Junta de Gobierno, en el proceso electoral actual, el Tribunal Supremo de Elecciones debe estar atento a que ningún partido político, nacional o provincial, pueda usar esos colores o esa bandera, como símbolo electoral, porque los Símbolos Nacionales no pueden usarse como emblemas comerciales de ningún tipo, y tampoco los Símbolos Nacionales pueden usarse para fines electorales o electoreros, mucho menos como símbolos electorales de cualquier partido político.
Al contrario, la Asamblea Legislativa debería proceder a anular o derogar el símbolo nacional del decreto No. 168, del 20 de agosto de 1948, así establecido por la Junta Fundadora de la Segunda República.
Los Símbolos Nacionales, las distintas Banderas y Escudos, los Escudos de Armas y el Pabellón Nacional, las Letras y Música del Himno Nacional, que se acordaron y elaboraron durante el transcurso de los siglos XIX y XX, plasman la idiosincrasia de momentos históricos de la formación de la nación costarricense; identifican los valores más destacados de la sociedad costarricense y los hacen verdaderos y tangibles elementos sagrados.
La Bandera es el símbolo más distinguido y preciado de la dignidad y soberanía nacional, y expresa la esencia de la unidad del pueblo, del patriotismo y de la soberanía, lo que hace que en sí misma tenga dos elementos fundamentales: poder y fuerza. Ante la bandera y la Constitución Política se juramentan las autoridades públicas, funcionarios de gobierno y ciudadanos que deben rendir el Juramento Constitucional, así como el saludo que se lleva a cabo en ceremonias o actos cívicos.
La Bandera es el símbolo de la Soberanía Nacional, de la Independencia Nacional, y que expresa la pertenencia a la Nación.
Se considera también a la Bandera símbolo de honor y de valor, de victoria y de representación de la Patria y la nacionalidad, lo cual se manifiesta en el alto sentimiento de llegar a “morir por la bandera”.
Compartido con SURCOS por el autor.