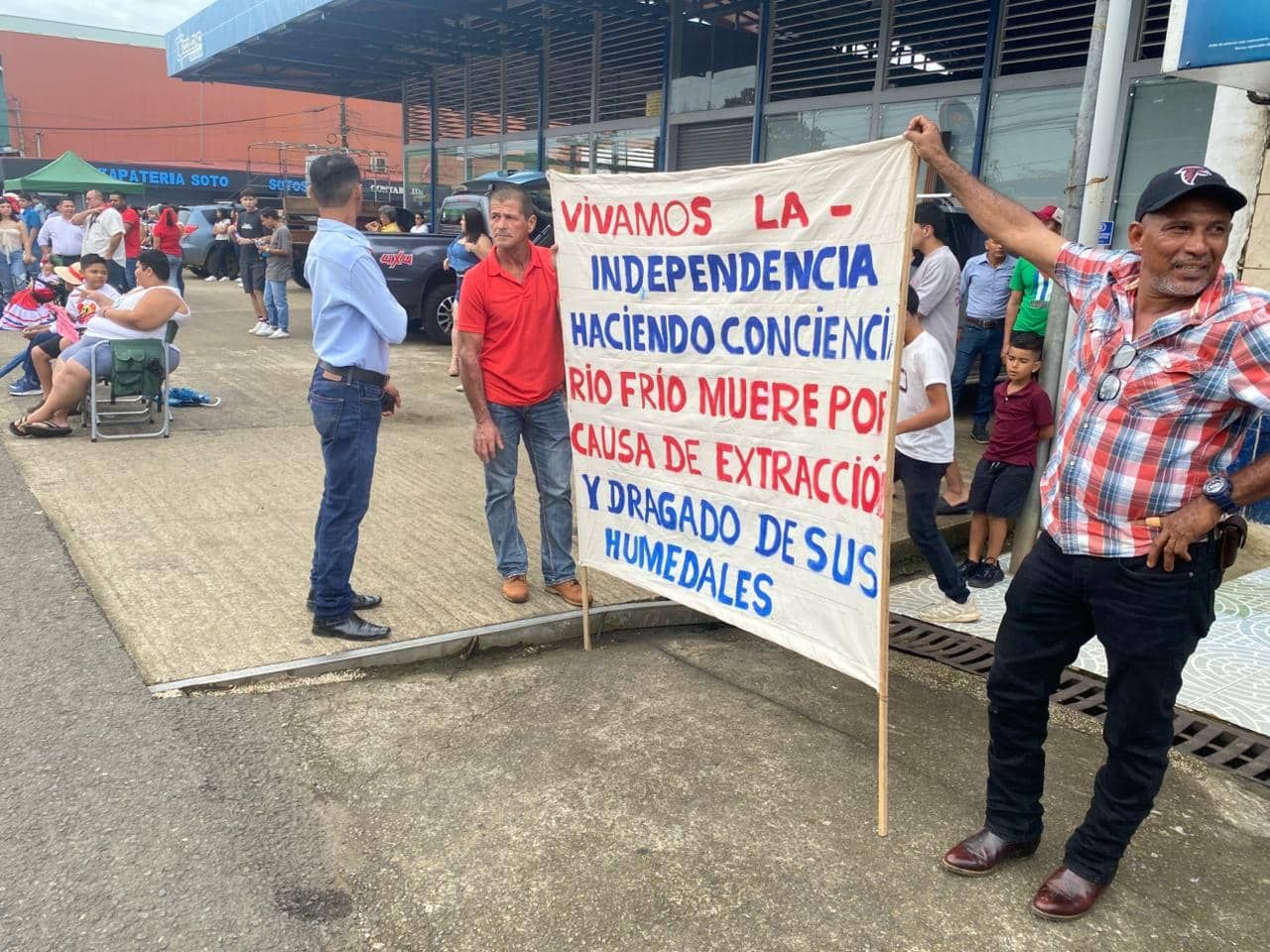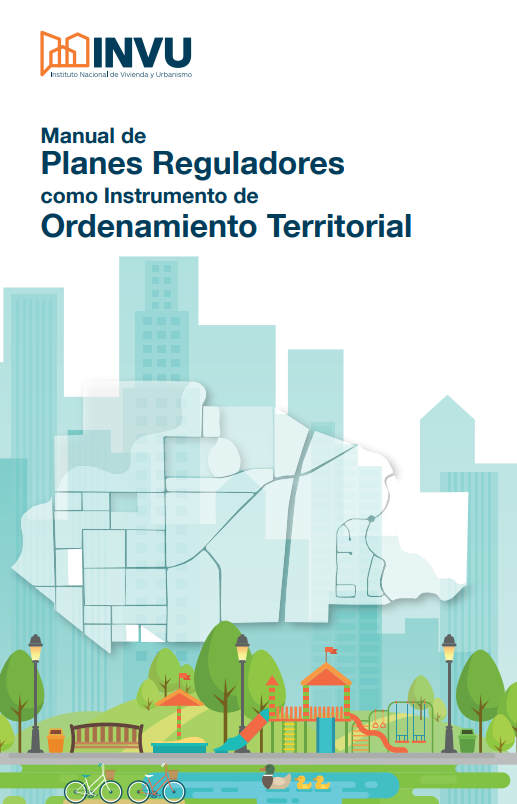Democracia en jaque: el Joker en las urnas
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) da a conocer su Documento de Trabajo N.° 15, titulado El Joker en las urnas: elecciones y desigualdad en sociedades polarizadas (septiembre 2025). Esta producción invita a reflexionar sobre los desafíos actuales de la democracia en contextos marcados por la polarización y la desigualdad.
La producción retoma la figura del Joker en la película El Caballero Oscuro como una metáfora provocadora que permite analizar fenómenos políticos contemporáneos. Más allá de un análisis cinematográfico, el documento establece un puente entre la ficción y la realidad, indagando en las razones por las cuales personajes que representan la rabia social, la ruptura de normas y el espectáculo del caos logran legitimarse en procesos electorales.
Entre los principales aportes, el texto destaca que la desigualdad y la polarización constituyen un caldo de cultivo para el surgimiento de candidaturas antisistema, pues la concentración de riqueza, las dinámicas de exclusión y la pérdida de confianza en las instituciones abren espacio a liderazgos disruptivos.
Asimismo, analiza lo que denomina el fenómeno del Joker político, es decir, figuras cuya fortaleza radica menos en la solidez de sus propuestas programáticas y más en la capacidad de canalizar el enojo social.
Se subraya también que el voto puede convertirse en una válvula de escape para el descontento ciudadano, aunque con el riesgo de alimentar ciclos de frustración que debilitan a las instituciones democráticas.
En esa línea, se propone una reflexión crítica y pedagógica que incorpora ejercicios prácticos y preguntas abiertas dirigidas a promover debates tanto en la academia como en espacios comunitarios y ciudadanos.
El documento incluye diversos elementos destacados. Entre ellos se encuentran ejercicios pedagógicos como el mapa causal de la desconfianza democrática, el ciclo de expectativas del voto disruptivo y el denominado semáforo democrático para valorar las candidaturas. También ofrece ejemplos internacionales que ilustran este fenómeno, con referencias a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele y el Movimiento 5 Estrellas, a partir de los cuales se identifican patrones comunes de atracción hacia lo disruptivo.
Junto a estos insumos se formulan preguntas guía que invitan a la reflexión, entre ellas: ¿cómo distinguir entre candidaturas que fortalecen la democracia y aquellas que la socavan? y ¿qué papel juegan la educación cívica y la transparencia como antídotos frente al atractivo del caos?
En su análisis final, el documento plantea que las candidaturas tipo Joker deben entenderse como síntomas de democracias frágiles y que la respuesta no es culpabilizar a las personas votantes, sino reconocer y enfrentar las deudas sociales e institucionales que les dan legitimidad.
La relevancia de este material se potencia en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica, momento en que la sociedad costarricense deberá afrontar dilemas propios de las democracias contemporáneas. El mayor valor del documento radica en que no se enfoca en juzgar las decisiones electorales de la ciudadanía, sino en comprender las condiciones estructurales que hacen posible el atractivo de opciones caóticas o autoritarias.
De este modo, se abre una invitación a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía en general a dialogar y construir alternativas democráticas que sean más sólidas, justas y sostenibles.
Puede acceder a la nota completa y descargar el documento en la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/democracia-en-jaque-el-joker-en-las-urnas/