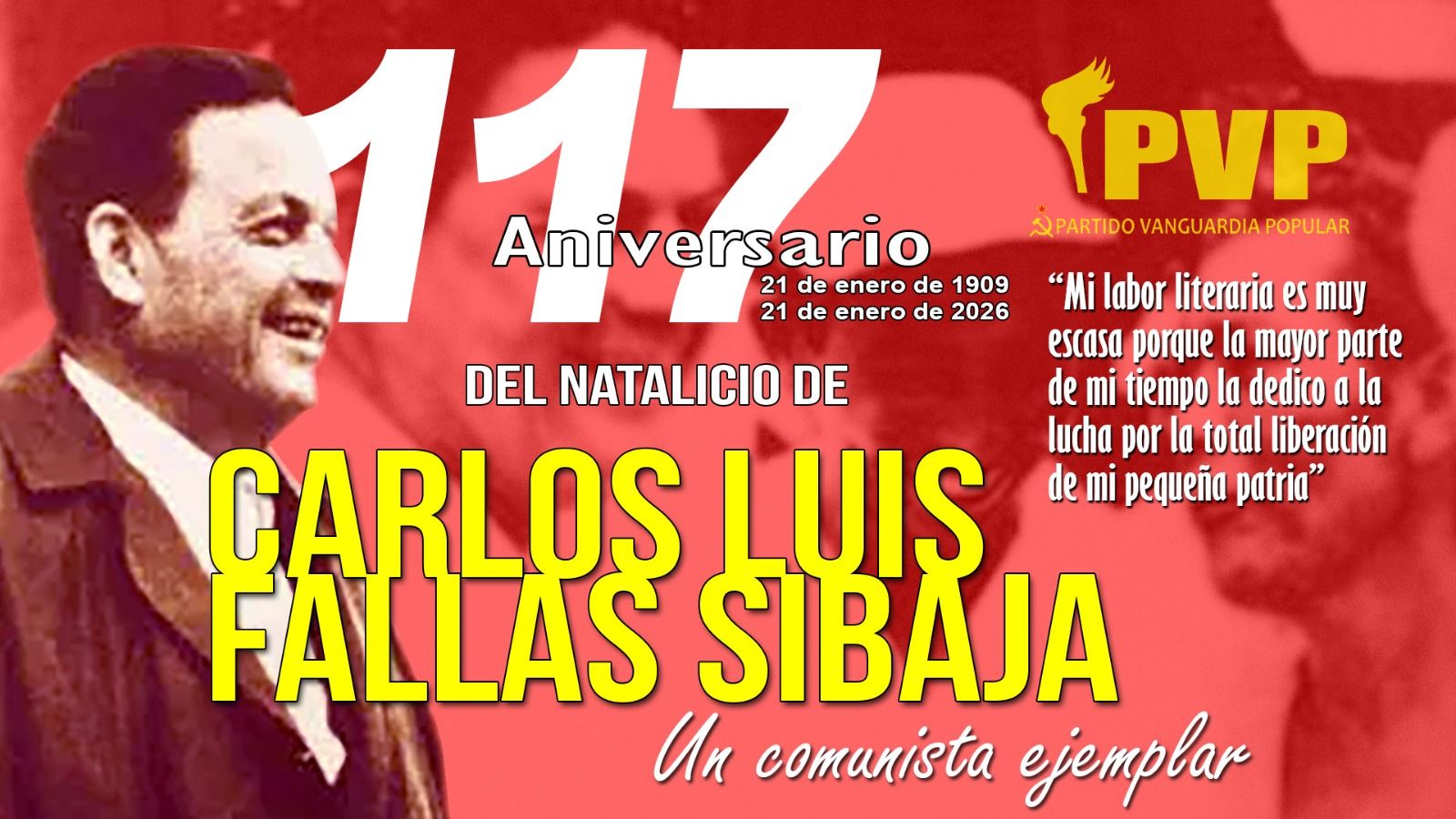Costarricenses atacaron “fotocopias” políticas
Rafael A. Ugalde Q.*
Comienzo aclarando el asunto de ver la “barrida” del oficialismo en las elecciones del pasado 1 de febrero, en seis de las siete provincias del país, como una especie de castigo durísimo contra las “fotocopias” de un ideario “original” de la “derecha” más recalcitrante para Europa y nuestra región, según el experto puertorriqueño en “descolonización” y catedrático universitario, Ramón Grosfoguel.
Él sostiene que ciertas posiciones políticas, consideradas por amplios sectores de votantes en Europa Occidental y Nuestra América como “reformistas”, “socialistas” “progresismo” o simplemente “izquierda”, por carecer de una posición firme frente al fascismo y a favor de los procesos soberanos, terminan contribuyendo con la instalación de gobiernos de mano dura, denominados de “derecha” pura. Constátese en: “Las derechas del Siglo XXI” (https://www.youtube.com/watch?v=L2mUGSadX18) y “Venezuela negocia con el imperio, flexibilidad táctica sin ingenuidad”, ver: (https://www.youtube.com/watch?v=gMJFXNnaW2c).
Grosfoguel, académico de la Universidad de California, respetado tanto en el viejo continente como en Latinoamérica, tiene múltiples conferencias y entrevistas grabadas en la internet, utiliza el símil para distinguir el relato político “original”, puro y sin ambigüedades de la extrema derecha, comparado con quienes dicen adversar esas posiciones, pero terminan coincidiendo dentro capitalismo con estos planteamientos fascistas, como si fuera una mala “fotocopia” de aquel “original”.
Estas “fotocopias” en ocasiones, nos dice el analista, nos pueden parecer de “avanzada”, como parte de un discurso que interpretamos distinto a las opciones conservadoras, pero no es más que la cara de una misma moneda, contra los pueblos que buscan su independencia, frente a un “imperio”, según él, en declive frente a un Nuevo Orden Mundial.
Desde esta perspectiva, él explica como movimientos ondulantes dentro de los ámbitos “progresistas” o de “izquierda” tradicional en Honduras, Ecuador, Bolivia o Argentina, al carecer de una debida articulación de sus trabajadores y no tener, por lo tanto, casi ninguna capacidad táctica para enfrentar las embestidas imperiales, terminan entregando los gobiernos a proyecto políticos y económicos “originales” de la derecha pura y dura.
En el caso costarricense durante las 24 o 48 horas antes de las elecciones del pasado domingo 1 de febrero, no hubo necesidad de la intromisión directa de la Casa Blanca a favor de los defensores de su proyecto para su “patio trasero”, como sí ocurrió en los comicios pasados en Argentina, Bolivia y Honduras, cuando con amenazas dobló las manos a los sufragantes.
Después de 73 años consecutivos desde 1949 que nuestro “oficialismo” o la llamada “oposición” se repartieron los principales cargos políticos, emerge inesperadamente en 2022 un personaje que hace de la confrontación pública su forma de llegar a amplios sectores que se sentían sin voz.
Esto deberían abrumar a nuestra militancia en los sindicatos, partidos a favor de la transformación social, organizaciones estudiantiles etc. Su casi 60 % de popularidad al termino del gobierno, debería ser tema de preocupación para los lideres populares, en cuanto sí ha habido trabajo cualitativo en las bases, o nos hemos conformado como trabajadores, obreros, pensionados etc., con hacer bulla y ruido cada cierto tiempo para que nos tomen como opositores. Perdonen, pero no nos engañemos reduciendo el problema a un simple estereotipo de simple “populismo”.

El abultado triunfo de este oficialismo el pasado 1 de febrero debería además a empujarnos a una crítica a fondo, en relación de cómo sociedad, qué nos dejaron aquellos ajustes estructurales e imposiciones del Fondo Internacional, pues por el contexto de las palabras dichas por la presidenta electa, sus efectos devastadores seguirán vigentes y se profundizarán al menos hasta 2030.
Ya los perdedores aceptaron la derrota. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, aceptó que su organización no pudo frente a la representante del oficialismo ganador en seis de las siete provincias, por amplios márgenes, por sí había dudas.
Ramos, quien logró remontar un 9% en la intención de voto en las encuestas, alcanzó a movilizar a su gente del alicaído partido, alcanzando un 33,4% de los sufragios, una vez escrutadas las mesas receptoras de votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Así, los verdiblancos, que en estas elecciones se jugaban la vida para no correr la misma suerte de los liberales de Elí Feinzaig, Nueva República de Fabricio Alvarado, el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo y el antiguo Partido Acción Ciudadana (PAC), que quiso revivir viejos tiempos camuflado en una coalición, el “oficialismo” terminó con ellos.
Ramos y sus seguidores, sacudidos por divisiones internas y señalado su partido como promotor de la llamada “red de cuido”, a última hora, convence a sus simpatizantes – especialmente empleados estatales de la Gran Área Metropolitana– a revertir la baja intención de voto que daban las encuestadoras a su aspirante. Y lo logra muy parcialmente.
Aunque brincó de un 9% en las intenciones de voto hasta el 33,44% de sufragios escrutados oficialmente, solo mantuvo la provincia de Cartago como bastión histórico del liberacionismo, perdiendo las restantes seis provincias por “goleada”, frente un oficialismo intratable en las mesas receptoras de votos.
Significaría que los verdiblancos tendrán que conformarse con dos diputados menos, pasando de 19 a 17 legisladores, contra una mayoría simple de 31 congresistas, que permitirá a la derecha “original” aprobar importantes leyes ordinarias, ante la ausencia de una unidad real y viable como país alternativo, apuntando a reconquistar articuladamente la verdadera soberanía como nación, tener relaciones con todos los países del orbe, respetar la autodeterminación de los pueblos, el Derecho Internacional como instrumento de paz y dialogo civilizatorio y desarrollar nuestra innovación tecnológica y la robótica, priorizando el conocimiento para servicio de las necesidades nacionales en la agricultura, nuestra oceanografía, ambiente, la ciencia local y la formación humanística, sin imponer la educación exclusiva a disposición de la actividad maquiladora.
Ramos sacó del bache histórico a su franquicia gracias al voto principalmente de empleados públicos del Gran Área Metropolitana, convirtiéndose en la segunda fuerza más votada después de Pueblo Soberano que no supo ni le interesó “desinflar” la campaña del miedo, en torno a una “dictadura” en el país, al estilo de Nicaragua, Venezuela o Cuba.
Tanto la derecha “original”, antisocialista, injerencista y atrincherada en Zapote, así como el grueso de la prensa y las “fotocopias” que dicen adversar el “chavismo”, convencieron a los votantes que peligraba la existencia de la Segunda República, la “democracia”, la libertad, etc., que no es otra cosa que el ejercicio del poder por la minoría conocida desde 76 años.
Es decir, la Segunda República ya es innecesaria, porque después de más de 40 años de golpear parejo a los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, la salud, la educación, oficializar la ausencia de justicia pronta y cumplida, eliminar los salarios dignos etc., la existencia de lo que habían dejado de Estado Social, a la luz de la cruel economía de mercado, estorba.
“Prometo ser oposición constructiva, sin permitir cosas indebidas», afirmó Ramos cuando conoció de primera mano que el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya era irreversible y daba a Fernández como ganadora presidencial, sin necesidad de balotaje el próximo mes de abril.
Se diluían así las esperanzas de los tres o cuatro contrincantes mejor colocados en la tabla de clasificación del TSE de jugársela en una segunda vuelta para sacar, según ellos, el “continuismo” del poder.

Fernández, en su discurso por la victoria, sostuvo que la llamada Segunda República había llegado a su fin la noche del 1 de febrero y se disponía a seguir adelante el plan económico iniciado por su mentor, Rodrigo Chaves, por lo que abogó a cerrar fila a favor del progreso social y económico del país, dijo.
Sin embargo, para el historiador y analista local, Oscar Barrantes, todo parece indicar que las contradicciones sociales y económicas, así como el proceso de vasallaje nacional, crecerá más que nunca, hasta 2030.
En una apretada reflexión hecha pública el pasado 2 de febrero sobre lo ocurrido el domingo anterior, sostiene que con la elección de Fernández se vecina “una agudización del sometimiento de la oligarquía financiera y el lumpen politiquero”.
Sobre todo -agrega- “de todas las franquicias electoreras, Oenegés, fundaciones por la Paz, centros de estudios, fracciones del barco capital, etc.”, sirviendo al Imperio, el injerencismo y la intervención directa estadounidense.
“Se agravarán las desigualdades sociales y políticas en el país. Se incrementará la persecución política y judicialización de la protesta y la lucha social popular.” Según él, con Fernández como presidenta, habrá mayor presencia militar del Comando Sur en nuestro país y, uso del territorio nacional como plataforma de agresión y guerra híbrida contra los proyectos revolucionarios en el Caribe, Centro y Latinoamérica.
No descarta una escalada de la confrontación social y política. Es posible, puntualiza, un Estado de excepción y maniobras de constituyente hacia un régimen nazi-sionista.
Paradójicamente, un ambiente como el contextualizado por Barrantes, llevaría desde ahora cuatro años de lucha por el empoderamiento horizontal de las bases populares, en busca de su participación todos los días en la vida activa del país y no cada vez que convoque el TSE.
Es pedir mucho. No ignoro que la impresora es nueva.
*Periodista, abogado y notario por la U.C.R.