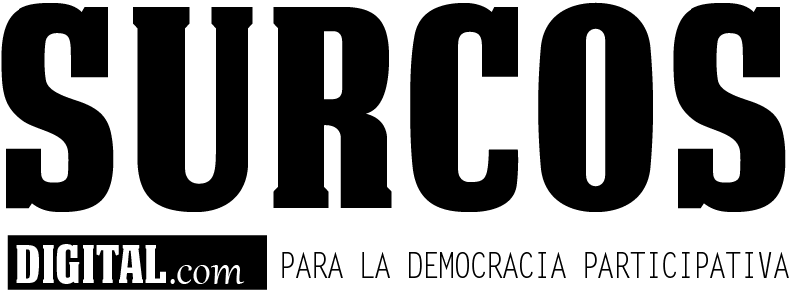(Sobre el filme “Tengo sueños eléctricos” de Valentina Maurel)
Adriano Corrales Arias*
La película costarricense “Tengo Sueños Eléctricos” de Valentina Maurel, cineasta costarricense que estrena su primer largometraje – con dos cortos a cuestas -, ha llegado a los cines del país precedida por múltiples premios en varios festivales, entre ellos el de San Sebastián en España, el de Locarno en Suiza y el de Tesalónica en Grecia. Se le ha reconocido como mejor película, por su dirección y por la actuación de los protagónicos Daniela Marín Navarro y Reinaldo Amién Gutiérrez.
El filme está ambientado en una Costa Rica urbana, San José específicamente, y nos presenta a Eva (Daniela Marín Navarro), joven de dieciséis años que vive con su hermana menor, su gato y su madre, con quienes mantiene una ambigua y difícil relación de convivencia. Recién se han instalado en una casa heredada por una tía lejana, pero la chica busca mudarse con su padre (Reinaldo Amién Gutiérrez), quien atraviesa una suerte de “segunda adolescencia” con trastorno bipolar, sumido en la intemperancia y la ira de alguien que no puede lidiar con su soledad, la ambigüedad identitaria, sus carencias, neurosis y fantasmas. Con él Eva descubre la rabia y el dolor que carcomen, cuando se mira y se adentra en el nebuloso y trizado espejo del progenitor.
Es una película notable, bien lograda. El guion es potable, supera con creces esa condición de nuestro cine que ha carecido, generalmente, de escrituras robustas. La fotografía es sobresaliente, sobre todo con esos primeros y medios planos que nos permiten hurgar en la psicología de los personajes; la cámara en mano subraya la ansiedad y angustia de los protagonistas y crea una atmósfera de zozobra. Lo mismo la escenografía de una San José neoliberal carcomida por su decadencia, como en uno de los poemas de Luis Chaves que se leen durante las secuencias de taller literario (quien aparece como el director del mismo). La banda sonora apoya la historia con un retro que, sin embargo, nos confunde un tanto, como veremos más adelante. Las actuaciones son solventes, aunque a veces decaen en la sostenibilidad de la verosimilitud, sobre todo en el personaje de Palomo (José Pablo Segreda Johanning) y el de la madre (Vivian Rodríguez); se nota, eso sí, la eficiente mano de la directora. La edición y el montaje son cuidadosos, ágiles y convincentes, aunque se advierten los cortes intencionales y, como ya se sugirió, a veces confunden en términos de la temporalidad de la historia o de la sucesión de los acontecimientos. En todo caso, estamos ante un peli digna, bien lograda, certera en su factura.
Una cosa es mirar una peli internacional y otra una costarricense. Hay un cambio de mirada sin duda. Quiero decir que, el sabernos interpelados y retratados, nos convierte en críticos más severos en tanto somos, de cierto modo, agentes/actores de los conflictos que se nos muestran en la pantalla. Hay un mayor involucramiento, por ende, mayor susceptibilidad y exigencia. Por ello es que, quizás, no logramos la distancia necesaria para ver conflictos de una humanidad generalizada, sino de una clase media urbana, seudo intelectual, diletante, josefina, vallecentrista. Hay un click posmoderno que atenúa los conflictos desde una visión pequeño burguesa en una sociedad desestructurada, desigual y, por tanto, violenta.
No se trata de consideraciones morales; está claro que estamos visionando asuntos incómodos, tóxicos, en la casa paterna, en la familia tuanis y pura vida de un Chepe precarizado por la economía informal. Sin embargo, en el abordaje hay cierto desconecte del mundo social y económico. Sabemos que la violencia está allí, pero no sabemos de dónde procede. Es autodestructiva, por supuesto, pero, ¿cuáles son sus resortes?, por decirlo de alguna manera. No la vemos, o no la percibimos en bruto, pero está latente, sugerida, al acecho (como en la poesía dub antillana nacida en Inglaterra, a la cual se alude con el nombre de ese personaje silencioso, pero fuertemente simbólico: el gato negro llamado Kwesi, relativo al poeta jamaiquino Linton Kwesi Johnson, máximo representante de un estilo literario ampliamente fundamentado en los principios de belleza derivados del reggae [Dawes, 2003:1, citado por Arnaldo Valero en “Introducción a la poesía Dub: LKJ”, Cuadernos del Cilha. Nº 7/8 (2005-2006).].); uno adivina esa violencia sistémica, la estructural, es decir, la anomia de una sociedad que se desgaja por dentro debido a los cambios y presiones externas. Y ese quizás es su mayor logro, pero también su doble filo. No es que exijamos realismo social ni mucho menos, sino sencillamente entender que la violencia no es gratuita, se incuba y expresa por razones varias, fundamentalmente por las desigualdades socioeconómicas y los ajustes estructurales.
Claro que no se trata de resolver el conflicto en el producto cinematográfico, sabemos que el arte no responde ni ofrece moralejas, su tarea es cuestionar. Pero, en el filme que nos ocupa – tal vez por ese prurito de ser costarricenses, que no ticos-, quisiéramos que se nos sugieran los vínculos de la violencia en una familia de clase media costarricense que ha tenido acceso a los principales servicios del estado social de derecho a pesar de sus carencias socioeconómicas. O que, quizás por el mito de la “Suiza centroamericana”, ha obviado el huevo de la serpiente incubándose en nuestros hogares (donde los haya). La película, en todo caso, se resuelve con la denuncia judicial de la hija y el prendimiento del padre (disculpen los spoilers), con esa suavidad típica de la liviandad de nuestra clase media, cuando ambos – padre e hija – se enteran de quién es Yalina. Secuencia ambigua, casi hilarante, por ello altamente dramática, espesa, que retrata bien la frivolidad de algunas esquinas en el mundo policiaco y la relación de complicidad emocional y amorosa que, a pesar de un intento de homicidio, aún se sostiene. Es muy “a la tica”. Al final, el padre lee el poema para, metafóricamente, sintetizar la propuesta estética y ética del filme: (…) la rabia no nos pertenece. Pero antes, la aparición de un gato blanco escabulléndose bajo la cama, nos ha mostrado un poquitín de esperanza.
Reitero, no estoy abogando por una resolución dramática radical tipo culebrón o cine de aventuras o superhéroes, pero sí por un mayor involucramiento en cuanto a la resolución del conflicto central desde una perspectiva menos tica y más costarricense. (Aludo a lo tico como sensiblero, liviano, aculturado, plástico, moldeable; a lo costarricense como auténtico, seguro de su historia y tradiciones, consciente de los cambios; todo ello se expresa, por ejemplo, en nuestra dicción y prosodia, en el uso del voseo – costarricense – o tuteo – tico-. La peli, por cierto, opta por el primero, lo que la torna más verosímil y se agradece, aunque a veces se tropieza con cierta indecisión en el uso orgánico del “ustedeo” y el tuteo, verbigracia Palomo, la niña y la madre). Puntualizo: cierta ambivalencia narrativa o de conectores entre secuencias y escenas puede que delaten la misma ambivalencia en términos conceptuales.
Por último, una percepción muy personal. Atendiendo al sustantivo del título, en algunos momentos supuse ciertos elementos oníricos, o de rupturas temporales en consonancia con el uso del flashback, acaso nubarrones psicodélicos o alucinantes, dada la banda sonora un tanto retro al inicio del filme (500 millas por Los Rufos, ¡qué viaje!) y a la estupenda fotografía de Nicolás Wong tipo kodak sesentera. Lo mismo con la escena donde Eva encuentra drogado a su padre en el baño y este le dice que estuvo bien la lectura del poema, que a la gente le gustó, y ella asiente; pero el poema se lee por entero hasta el final, no sabemos sin en el mismo “taller literario” o en otro espacio. Y claro, ese plano donde el padre se subsume entre dos autobuses que se cruzan con un efecto sonoro que previene la desaparición momentánea del protagonista. Refiero a una supuesta “muerte” del padre; en específico, un suicidio. En algunos momentos percibí esa sensación por cierta ambivalencia narrativa, pero los bloques del montaje no me permitían, abiertamente, la inferencia. Me quedo con la reconcoma y con la posibilidad de una mirada otra a una película que sigue bullendo en mi cabeza, dada la refrescante experiencia estética. Desde Clara Sola de Nathalie Álvarez Mesén, no experimentaba algo parecido. Ello indica que es un trabajo riguroso, prolijo, y que, definitivamente, las jóvenes realizadoras costarricenses han venido superando a sus colegas masculinos.
Título original: Tengo sueños eléctricos
Año: 2022
Duración: 101 min.
País: Costa Rica
Dirección: Valentina Maurel
Guion: Valentina Maurel
Fotografía: Nicolas Wong
Reparto: Daniela Marín Navarro, Reinaldo Amien, Vivian Rodriguez, José Pablo Segreda Johanning
Productora: Wrong Men, Geko Films
*Escritor.