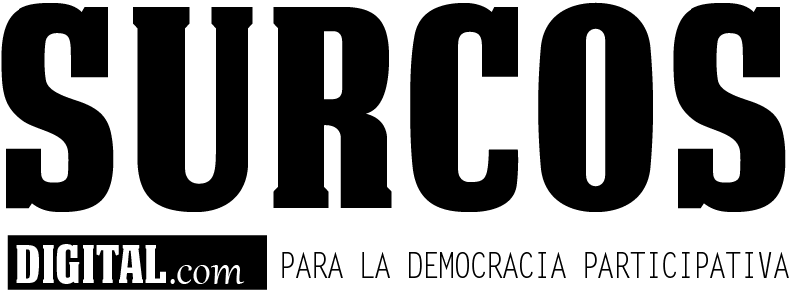El último de los bardos que abrió nuevas sendas en la poesía costarricense
LUKO HILJE
A inicios de 1991 llegué a residir en Turrialba, para laborar como entomólogo agrícola en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Por una feliz coincidencia, aunque conocí a mi esposa Elsa en la Universidad Nacional (UNA), en Heredia, ella había sido procreada ahí, pues mi suegro Luis Pérez Loaiza era turrialbeño y, tras casarse con la esparzana Mabel Villalón Figueroa, permaneció muchos años en su tierra natal. Esto hizo que, al llegar yo a Turrialba, ya supiera muchas cosas del cantón, lo que me permitió insertarme con facilidad en la comunidad turrialbeña, la cual pronto me embelesó.
En realidad, mi contrato con el CATIE era de apenas dos años, pero se fue extendiendo tanto, que permanecí allá 13 años y, ya jubilado, conseguí proyectos que me permitieron laborar ad honorem por unos siete años más. Durante tan prolongada estadía mi afecto se afianzó y se acrecentó mucho, como lo revelan los casi 50 artículos alusivos a sus gentes y paisajes, publicados en periódicos, así como en revistas divulgativas y académicas. A ellos se suma mi libro Turrialba en la mirada de los viajeros (2018), que abarca relatos de unos 20 viajeros y cronistas que, a lo largo de 366 años, entre 1544 y 1910, recorrieron su territorio.
Es pertinente indicar que mis primeros contactos con ese terruño ocurrieron gracias a mis sabrosas tertulias con Leopoldo Fernández Ferreiro, gallego de nacimiento, pero turrialbeño hasta los tuétanos. De hecho, casi todos los sábados, mientras mi pequeña hija Darinka se entretenía y deleitaba jugando de vendedora en La Fama —la tienda de la familia Fernández García—, Elsa y yo platicábamos con él y su esposa Anita García Figuls, prima de mi suegro. Y, ya un poco tarde, a menudo se nos sumaba Edith, hija de ellos, cuando regresaba de una pequeña finca que tenía en Alto Varas.
Eddy, como le decían, era una mujer de gran inteligencia y sensibilidad, aunque muy hermética en cuanto a su vida personal, al punto de que nunca supe que fuera poetisa. Me enteré de ello cuando, en un recordatorio preparado por su familia, insertaron el conmovedor poema Póstumo, y después su hermano Leopoldo me regaló el único poemario que ella publicó, intitulado El río… La montaña. Víctima de un cáncer fulminante, Eddy falleció el 23 de agosto de 1997, a los 60 años, exactamente ocho meses después que su padre, muerto a los 87 años el 23 de diciembre de 1996. Menciono esto por el valor que tiene en sí mismo en mis afectos, pero también por la manera en que conocería al poeta Marco Aguilar.
Un funeral me llevó a Marco
En efecto, no recuerdo en cuál de estos dos funerales, conforme el cortejo se alejaba del templo para enrumbarse hacia la escarpada cuesta donde se localiza el cementerio local, observé que mi suegro —quien había venido de Heredia— conversaba con un hombre alto y enjuto, de andar pausado y mucho más joven que él, a quien yo nunca había visto. Horas después, ya en nuestra casa, le pregunté que quién era ese amigo suyo, y me respondió que se trataba de Marco Aguilar Sanabria, a quien conoció de muchacho en el caserío de Santa Rosa, pues era sobrino de don Luis Aguilar Valverde. Al respecto, es pertinente mencionar que mis suegros vivían en una casa esquinera —aún en pie, y hoy propiedad de la familia Orozco—, al costado norte de la iglesia local, y casi al frente residían don Luis y doña Adoración (Chon) Salazar, con quienes ellos se reunían a platicar casi todas las noches.
Para culminar su respuesta, mi suegro me indicó que Marco era poeta, así como compinche de los célebres bardos turrialbeños Jorge Debravo y Laureano Albán, a quienes él también conoció; por cierto, no mencionó a su medio prima Eddy, quizás porque ignoraba que escribía poesía y que tuviera una relación cercana con ellos tres. En el caso de Albán, nacido en Santa Cruz —no muy lejos de Santa Rosa—, me contó que jugó basquetbol con un equipo que él dirigió. Y, en cuanto a Debravo —nacido en Guayabo Arriba—, nunca lo trató de cerca, aunque su esposa Margarita Salazar era sobrina de doña Chon, y a ella sí la conoció bien.
Bastó con que mi suegro mencionara estos datos, para captar a cabalidad quién era Marco. Y fue así como, de inmediato, evoqué aquellos lindos años de la segunda mitad del decenio de 1960, cuando el mundo entero se remozaba y renovaba, gracias a una pujanza realmente estupenda de la juventud, y como parte de lo cual en muchos países florecían de manera profusa el arte y la literatura.
En cuanto a la poesía, en esos años esta flotaba en el ámbito familiar, sobre todo gracias a mi hermano Niko, quien estudiaba química, aunque también le hacía a la poesía; si bien nunca ha publicado su obra, me parece realmente buena. Él solía coleccionar los suplementos culturales dominicales de algunos periódicos, e incluso copiar a mano poemas tomados de libros en la Biblioteca Nacional y, cuando ya tuvo ingresos como profesor en la Universidad de Costa Rica, pudo adquirir poemarios, que sus hermanos disfrutábamos. De hecho, fue gracias a él que tuve la fortuna de conocer a Debravo, en un recital ofrecido en San José una noche de junio de 1966, pues Niko participaba en algunas actividades del Círculo de Poetas Costarricenses, donde alternaba con Debravo, Albán y Marco —quien residió apenas dos años cerca de la capital, en Tres Ríos, Cartago—, Julieta Dobles Izaguirre, Arabella Salaverry, Alfonso Chase, Rodrigo Quirós, Germán Salas, Luis Fernando Charpentier, Jorge Ibáñez y algunos otros.
Es por eso por lo que, cuando mi suegro mencionó el nombre de Marco, este me era completamente familiar. Lo que yo ignoraba era que aún residiera en Turrialba. De inmediato pensé que me gustaría conocerlo y tratarlo, pero no sabía cómo contactarlo. No obstante, por una de esas venturosas casualidades del destino, muy pronto me llegaría tan anhelada oportunidad.
En efecto, un día me topé con el amigo Tomás Dittel, quien laboraba en la Escuela de Postgrado del CATIE. Aunque era conserje, tiene grandes habilidades como artesano, y siempre trataba de promover las manifestaciones artísticas de su cantón, por lo que ese día me preguntó si me gustaba la poesía. Al responderle que sí, ofreció venderme el recién aparecido poemario El tránsito del sol, de Marco. Por supuesto que se lo compré, a la vez que le pregunté que si se podía conseguir autografiado. Al instante me indicó que lo mejor era que, a la salida del trabajo, fuéramos juntos un día al Taller de Televisión Rodríguez, donde Marco trabajaba. Era fácil, pues estaba localizado a la pura entrada a la ciudad, «frente al almacén de Numa Ruiz», negocio que dejó de existir hace muchos años, pero cuyo nombre se incrustó para siempre en la toponimia de esa urbe rural; por cierto, ahí Marco compartía labores con Toñito, un hombre bueno y sumamente callado, hermano de Víctor Rodríguez, dueño del taller.
Y así fue. No recuerdo en cuál mes de 1997 ocurrió eso, pues la lacónica dedicatoria nada más dice «Para Luko, cordialmente. Marco. Turrialba, 97». La agradecí, por supuesto, pero más significó conocerlo en persona, pues percibí en él a un hombre noble, afectuoso, humilde, de amplia y sincera sonrisa, así como de excelente sentido del humor. Me daba pena interrumpirlo en sus labores, pero me dijo que no importaba, que había más tiempo que vida. Le conté que sabía de él desde muchos años antes gracias a mi hermano Niko, y le hablé de mi gusto por la poesía desde la adolescencia, y que incluso pude conocer a Debravo.
Al mencionar esto último, de inmediato me comentó que él tenía una enorme deuda pendiente con ese gran poeta, académico y político que fue don Isaac Felipe Azofeifa, pues este le había manifestado que —por la cercanía que hubo entre ambos desde los tiempos de colegiales—, él tenía el deber de escribir una amplia semblanza sobre nuestro mayor poeta, quien muriera tan joven. Le pregunté que por qué no lo había hecho, y me respondió que lo había ido postergando, por razones de trabajo y salud, en las que no ahondó. Y, tras una algo extensa y cálida conversación, con gentileza y sinceridad me dijo que volviera cuando quisiera.
La entrevista sobre Debravo
No recuerdo cuántas veces pasé por ahí, pero apenitas de refilón, para no importunarlo, o le pitaba desde mi carro para saludarlo. Sin embargo, años después, en octubre de 2000, hubo un hecho ominoso, que me obligó a buscarlo, y con urgencia: me dijeron que su vida estaba en peligro.
En efecto, en esos días mi hija se había matriculado en un taller de literatura para niños en la sede local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), dirigido por el poeta Erick Gil Salas, cuyo nombre yo conocía por referencias. Y, un sábado que fui a recogerla, tuve la oportunidad de conocer a Erick. Al comentarle algo sobre Marco, me contó que este tenía un serio problema cardíaco, que ameritaba una cirugía urgente, por lo que lo podrían llamar y hospitalizar en cualquier momento. Aún más, había un alto riesgo de que no superara la operación. Al conversar ahora con Vilma Rodríguez Arguedas —su segunda y actual esposa—, me cuenta que a mediados de agosto de 2000 le habían efectuado un cateterismo, el cual reveló cuán dañado estaba su corazón y esto demandaba una cirugía muy delicada.
Sobresaltado por tan impactante noticia, aparte de mi genuina preocupación por la salud de Marco, le dije a Erick que me acongojaba que, efectivamente, pudiera ocurrir una fatalidad y que, de ser así, él no podría cumplir la promesa hecha a don Isaac Felipe en relación con Debravo. Por tanto, le propuse que, para salvaguardar sus palabras, nos apresuráramos a entrevistarlo, y que podríamos hacerlo en mi casa, pues el campus del CATIE es muy silencioso, además de que yo tenía una buena grabadora portátil y suficientes casetes. «Y…, ¿cuándo?», me preguntó Erick. «Pues hoy mismo por la tarde, si él pudiera», le repliqué. Asentimos, y de inmediato nos fuimos a buscarlo al taller donde trabajaba, pero ya habían cerrado. No quisimos molestarlo en su casa, que estaba muy cerca de ahí, pero el lunes siguiente por la tarde fuimos a buscarlo y, explicada la situación, el sábado 19 de octubre por la tarde pasé a recogerlos y llevarlos a mi casa, donde Elsa nos preparó un sabroso café y unos bocadillos, para que así pudiéramos conversar con amplitud y sin interrupciones.
De esa linda entrevista, que se prolongó por dos horas, semanas después hice copias para los tres, y la guardé como un verdadero tesoro, junto con varias fotos que tomé esa tarde. Eso sí, al transcribirla Elsa —quien es secretaria de formación—, resultaron nada menos que 24 páginas, a espacio sencillo, lo cual dificultaría publicarla en una revista literaria o académica.
Así la conservé por mucho tiempo, a la espera de una oportunidad para publicarla. Y, por fortuna, esta se presentaría años después, y por partida doble.
Asiduo lector y colaborador del Semanario Universidad, como lo he sido por muchos años y hasta hoy, en 2004 se me ocurrió proponerle a Ana Incer Arias, su directora de entonces, que publicáramos una síntesis de la entrevista, a lo cual accedió sin reparo alguno. Por tanto, me dediqué a prepararla, tras lo cual la entregué a Marco y a Erick para que la revisaran y le hicieran los ajustes que juzgaran pertinentes. Y fue así cómo, con ocasión de conmemorarse en agosto el 37 aniversario de la muerte de Debravo, se nos concedieron nada menos que las dos páginas centrales del suplemento cultural Los Libros de ese mes, para insertar tan valioso documento biográfico, que intitulamos Debravo, en la mirada de Marco Aguilar.
En cuanto a la segunda oportunidad, habría que esperar tres años más, pero valdría la pena, pues esta vez pudimos concretar el sueño de publicar la entrevista completa. Con el título Jorge Debravo a través de la retina de Marco Aguilar, apareció en la revista Comunicación, del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
En realidad, todo fue muy sencillo, gracias a la gentileza de su directora de entonces, Teresita Zamora. Y lo fue, porque en 2005, en colaboración con el filósofo Guillermo Coronado, ella había publicado un número monográfico dedicado al ornitólogo, naturalista y filósofo Alexander Skutch, en el cual fui invitado a colaborar. El día de la presentación, ella me dijo que las páginas de la revista estaban abiertas para proyectos editoriales análogos, por lo que tiempo después le sugerí que hiciéramos uno sobre Debravo, con miras al 40 aniversario de su muerte. Me preguntó si estaba dispuesto a coordinarlo con ella, pero me rehusé, por no ser la literatura mi campo profesional. Eso sí, le sugerí a Erick, verdadero conocedor, y fue así como ambos hicieron posible que en 2007 apareciera el número monográfico Jorge Debravo, un hombre palabra.
Ahora bien, para retornar a aquel aciago octubre de 2000 cuando la vida de Marco estuvo en peligro, en realidad él enfrentó un verdadero calvario, pues su salud empeoraba día a día y no le daban la ansiada cita para la cirugía. Tan terrible fue esa espera que, en cierto momento, la ya de por sí angustiante situación se dilató innecesariamente, porque debían hacerle un delicado examen con un angiógrafo, pero no se pudo pues, en una actitud realmente irracional e inhumana, unos funcionarios de un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social en San José lo habían dañado, al grabar música en discos compactos, para aprovechar que este sofisticado y delicado aparato tenía un dispositivo que permitía hacer eso.
Recuerdo cuánto sufrí en esos días, ya entrado noviembre, pues durante tres semanas consecutivas tenía que emprender viajes, como era usual en el CATIE, a Inglaterra, Panamá y California. Antes de partir, lo visité en su casa, y se mostraba sumamente endeble y hasta desesperanzado. Nuestro abrazo de despedida, que no podía ser efusivo por lo débil que estaba él, tuvo mucho de ominoso. Al dárnoslo, un recóndito y electrizante espasmo recorrió mi cuerpo y constriñó mi alma, pues pensé que podría ser el último que nos dábamos. ¡Fue una sensación muy dura, de veras!
Por dicha para mí, pudimos reencontrarnos y conversar tras mis viajes, pero el infortunio para Marco continuaba, pues la cita médica seguía postergándose ad infinitum. No fue sino en abril o mayo de 2001 que le practicaron una operación a corazón abierto en el Hospital México, la cual se prolongó por muchas horas. En determinado momento, al extraer su corazón para operarlo, este se infartó, lo que obligó al personal médico a efectuar labores de resucitación. Posteriormente debió permanecer por dos semanas en cuidados intensivos, con un pronóstico bastante reservado en cuanto a su recuperación. Y, aunque Marco pudo superar tan difícil trance, las expectativas no eran nada halagüeñas, pues los médicos auguraban un año y medio de vida, cuando mucho.
Contertulios en La Feria
Ya recuperado Marco de la operación, incrementamos nuestra relación de amistad, la cual se intensificó en los meses siguientes. Recuerdo que en septiembre de 2002 estuvo en mi casa, junto con Vilma, pues Elsa decidió celebrar mi medio siglo de vida en compañía de un pequeño grupo de amigos muy queridos.
Fue en el segundo semestre de 2001 que, al avizorar que faltaban unos dos años para la celebración del centenario del cantonato de Turrialba, varias personas hablamos de la posibilidad de preparar un libro conmemorativo, con la participación de historiadores, sociólogos, antropólogos, geógrafos, geólogos, biólogos, ingenieros, agrónomos, educadores, periodistas, sacerdotes, artistas, etc. Y, aunque al final de cuentas no se pudo lograr lo que se deseaba, debido a diversas circunstancias, gran parte de los materiales permitirían que en 2012 viera la luz el libro Turrialba: mucho más que cien años, publicado por la EUNED y editado por el matemático y periodista Ramiro Rodríguez —director de la revista Turrialba Hoy—, el poeta Erick Gil Salas y el historiador William Solano.
Recuerdo vivamente que, aunque ya habíamos venido conversando de manera informal con Ramiro, Erick, William, el genetista forestal Rodolfo Salazar Figueroa, el biólogo Sebastián Salazar Salvatierra y el agrónomo Carlos León Pérez, nuestra primera reunión formal tuvo lugar en el restaurante La Feria, por sugerencia de Rodolfo, pues sus cuñados Roberto y Manuel Barahona Camacho son los dueños de dicho negocio. Sin embargo, esa noche pudimos llegar solo William, Rodolfo, Marco, el agrónomo Gilberto Calderón y yo.
Un hecho muy bonito fue que, al buscar en el menú algo para comer y beber mientras discutíamos acerca de nuestro proyecto, Marco me hizo una advertencia. Como novicio en ese restaurante, pues nunca lo había visitado, me dijo que, como lo relaté en el artículo Las tertulias en La Feria (La República, 21-VI-05, p. 15), en una especie de rito iniciático, no debía ingerir nada sin antes tomarme una jarra de la deliciosa sustancia de carne llamada «caldo de riel» debido a su color de herrumbre, así como un par de los proverbiales taquitos que preparaba don Enrique Barahona Jiménez —padre de Roberto y Manuel—, en su cantina La Feria, a la cual Marco incluso le había escrito un simpático soneto.
Por supuesto que obedecí con gusto la sugerencia de Marco, y no me arrepiento en absoluto de haber sido tan sumiso pues, desde ese día y hasta hoy, cada vez que voy ahí, es lo primero que solicito. De inmediato pedí una cerveza con abundante hielo —como se estila en esa Turrialba tan caliente y húmeda— y le dije a Marco que yo invitaba a lo quisiera tomar, a lo cual me respondió que él no ingería bebidas de ese tipo, pues en una época de juventud y bohemia había enfrentado problemas de alcoholismo. Sentí mucha pena, y entonces le dije a la mesera que no me trajera mi cerveza, pero Marco replicó para decirle que no importaba, pues él ya había superado su vicio. Hombre de firme carácter y temple, desde ese día y durante casi cinco lustros de amistad y de numerosas cenas, nunca le tentó que yo me tomara dos o tres cervezas, mientras que él se deleitaba con un exquisito refresco de guanábana.
Desde entonces, La Feria fue nuestro inmutable sitio de reunión y sabrosa tertulia, favorecido por el hecho de que Roberto y Manuel lo convirtieron en un espacio cultural, al organizar exposiciones de pintura, recitales de poesía, conciertos musicales y lanzamientos de libros. Con frecuencia se nos unían los ya citados Sebastián, Ramiro, Rodolfo, Carlos, el recordado poeta Johnny Delgado y los hermanos Barahona, y algunas veces los pintores Max Solís y Manolo Ayala, los educadores William Núñez, Emma Tomasita Durán y Rosibel Castro, así como la abogada y poetisa Clarita Solano.
¡Cuántas conversaciones inteligentes y gratas, de esas que nutren la mente y el alma, así como siempre aderezadas con ese humor tan característico de Marco y de los turrialbeños! Como dicen, platicábamos «de lo divino y lo humano», pues afloraban asuntos de literatura, música, artes plásticas, filosofía, religión, historia, política, etnografía, fútbol, y hasta de ciencias.
En cuanto a esto último, Marco tuvo siempre un gran aprecio y respeto por la obra de los científicos, en parte influenciado por el hecho de que un tiempo laboró en el CATIE como asistente de laboratorio en edafología, es decir, la ciencia del suelo. Además, su prima María Elena Aguilar Vega es bióloga, con un doctorado en biotecnología obtenido en Francia. Y, por si no bastara con esto, gracias al ajedrez, su padre Antonio y su tío Fernando —padre de María Elena—, quienes eran pequeños productores de café en Santa Rosa, tuvieron una cercana relación con el alemán-venezolano Gerardo Budowski, de fama mundial como ecólogo y conservacionista ambiental. Cabe resaltar que, llegado a Turrialba para laborar en el CATIE, donde ocupó una importante jefatura, el recordado don Gerardo conformó con ellos y los también hermanos Jorge y Marco Tulio Ramírez un equipo que representó a Turrialba en varios torneos nacionales; además de que, en 1965, 1966 y 1972 el equipo fue campeón, su tío Fernando fue campeón nacional en 1970 y 1971, según consta en una reseña histórica escrita por su hijo Rodolfo, que María Elena me facilitó en estos días.
Mi alejamiento de Turrialba
En realidad, me dolió muchísimo ausentarme de esas pláticas cuando, al jubilarme en 2004, me instalé en la lejana Heredia. Sin embargo, como el CATIE me distinguió con el estatus de profesor emérito, conservé una oficina ahí y, con fondos que conseguí en entidades externas, pude financiar proyectos en mi campo profesional. Esto, a su vez, me permitió visitar Turrialba al menos una vez al mes y pernoctar allá, por lo que cada vez que iba, llamaba a Marco para que cenáramos y conversáramos en La Feria. ¡Cómo no!
Lamentablemente, a partir de marzo de 2017 tuve un extraño quebranto de salud, que se extendió por más de dos años, el cual me impidió manejar hasta allá, a lo que se sumaría el cese de mis proyectos, por esa misma razón. Sin embargo, además de que manteníamos contacto por internet, cada cierto tiempo llamaba por teléfono a Marco y —locuaces ambos— conversábamos con largueza.
De los años previos, recuerdo que en 2005 propuse a la revista Comunicación que para 2006 dedicáramos un número a los líderes de la Campaña Nacional de 1856-1857, caídos en desgracia después, el cual se intitularía Héroes del 56, mártires del 60: los hermanos Mora y el general Cañas. Asimismo, me comprometí a elaborar el artículo Un manojo de poemas para los tres próceres, dado que había varios poemas dispersos dedicados a ellos, incluidos algunos de Debravo y Chase. Pensé que sería bonito que otros miembros del antiguo Círculo de Poetas Costarricenses pudieran escribir al respecto, y pronto contacté a Marco, Laureano, Julieta y Arabella. Los cuatro accedieron, y el proyecto cuajó de la mejor manera. El poema escrito por Marco se intituló Hamacas y cañones, y es realmente muy hermoso.
Otra bonita remembranza data de fines de 2007, cuando Erick Gil Salas me comentó que se había propuesto compilar un buen número de poemas —los poemarios de Marco son bastante cortos— en un libro de casi 200 páginas, que se intitularía Obra reunida de Marco Aguilar, y lo publicaría la EUNED en 2008. Por tanto, me solicitó que, por mi amistad con Marco, escribiera unas palabras, como una especie de introducción. Al inicio me rehusé, pues no soy crítico literario, pero él pronto me indicó que lo que esperaba de mí eran unos juicios sobre Marco, desde una perspectiva personal.
Aclarado esto, no dudé en hacerlo, y en el pasaje medular de mi texto, esto fue lo que escribí:
Para hablar de su poesía no hay que saber de esta sino, más que leerla, aspirarla y sentirla como al aire, porque tiene el don de llegar sola, espontánea y fluida hasta los más recónditos intersticios del alma. Porque Marco tiene la inmensa virtud de insuflar valor poético a lo simple y lo cotidiano, oficiando como una especie de demiurgo que transmuta lo trivial y lo obvio en joyas poéticas. En su poesía no hay rebuscamientos ni nebulosas, sino palabras y conceptos sencillos, entendibles por todos, con las que él construye imágenes y sensaciones que realmente conmueven, provocando un grato regocijo.
Para cambiar de asunto, en algún momento de 2012 el amigo Luis Romero Zúñiga decidió crear la revista Lectores, que después mutaría su nombre por el de Turrialba Desarrollo. Ignoro cómo persuadió a Marco para que, a pesar de ser tan reacio para publicar su poesía, incursionara como articulista en su revista. Fue una sorpresa muy grata, pues la prosa de Marco era realmente deliciosa, plena de añoranzas. Por largo tiempo, entre 2012 y 2016, él me envió por internet varios de sus textos, todos excelentes. En mis archivos atesoro uno de los más bonitos, intitulado Jaque mate, Toño, dedicado justamente a su padre ajedrecista, quien fue un tanguero apasionado y siempre soñó con conocer Buenos Aires. Ahí narra que, tan diestro como su padre, «a los quince años ya había empatado con el Campeón Nacional vigente en la antigua Casa España. Mi padre conservó por años el apunte de esa partida».
Ahora bien, un mal día de junio de 2014, creo que un domingo por la mañana, timbró el teléfono de mi casa. Quien me llamaba era Roberto Barahona, para decirme que Marco estaba hospitalizado y en condición grave, al punto de que los médicos pronosticaban un desenlace fatal en pocas horas. ¡Fue realmente estremecedor escuchar eso! Casi de inmediato llamé a Vilma, quien me confirmó tan funesto augurio, y me explicó que Marco había sufrido una perforación del intestino, tras la cual sobrevino una septicemia. No obstante, por fortuna, de manera muy lenta él empezó a recuperarse y, tras ser operado y permanecer internado casi tres meses en el hospital Max Peralta, en Cartago, sumado a un muy extenso período de convalecencia en su casa, pudo superar este segundo episodio en que su vida estuvo en serio riesgo. Eso sí, desde entonces quedó muy fatigado y con dificultades respiratorias, lo que lo tornaba lento.
Una remembranza, pero positiva, data de 2018, cuando publiqué Turrialba en la mirada de los viajeros, libro del cual habíamos conversado ampliamente en varias visitas que hice a Turrialba para recorrer varios lugares y tomar algunas fotografías que me faltaban. En la sección de agradecimientos consigné el siguiente párrafo: «A Marco Aguilar, gran poeta y mejor amigo, hombre de alma buena, con cuya cálida y pausada voz, más su privilegiada pluma, le ha sabido cantar a su tierra y a su gente como ningún otro». Asimismo, incluí tres epígrafes, de Marco, Albán y Debravo, en ese orden, de los cuales el de Marco reza así:
En el valle amanece de repente.
No es igual que en el mar o en la llanura
donde el sol, tan despacio y sin premura
incinera las rutas del oriente.
Llega toda la luz rápidamente
para sorpresa de la noche oscura.
La mañana de aquí nace madura
y el cielo es como de agua transparente.
Cualquiera que haya vivido en Turrialba puede entender a plenitud cuánta verdad encierran estos versos. Hicimos la presentación del libro en La Feria, en la cual, de manera espontánea y muy sentida, Marco expresó lo que significaba nuestra amistad.
Culminado ese proyecto, lo haría partícipe de una nueva obra, intitulada Páginas como alas. Antología de textos líricos sobre la naturaleza; aunque aprobada para su publicación por parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, varios factores han causado su retraso para que vea la luz, lo cual esperamos que ocurra este año. Enterado de mis propósitos, con gran generosidad Marco accedió a que incluyera los tres poemas suyos que le solicité, a pesar de que dos de ellos permanecían inéditos; no obstante, ya no lo están, pues aparecieron en su último poemario, Profecía de los trenes y los almendros muertos, en el que, por cierto, incluyó la siguiente dedicatoria: «Para Luko, un amigo de lujo, con mi cariño y la admiración de siempre. Marco. Turrialba, 2022».
En los últimos años
Ahora bien, en estos últimos años nuestra relación se intensificó, aunque por la vía electrónica. Esto fue así porque, si bien no me gustan ni participo de las llamadas redes sociales, debido a la pandemia viral que aún enfrentamos como humanidad, me vi forzado a recurrir a la aplicación WhatsApp para poder recibir unas clases de guitarra que había iniciado años antes de manera presencial. Y, como Marco tuvo algunos problemas con su correo electrónico, elegimos esta vía para comunicarnos.
Más yo que él, solíamos enviarnos mensajes. Era algo frecuente que me enviara fotos de insectos llegados a su casa o a su jardín, o a una finca de su hija Ana, allá por Tarbaca. En broma, yo le decía que con gusto podría identificarle lo que me enviara, con excepción de cucarachas, pulgas, alepates, niguas y piojillo púbico. Ignoro si fue eso lo que lo indujo a dedicarme el poema Oda a las plagas y los insecticidas, en su último libro.
Además, como ambos éramos liguistas, es decir, hinchas de la Liga Deportiva Alajuelense, a veces le enviaba algunas cosas simpáticas alusivas a nuestro equipo, al que por cierto se refirió de paso en su poema La Feria. En realidad, el fútbol era un tema infaltable en nuestras pláticas, casi siempre para sufrir, pues de los últimos 18 campeonatos no hemos ganado más que uno, aunque una y otra vez nuestro equipo ha perdido en los partidos finales.
Y, a propósito de fútbol, debo relatar una simpática anécdota, ocurrida el 13 de octubre de 2021. Aunque disfruto del fútbol, no me gusta dilapidar dos horas y resto frente a un televisor, cuando tengo cosas más importantes que hacer, y sobre todo en horas diurnas. Esa tarde de miércoles jugaban en Columbus, Ohio, las selecciones de Costa Rica y EE. UU., en la disputa por un puesto en el campeonato mundial en Qatar. Encendí el televisor en un aposento de mi casa, para estar informado, mientras me dedicaba a escribir en mi biblioteca.
En cierto momento timbró el teléfono. Al levantar el auricular, escuché una voz muy débil y algo gangosa, casi de ultratumba. Era la de Marco. Después de los afectuosos saludos mutuos, me espetó: «Necesito pedirte un favor que nunca en la vida te he pedido». «Sí, Marco, claro… ¿en qué puedo servirte?», respondí, ante lo cual me preguntó: «¿Cómo va la Sele?». «¡Sé más serio, muchacho! Empezó ganando, y muy rápido, pero ya los gringos empataron. Pero…, ¿no estás viendo el partido?», fue mi contestación. De inmediato me contó que no podía verlo, pues estaba internado en el hospital William Allen, debido a una afección por coronavirus. «No, Marquito… ¡¡¡no puede ser!!! ¿Cómo estás, hombré?». Entonces me replicó: «Pues, sí. Vos sabés que tengo comprados 99 números de la rifa para el viaje al otro potrero, y ahora me cae esto. Y… ¡con todo y lo que me he cuidado! Si no estuviera vacunado, sin duda que ya estaría del otro lado».
Transcurrieron varios días de angustia e incertidumbre, pero, por fortuna, a pesar de su labilidad, su organismo pudo soportar este nuevo y grave embate, y salir avante.
Sin embargo, ya no podría ante una afección aparentemente renal, pero en realidad cardíaca, que lo conduciría de nuevo al hospital poco más de un año después, a fines de diciembre de 2022. Me cuenta Vilma, quien es enfermera y había vivido al lado de Marco los tres episodios previos que casi lo llevaron a la muerte, que ella pensó que la situación de salud de Marco no tendría consecuencias fatales esta vez, pero no fue así. Internado de emergencia el 31 de diciembre, mientras Vilma se enfrentaba a la pérdida de su madre doña Oliva la víspera, cerca de las tres de la madrugada del 3 de enero Marco exhalaba su último suspiro, víctima de un paro cardio-respiratorio, exactamente en el día de su cumpleaños número 79.
Ahora, ya fallecido, al ver en retrospectiva mi relación con Marco, me percato de que, en nuestros casi 25 años de amistad, la muerte siempre lo estuvo acosando. No obstante, es muy interesante que, aunque en su poesía la muerte está omnipresente como tema —una constante en la obra de casi todo poeta—, esta no es protagónica, en marcado contraste con la de su entrañable amigo Jorge Debravo, para quien era una cuestión central, recurrente e insistente, casi obsesiva. Pero es que en Debravo era una especie de premonición, la noción de que partiría muy joven. Y así fue, cuando en la fatídica noche del 4 de agosto de 1967 un chofer ebrio embistió su motocicleta y segó su vida, con apenas 29 años. Por cierto, de ese burdo y desgarrador episodio, Marco nos diría que: «Mi hermano Jorge / está completamente muerto en media calle», para culminar su elegía así: «Y yo sufro esta muerte solitaria / hoy que el agua lavó su sangre humilde / definitivamente silenciada. / Porque era solamente un niño triste, / solo que ahora está bajo la tierra / ¡y yo no me acostumbro!».
Es todavía más interesante aún que, en innumerables horas de tertulia, Marco nos hablara muy poco de la muerte. No sé si era una actitud silenciosamente estoica, pero no se lamentaba de sus dolencias y ni de sus penurias. Aunque a veces reconocía estar débil, no se quejaba y, más bien, tenía siempre un talante positivo. Quizás en su fuero interno se reconocía lábil y vulnerable, pero ante sus amigos se mostraba muy animado, así como deseoso de vivir y continuar haciendo lo que más le gustaba: escribir.
Al igual que a su padre don Toño, a Marco le encantaba el tango. Y a mí también. Por eso, de vez en cuando le enviaba algunos videos. Uno fue un programa de Susana Rinaldi, de quien le comenté que la había oído cantar en el Teatro Nacional en su primera visita a Costa Rica. «Una maravilla. Papi enloquecía con ella», me respondió, y me contó que su hermano Guillermo había llevado a don Toño y doña Chepita —a quien tuve el gusto de conocer— a escucharla en dos de las tres ocasiones que estuvo en el país. Por cierto, el 2 de enero por la tarde descubrí en YouTube un reciente concierto de tan aclamada cantante, y de inmediato pensé en compartirlo con Marco, sin saber que estaba hospitalizado y viviendo su último día completo. Como tuve problemas con internet, pospuse el envío, pero ello nunca ocurriría, pues temprano al día siguiente recibí llamadas de Roberto Barahona y de Vilma, para comunicarme la infausta noticia de su partida.
A propósito de la Rinaldi, nunca le pregunté a Marco por el texto Definiciones para esperar mi muerte, que ella popularizó, al declamar su letra mientras que, por fondo, se escuchan los acordes del melancólico tango Sur. Escrita por Homero Manzi cuando, sabedor de que sus días estaban contados, este inmenso poeta se enfrentó a un desafiante papel vacío, para plasmar en él una estremecedora despedida, en uno de cuyos pasajes se lee: «Estoy lleno de voces y de colores, / que juraron acompañarme hasta la muerte / como amantes resignadas / al breve paso de mi eternidad», para después sentenciar que «Sé que hay lágrimas largamente preparadas para mi ausencia».
Hoy debo confesar que, después de cada noche de tertulia en La Feria, cuando iba a dejar a Marco a su casa, me bajaba del carro para darnos un abrazo de despedida, y que eso me oprimía el corazón, al presentir que podría ser el último. Y siempre evocaba aquel aserto del grandísimo Julio Cortázar, cuando expresó: «Yo quiero proponerle a usted un abrazo, uno fuerte, duradero, hasta que todo nos duela. Al final será mejor que me duela el cuerpo por quererle, y no que me duela el alma por extrañarle». En efecto, ignorando que sería el definitivo, nos dimos ese abrazo postrimero —eso sí, no muy fuerte, debido a la fragilidad de Marco— el 29 de mayo de 2019, en mi última visita a Turrialba antes de que empezara la ominosa pandemia que tanto luto y dolor ha provocado.
El reencuentro póstumo
Ahora, poco más de tres años y medio después, he retornado a esta querida ciudad, hoy carente de su amado poeta. Lo he hecho para un homenaje póstumo en un rústico y acogedor anfiteatro rodeado de bosque, en el hotel Wagelia Espino Lodge, engastado en las faldas del volcán Turrialba. Gracias a la iniciativa de su dueño, el amigo Walter Coto Molina, así como del restaurante La Feria y la UNED, el sábado 21 de enero concurrimos ahí unos 50 familiares y amigos de Marco para rendirle un tributo, en una tarde espléndida, colmada de sol y luz.
En dicho convivio afectivo varios hicimos remembranzas, otros cantaron lindas e íntimas canciones, y otros más leyeron poemas de Marco. Concluido el acto, y antes de departir en un grato refrigerio, Walter nos llevó a recorrer el bosque aledaño, por un sendero que él bautizó con el nombre Calzada de los Poetas —en cuyos costados algunos rótulos de madera contienen fragmentos de poemas de turrialbeños—, para develar una placa con el nombre de Marco. Así lo hizo, y ahí permanecerá esa lámina, sujetada a un rectilíneo árbol de fosforillo (Dendropanax arboreus), no muy lejos de otro más corpulento, pero de espino blanco (Macrohosseltia macroterantha), que porta la placa correspondiente a Jorge Debravo.
Esos fueron momentos sumamente emotivos, en ese espacio vegetal que, con acierto, Walter describió como «un templo de las almas nobles». Una y otra vez, debí contenerme para no derramar parte del cúmulo de lágrimas que —como lo dijera Manzi— por casi 25 años preparé para la partida y la ausencia de mi entrañable amigo Marco. Ya había vertido bastantes en días previos, al igual que esa mañana, durante la travesía por la pintoresca y fresca ruta de montaña que serpentea por las estribaciones de los volcanes Irazú y Turrialba. Eso sí, por la noche, en la soledad y el silencio de mi habitación, trasmutado en llanto vacié de sopetón el crudo dolor que desde hacía dos semanas afligía mi alma.
Como, debido a un compromiso ineludible, no había podido asistir al funeral de Marco, para completar el círculo me faltaba visitar su tumba, lo cual hice el domingo por la tarde, poco antes de regresar a Heredia. No me fue sencillo localizarla, en ese cementerio de tumbas tan hacinadas y de tan empinado declive, desde el cual se divisa una amplia porción del Valle Sagrado al cual él alude en su poema Soy Marco Aguilar.
Tras casi media hora de buscarla, casi me daba por vencido, pero, por fortuna, pude localizar a un hombre que hacía unos trabajos ahí, quien me llevó a ella con gentileza y prontitud. Le pedí dejarme a solas. Y ya frente a ese nicho aéreo, turbados mi corazón y mi mente, imaginé el féretro que ahí adentro, colocado en posición horizontal, contiene su cuerpo exánime y yerto, tan pleno de humanidad, creatividad y poesía apenas un mes antes. ¡Absurda, torpe e implacable que es la muerte, al truncar de súbito tanta, pero tanta vida!
En soliloquio, empapado mi rostro por las lágrimas que me quedaban para ese reencuentro póstumo, desde lo más hondo de mis agobiados corazón y garganta costó mucho que emergieran las palabras exactas para agradecerle a Marco su prolongada, profunda y cálida amistad, que de tantas y tan gratas maneras enriqueció mi vida. Y le prometí escribir este artículo que, ahora, entre nuevas lágrimas, no me ha sido fácil terminar.
Publicado en https://www.meer.com/es y compartido con SURCOS por el autor.