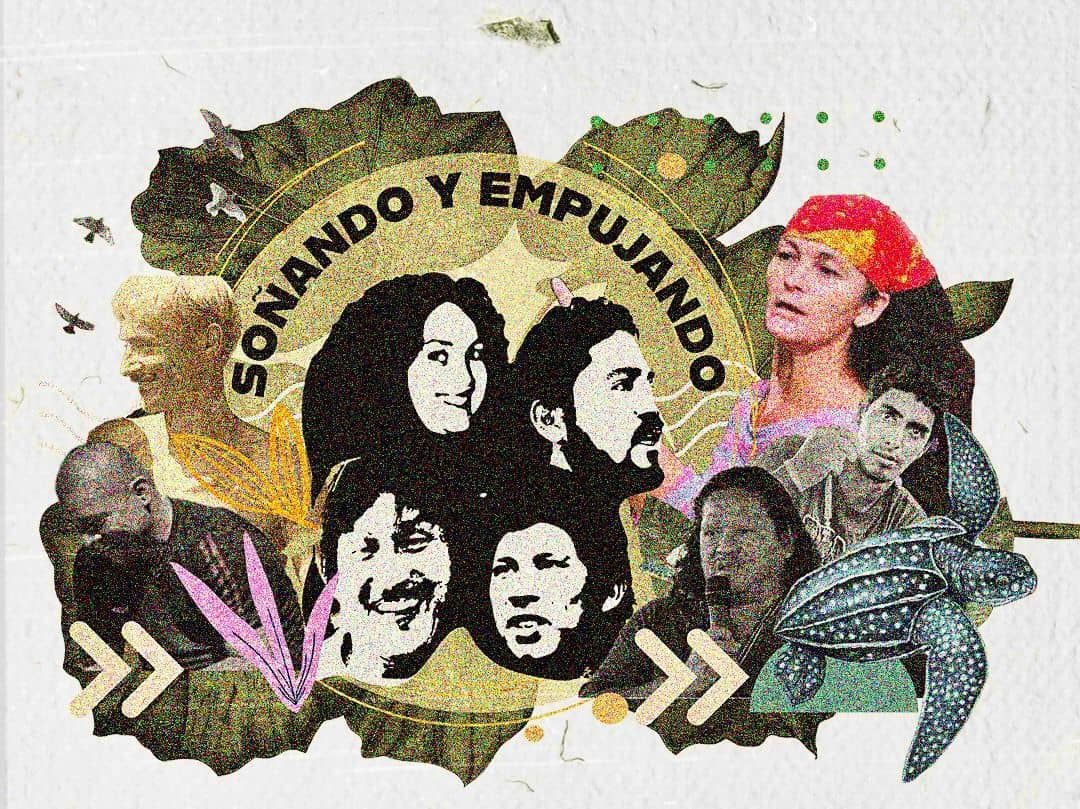Por Mauricio Álvarez Mora
Docente UNA
Coordinador del Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.
Retrocesos, resistencias y nuevas articulaciones desde los territorios
El balance ambiental del año 2025 puede leerse desde tres dimensiones: los retrocesos y amenazas, los avances logrados pese a un contexto adverso, y los hechos más significativos que marcaron la agenda socioambiental. Este análisis parte del acompañamiento sostenido a comunidades, organizaciones sociales y territorios que hemos realizado en la acción social de la Universidad de Costa Rica desde el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica.
Un panorama negativo: retrocesos democráticos y violencia estructural. En términos generales, el balance ambiental del 2025 es sombrío y preocupante. Costa Rica atraviesa un grave retroceso en derechos humanos y sociales que tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. El aumento sostenido de la violencia, junto con la expansión y arraigo del narcotráfico, se manifiesta con especial crudeza en territorios rurales, costeros y transfronterizos. Durante este año quedó expuesta, por ejemplo, una preocupante triangulación entre estructuras del narcotráfico y actores dentro de INCOPESCA, evidenciando la penetración del crimen organizado en instituciones públicas claves. Este tipo de relaciones es evidente en la actividad minera ilegal entre Crucitas y Abangares.
A este contexto se suma la emergencia de nuevas formas de movilización social que buscan romper la parálisis reforzada por un gobierno autoritario y negacionista. El tejido social aparece fragmentado y desmovilizado, atravesado por el miedo, el cansancio y la apatía, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva.
La violencia se reproduce además gracias a la impunidad y a discursos profundamente polarizantes que legitiman la hostilidad frente a cualquier forma de disenso. Este clima se expresa en un discurso abiertamente ecocida, sostenido tanto por el presidente como por sectores empresariales. Ya en 2024 se había registrado un aumento en la criminalización y los ataques contra organizaciones socioambientales; en 2025 esta tendencia continuó, materializándose en demandas judiciales contra personas comunicadoras e influencers, así como en múltiples expresiones de violencia simbólica dirigidas contra defensoras y defensores ambientales.
Avances y resistencias: frenar el retroceso y construir alternativas. En medio de este escenario adverso, el año también dejó elementos positivos. Aunque persiste una parálisis en la movilización social masiva, a nivel legislativo la sociedad organizada, en articulación con partidos de oposición, sectores académicos y diversos movimientos sociales, logró frenar varias reformas regresivas. Entre ellas destacan los intentos de privatización del ICE, modificaciones orientadas a desproteger la Zona Marítimo-Terrestre y una serie de proyectos mineros que habrían significado un retroceso histórico para el país.
En el plano del debate público, se lograron avances importantes en la disputa de ideas. Se consolidó el rechazo social a la exploración petrolera y de gas, y se amplió la discusión crítica sobre los impactos de la gentrificación y la turistificación. En este contexto, se realizó el primer Encuentro Nacional y se conformó la Red de Mujeres Costeras y Rurales, una articulación inédita que conecta luchas locales en territorios como Guanacaste, Caribe, Talamanca y Puntarenas.
Esta red, de carácter horizontal y autónomo, está construyendo una agenda innovadora que articula organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares, demostrando que, pese al desgaste social, siguen emergiendo nuevas formas de organización para la defensa de los bienes comunes.
Frente a los procesos de criminalización y violencia contra activistas, también se registraron avances significativos. La Universidad de Costa Rica aprobó el acuerdo CU-19-2024, que establece la realización anual, cada 7 de diciembre, de actividades institucionales en homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho a un ambiente sano. En 2025, esta conmemoración reconoció a un amplio grupo de lideresas, líderes comunitarios, organizaciones y activistas que actualmente enfrentan amenazas, criminalización y persecución vinculadas a proyectos extractivos y políticas de despojo en territorios como Playa Pelada, la Fila Costeña, Punta Pelencho, Térraba, el Humedal de Coris, Cipreses de Oreamuno, Playa Cabuyal, Caribe Norte, Miramar y Belén.
Asimismo, el 22 de abril se llevó a cabo un acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza, reforzando la dimensión simbólica y política de estas luchas.
Las alertas por la seguridad del defensor indígena Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y diversas acciones de denuncia y visibilización evidencian una capacidad de reacción social rápida y articulada, con aprendizajes acumulados que resultan especialmente valiosos en un contexto de violencia estructural y creciente criminalización socioambiental.
Lo más destacado del año: agua, corrupción y disputas territoriales. El hecho más grave y determinante del año fue la reforma al Reglamento de Agua Potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurrió pese a una oposición amplia y sólida por parte de sectores académicos, regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales, que se pronunciaron de manera contundente y documentada.
Este retroceso se inserta en un clima de violencia política que facilita el avance de la corrupción, la parálisis institucional y la reducción presupuestaria de entidades clave como el SINAC y el MINAE. Durante el año, la Contraloría General de la República evidenció prácticas y omisiones graves en SETENA, particularmente en zonas costeras, que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.
Paralelamente, tomó fuerza una movilización social amplia y diversa en torno a la turistificación y la gentrificación. Más allá del debate público, estas tensiones se expresaron de forma concreta en los territorios: desalojos en Playa Pelada; críticas al modelo de “república independiente” en Papagayo; oposición al Plan Regulador de Talamanca; denuncias por la destrucción del Refugio Gandoca–Manzanillo, Playa Negra, defensa de Punta Pelencho en Brasilito; y el fortalecimiento de las luchas en la Fila Costeña, entre muchas otras. Prácticamente todas las regiones costeras del país registraron acciones de articulación y resistencia comunitaria.
Finalmente, se consolidaron luchas temáticas a lo largo del territorio nacional: resistencia contra nuevos rellenos sanitarios, Ojochal, Rio San Juan, Abangares, Pacifico Central, ,Caribe Norte, defensa de espacios naturales como el Parque Ross y el Santuario del Agua en Belén; protección de ríos como el Ario, el Frío y el Guacimal frente al extractivismo; y defensa de arrecifes como El Chino en Puerto Viejo y Jícaro en Bahía Culebra.
El 2025 deja así un balance marcado por fuertes retrocesos institucionales, pero también por resistencias persistentes y nuevas articulaciones sociales que mantienen viva la defensa de los territorios, el agua y los bienes comunes en Costa Rica.
Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica