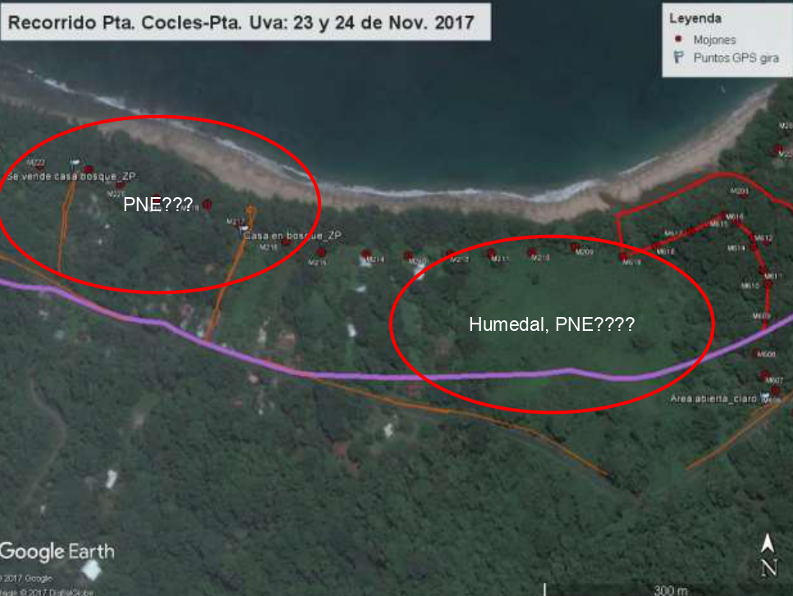Por Bloqueverde
En relación con los anuncios recientes del MINAE sobre estudios que plantean la ampliación del derecho de vía para la intervención de la Ruta 32, es necesario precisar varios aspectos:
Rodrigo Chaves en primer momento estuvo en lo correcto. Se necesitaría una reforma legal para intervenir el Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC), aunque luego se dejó convencer por Franz Tattenbach, el cual lo induce a error planteándole que pueden hacerlo sin pasar por la Asamblea Legislativa.
Aproximadamente se intervendrían más de 125 hectáreas de PNBC, según el plan del ministro Tattenbach 25 metros de cada lado de supuesto derecho de vía. Una modificación de esta magnitud requiere un proyecto formal de redefinición de límites, respaldado por estudios suficientes y acompañado de medidas de mitigación y compensación para desafectar un área protegida.
No obstante, el ministro de Ambiente parece optar por una vía irregular y apresurada, consciente de que al gobierno le quedan pocos meses y de que, por esa ruta, no logrará consolidar una solución de largo plazo. Sus decisiones no reflejan una defensa firme de lo ambiental, sino más bien una postura complaciente hacia intereses empresariales e infraestructurales. En la práctica, actúa más como funcionario del MOPT o de la UCCAEP que como jerarca del MINAE.
Resulta vergonzoso que un ministro de Ambiente celebre la posibilidad de “meter tractores y sierras en un parque nacional” y afirme que ya no existe ningún problema porque, según un estudio de escritorio, el parque “pierde” hectáreas que serían sacrificadas sin ninguna compensación ambiental. Es ingenuo e irresponsable suponer que un procedimiento administrativo borra de un plumazo ecosistemas frágiles, bosques y fauna silvestre. Es un razonamiento más propio de un ministro de magia o hechicería.
Debe aclararse que estos no son estudios finales ni integran de manera adecuada la variable ambiental, ya que no han pasado por ningún proceso de evaluación público en ese sentido. Lo que se observa es un intento de forzar la legislación para ampliar el derecho de vía y así “desafectar” áreas de un parque nacional sin pasar por el procedimiento que corresponde en la Asamblea Legislativa.
Hasta ahora, no se ha presentado un diseño final de las obras, lo que impide garantizar que, además de los aspectos técnicos de la carretera, se contemplen medidas de salvaguardia ambiental reales y efectivas.
Es importante recordar que la definición de los derechos de vía está regulada por ley y no puede modificarse arbitrariamente mediante disposiciones administrativas de menor rango. Pretender hacerlo sin una reforma legal carece de fundamento, sería irregular y, además, constituiría una regresión ambiental, es decir, un retroceso en las garantías de protección de la naturaleza.
Modificar los límites de un parque nacional bajo la figura de derecho de vía no puede hacerse de manera irrestricta: debe existir razonabilidad, proporcionalidad y una justificación sólida. Estamos hablando de un área de altísimo valor ecológico, y lo que aquí se decida sentará un precedente crítico para el futuro de todas las áreas protegidas del país.
No se debe olvidar que la construcción de la Ruta 32 interrumpió procesos ecológicos fundamentales, inestabilizó montañas enteras y generó impactos que aún hoy persisten en forma de derrumbes. La carretera ocasionó una ruptura total en la conectividad del área, partiendo el ecosistema en dos y desencadenando múltiples consecuencias ecológicas, entre ellas los cientos de atropellos de fauna reportados cada año. Todo esto fue producto de decisiones tomadas únicamente desde la lógica de la ingeniería y los costos económicos, sin integrar de manera seria la dimensión ambiental.
Por estas razones, cualquier modificación debe ser evaluada por instancias como la SETENA y pasar por espacios de participación social que garanticen el derecho constitucional a un ambiente sano, así como los derechos de participación ciudadana y los propios de la naturaleza. Esto es aún más urgente si se considera que el actual ministro de Ambiente ha demostrado una total falta de voluntad para defender lo ambiental, privilegiando intereses ajenos a la conservación.
Los estudios a los que aluden el MINAE y el MOPT no pueden limitarse al plano ingenieril: deben ser públicos y sometidos a escrutinio ciudadano, incorporando variables ambientales y medidas claras de protección. Si las obras implican intervenir ecosistemas con especies endémicas o modificar cursos de ríos y quebradas, debe asegurarse que el daño ambiental sea mínimo y que se priorice mantener la integridad del Parque Nacional.
Existen alternativas para no impactar más el Parque Braulio Carrillo y hacer que las personas y mercancías pueda transitar desde el caribe hasta el Área Metropolitana y viceversa. El olvidado tren a Limón es una muy buena manera. Reactivaría una forma eficiente en materia ambiental de transporte público sino además traería nuevos encadenamientos económicos. Sistemas de transporte que todos los países comprometidos con el transporte público tienen
En conclusión, cuando se presenten los diseños finales de intervención, estos deberán ser de acceso público y sujetos a un debate amplio, evitando que se consolide un daño ambiental irreparable y que se sienten precedentes de regresión en la protección de nuestros parques nacionales.