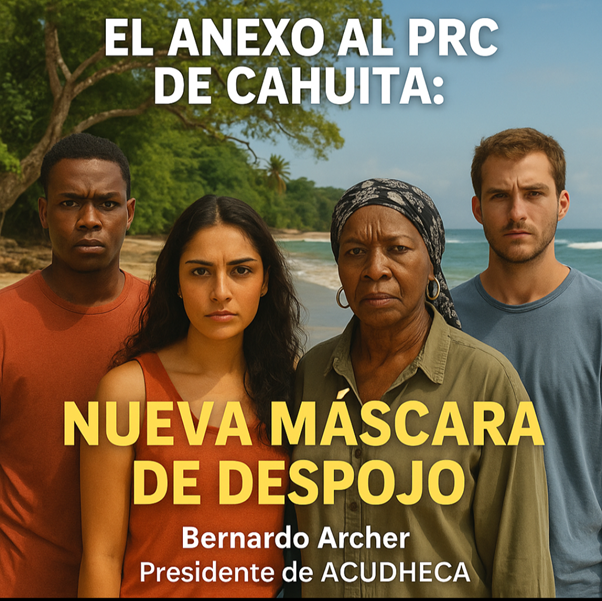La nueva moda del racismo selectivo en Cahuita
Por Bernardo Archer Moore
Limonal de Cahuita
Lamentablemente, en los últimos tiempos, en Cahuita se ha puesto de moda cuestionar “quién es negro y quién no” y “quién pertenece o no pertenece a la comunidad Tribal de Cahuita.”
¿Cómo se supone que les explique a mis “primitos blanquitos” que sus bisabuelos están enterrados en un cementerio ancestral, hoy oculto dentro del Parque Nacional Cahuita, pero que, según algunos, ellos no son parte del Pueblo Tribal por el color de su piel y por no hablar criollo jamaicano?
Una moda peligrosa, alimentada por la ignorancia y la conveniencia, que divide familias y comunidades.
Pero me pregunto:
¿Hacen esas mismas preguntas cuando toca celebrar el Carnaval, un festival cultural, un funeral o una salida de “pesca” de un familiar o allegado, en aguas profundas de alta mar?
Por supuesto que no.
Ahí sí todos somos “hermanos y hermanas de Cahuita”.
Si no fuera así, sus familiares difuntos no hubieran sido sepultados en un Cementerio que es propiedad de una familia “blanca” extranjera —la familia Tabash Lazarus—, ni visitarán el Centro Diurno de Adultos Mayores, también propiedad donada por esa misma familia Tabash.
Tampoco usarían el Salón Comunal para organizar reuniones “exclusivas para personas negras”, porque esa propiedad fue donada por una mujer blanca – Doña Amelia Escocia.
Y mucho menos asistirán a la Iglesia Católica edificada sobre un terreno igualmente donado por la misma señora “blanca”.
Pero lo más grave es que hoy pretenden negar la entrada de personas blancas a reuniones que llaman “Solo para Negros”, como si ese acto grotesco borrara la historia interracial de Cahuita.
Eso no solo es un insulto a nuestra memoria colectiva: Es una traición a quienes construyeron este pueblo con sus manos, su sudor y su sangre —negros, blancos, mestizos, jamaiquinos, indígenas y afrodescendientes por igual.
Ignorancia no es excusa.
Hipocresía tampoco.
Cahuita es, y siempre ha sido, una comunidad de mezcla profunda.
Mi propia familia lo demuestra.
Promover divisiones raciales al estilo de Estados Unidos solo puede servir a un propósito:
Crear un conflicto que nunca ha sido parte de nuestra identidad.
Entonces, surge la pregunta inevitable:
¿A quién le conviene dividir a Cahuita por raza?
Seguro que al pueblo… NO.