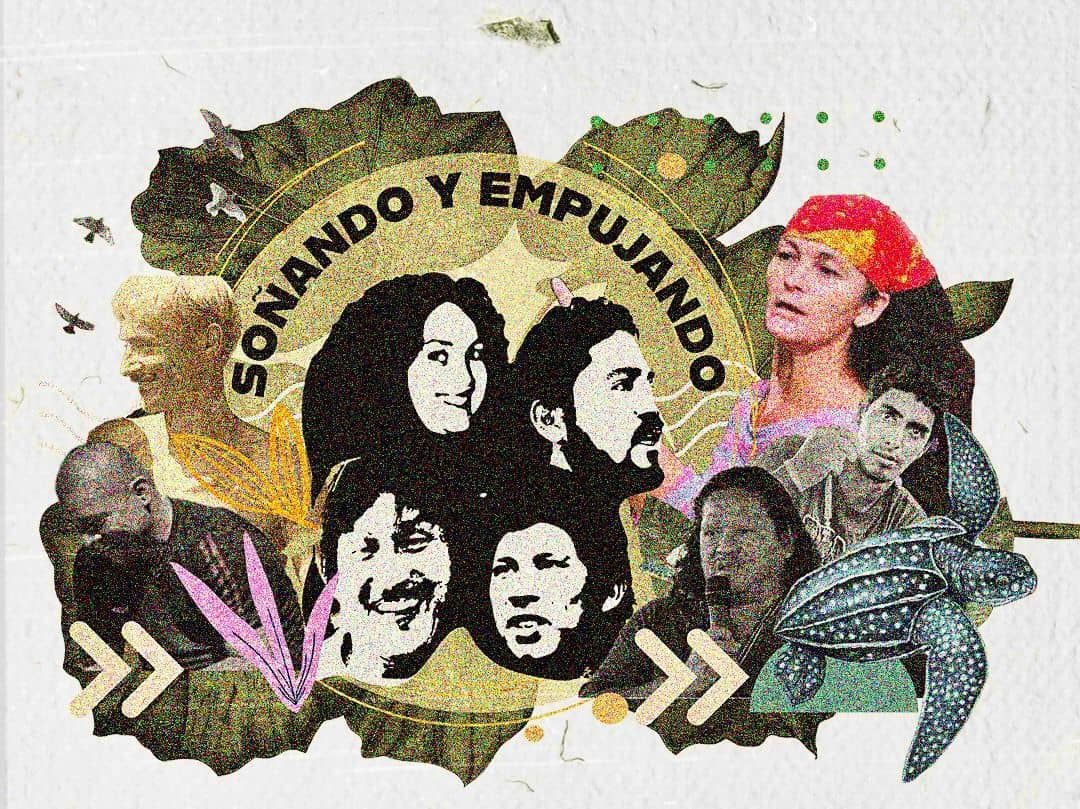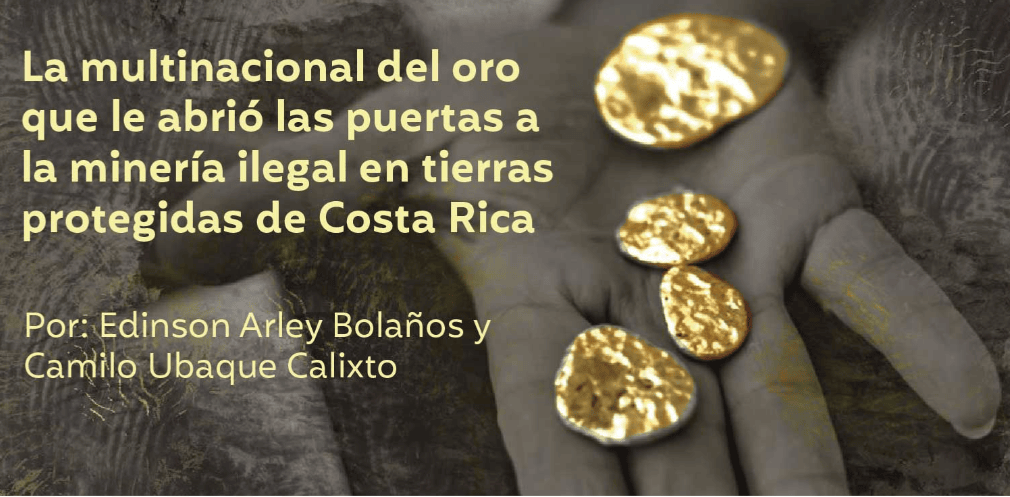Frenemos la continuidad de la corrupción y la destrucción ambiental
Razones ambientales para NO votar por Laura Fernández Delgado
Desde la Federación Ecologista (FECON) nos sumamos al llamado a “Salir A Votar” en contra del continuismo extractivista, contaminante y machista. Este próximo domingo 1ero de febrero salgamos a hacerle frente al autoritarismo, la erosión de la institucionalidad democrática y la depredación ambiental promovida por el oficialismo.
La continuidad que representa Laura Fernández implicaría más retrocesos en materia ambiental como los que ha impulsado el actual gobierno de Rodrigo Chaves. Consideramos que su Partido Pueblo Soberano y sus aliados, representan una seria amenaza a la independencia de los poderes de la República, a los derechos fundamentales de la población costarricense (sobre todo de las mujeres) y a la participación activa y visible de las personas en los movimientos sociales. Todos estos elementos son imprescindibles para la defensa de los territorios, las Áreas Silvestres Protegidas, la Zona Marítimo Terrestre, los ecosistemas frágiles, el derecho al agua, los ríos, las semillas, las comunidades y la vida en general, por lo que es necesario cuidarlos ante la amenaza del continuismo.
Hacemos un recorrido no exhaustivo de la herencia ambiental de Rodrigo Chaves, con algunas de los principales retrocesos en materia socioambiental de su gobierno:
Más residuos de plaguicidas en el agua potable
Uno de los retrocesos más graves promovidos por este gobierno ha sido el aumento de los niveles permitidos de plaguicidas en el agua para consumo humano por medio del Ministerio de Salud (MinSa), lo cual no solo significó la desprotección del agua y los ecosistemas que dependen de ella, sino también de la salud pública en Costa Rica. Es así como en julio del 2024, el MinSa modificó los parámetros de presencia del fungicida Mancozeb en el agua de consumo humano tras el derrame de 17 000 litros de veneno en el río Barranca, que alcanzaron los sistemas de distribución de agua potable del AyA en concentraciones hasta en niveles 60 veces superiores a los permitidos hasta ese momento. A esto se sumó la afectación de miles de personas en Cartago, cuando sus fuentes de agua se vieron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil. Ante esta situación, nuevamente el MinSa respondió elevando los límites máximos permitidos de residuos del clorotalonil y varios otros plaguicidas en agua para consumo humano, esta vez modificando el Reglamento para la Calidad del Agua Potable por medio del Decreto Ejecutivo No. 38.924-S.
Restricción de la participación ciudadana en materia ambiental
Otro hecho muy cuestionable y preocupante de este gobierno fue en torno al debilitamiento de la participación social en temas ambientales. En el 2023, a partir del decreto ejecutivo N 44020-MAG, el gobierno de Chaves excluyó sin consulta previa a la Red de Coordinación en Biodiversidad de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), comisión que tramita permisos de liberación de organismos transgénicos en el país. El decreto, además, introdujo a un representante de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) como parte de esa comisión, favoreciendo así los intereses de las grandes transnacionales de agroquímicos y transgénicos y de los empresarios que conforman la CNAA, según denunciaron miembros de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Este hecho representa un claro retroceso en materia de participación ciudadana y evidencia el poco interés de este gobierno por el cuidado del ambiente y de las semillas criollas.
Manejo irregular de la institucionalidad ambiental
Así también, es importante tener presente que el fiscal general de la república indicaba para julio del 2025, que el presidente Chaves acumula la alarmante suma de más de 100 causas abiertas en su contra por diversos cargos, entre ellas, el expediente 24-000041-0033-PE investiga su participación y la del ministro de ambiente, Franz Tatenbach, en torno a un posible tráfico de influencias y otras irregularidades en el otorgamiento de permisos para tala de árboles en terrenos que son parte del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, en una propiedad vinculada al empresario Pacheco Dent. Este último siendo cercano del presidente, quien celebró la fiesta de cierre de campaña presidencial anterior, así como otros dos eventos con funcionarios del gobierno, en una propiedad de la familia del empresario. Así también, existe registro de al menos doce visitas de Dent a Casa Presidencial, incluso una de estas visitas llevándose a cabo tres días antes de la otorgación de permisos de tala irregular por parte del Sinac al empresario.
Destrucción de la naturaleza en el Caribe Sur
También en el Caribe Sur, Rodrigo Chaves impulsó el Plan Regulador Costero, el cual utilizaba un estudio del Sinac del 2017 en vez de uno actualizado del 2021, reduciendo el área de humedales presente en la zona y en cambio destinándolo para construcciones turísticas e inmobiliarias. En una conferencia de prensa del 2023, Chaves indicó que con ese plan regulador se quería lograr “certeza jurídica para las inversiones turísticas que ya hay y de las grandes inversiones que podría haber” y en otra del 2024, indicó que la costa sur de Limón “tampoco se lo vamos a dejar a la fauna” ni a “los monitos”, dejando claro los intereses que defiende y su nulo interés de velar por la protección de las Áreas Silvestres Protegidas, por los humedales protegidos por el convenio internacional Ramsar y toda la diversidad e importancia ecológica que alberga el Caribe Sur del país.
Permisividad con el aleteo de tiburón
El tiburón martillo sigue siendo capturado, comercializado y exportado. Entre 2023 y 2024 Costa Rica exportó más de 12 toneladas de aletas de tiburón martillo, a pesar de que una resolución de la Corte Suprema de Justicia reconoce a los tiburones como vida silvestre, lo que prohíbe su captura con fines comerciales. Aun así, INCOPESCA sigue teniendo un manejo poco transparente y con posibles conflictos de interés respecto a los permisos de pesca.
Proyectos de ley: privatización de la electricidad y minería a cielo abierto
En la Asamblea Legislativa también fue posible observar a la bancada oficialista impulsando proyectos como el 23.414, para una supuesta “armonización” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual incluía un debilitamiento profundo del ICE y el avance de la privatización del SEN. Desde el movimiento ecologista conocemos las experiencias de otros países de la región que han privatizado sus sistemas eléctricos y han centrado el foco de la generación eléctrica en torno al lucro de las empresas y sabemos que esos procesos van de la mano con el aumento de proyectos eléctricos que tienen un fuerte impacto en los ríos, comunidades y territorios. Así también, el gobierno de Chaves impulsó un proyecto de ley que propone autorizar la exploración y explotación de la minería de oro a cielo abierto en el distrito de Cutris, del cantón de San Carlos (Expediente 24.717), actividad que también conocemos por medio de nuestros vecinos de la región que tiene un profundo e irreparable impacto en los territorios.
Incremento de la violencia hacia defensores ambientales y de DDHH
Durante estos cuatro años del gobierno de Chaves han existido múltiples casos de violencia hacia personas defensoras del territorio, incluyendo amenazas de muerte, que se suman a la peligrosidad de desarrollar trabajo ecologista en territorios cada vez más afectados por la presencia del crimen organizado que ha sido totalmente desatendido, y aparentemente promovido, por este gobierno. Al mismo tiempo, el oficialismo se ha negado a aprobar el Acuerdo de Escazú.
También, denunciamos la persecución de este gobierno contra personas vinculadas a los movimientos sociales. Esto se evidencia, por ejemplo, en el uso reciente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para amedrentar a la comunicadora social Stella Chinchilla y a otras cuatro personas activistas, mediante un procedimiento irregular y profundamente cuestionable. Asimismo, condenamos el procesamiento judicial de tres personas activistas que fueron reprimidas y detenidas por la fuerza pública mientras participaban en una manifestación contra la brutalidad policial en 2023.
Frente al escenario complejo que vivimos, hacemos un llamado a los movimientos estudiantiles, de mujeres, de la diversidad, indígenas, campesinos y todas las fuerzas vivas de este país, para que independientemente de los resultados electorales, nos mantengamos alertas, organizados y articulados. Hoy más que nunca es necesario fortalecer nuestros espacios y construir propuestas comunes ante los retos nacionales y globales que enfrentamos como sociedad y desde los movimientos sociales.