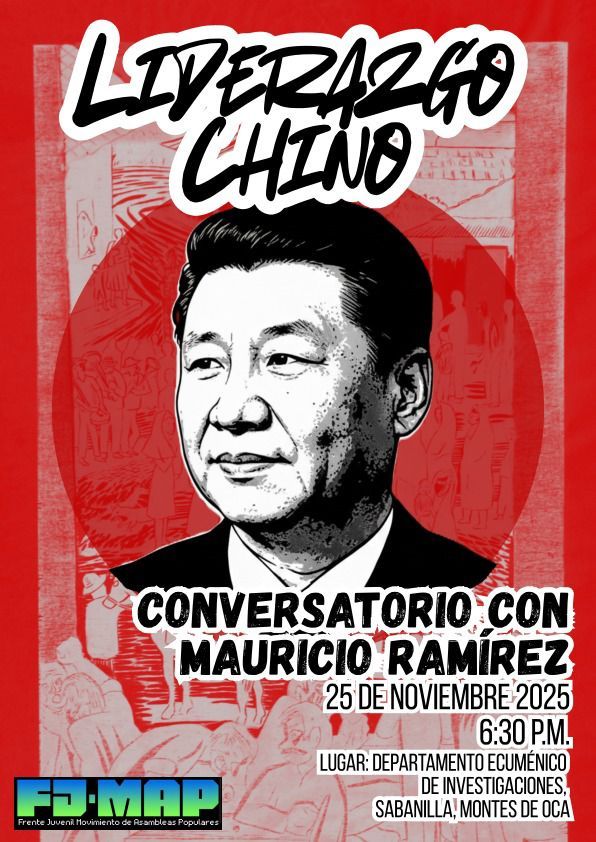La neutralidad liberal como forma de tiranía contemporánea
Mauricio Ramírez Núñez
Académico
Uno de los dogmas más influyentes del liberalismo contemporáneo es el de la neutralidad axiológica del Estado. Presentada como condición de posibilidad del pluralismo, la neutralidad promete garantizar la convivencia pacífica entre concepciones diversas del bien, evitando toda imposición moral o cultural. Sin embargo, lejos de constituir un terreno imparcial, esta neutralidad se ha transformado progresivamente, y con mayor fuerza después de la caída del socialismo, en un principio normativo excluyente, capaz de imponer una cosmovisión específica mientras niega su propio carácter ideológico.
El resultado no es la superación del autoritarismo, sino su reconfiguración bajo formas más sutiles, administrativas, culturales, incluso permisivas. En este marco, tanto la izquierda posmoderna como la derecha neoliberal progresista han quedado atrapadas en el mismo juego, operando como expresiones complementarias de un orden liberal tardío que neutraliza toda alternativa sustantiva.
La neutralidad liberal parte de una premisa aparentemente modesta: el Estado no debe privilegiar ninguna concepción particular del bien. No obstante, esta premisa encierra una decisión filosófica decisiva: la expulsión de toda referencia a bienes comunes sustantivos, verdades morales objetivas, tradiciones históricas o jerarquías cualitativas del espacio público.
En lugar de suspender los valores, el liberalismo impone uno en particular: el del individuo abstracto, autónomo, desvinculado de toda pertenencia previa y permanentemente redefinible. Esta antropología implícita se convierte en el criterio desde el cual se juzga qué discursos son legítimos y cuáles deben ser excluidos por “no neutrales”.
Así, la neutralidad deja de ser un procedimiento y se transforma en un dogma político. No tolera aquello que la cuestiona, y utiliza el aparato jurídico, educativo y mediático para disciplinar culturalmente a la sociedad. La paradoja es evidente: en nombre de la neutralidad se establece una ortodoxia obligatoria.
La izquierda posmoderna ha quedado atrapada en la neutralidad liberal al abandonar la crítica estructural del capitalismo y desplazar el conflicto político hacia el terreno cultural-identitario. Las agendas que hoy prioriza; género, diversidad sexual y reivindicaciones simbólicas, no emergen de las mayorías obreras o campesinas, sino de élites académicas, institucionales y económicas articuladas con el financiamiento del capital global. En lugar de cuestionar el orden liberal, lo radicaliza desde dentro, adoptando su lenguaje y sirviendo como legitimación cultural de un statu quo que continúa beneficiando a las élites financieras.
Su rechazo de toda verdad objetiva, naturaleza humana u horizonte común conduce a una política centrada en la subjetividad fragmentaria, donde la emancipación se reduce a la proliferación de identidades autorreferenciales sin fines colectivos. Así, esta izquierda opera como el brazo cultural del liberalismo tardío: legitima la neutralidad axiológica, disuelve los vínculos orgánicos y convierte la transgresión simbólica en sustituto de la acción política real, contribuyendo a una profunda despolitización social. La socialdemocracia, al asumir este marco, perdió su capacidad reformadora.
La derecha neoliberal progresista, por su parte, abandonó toda pretensión conservadora sustantiva. Acepta la neutralidad liberal y la orienta a la gestión tecnocrática del mercado global, reduciendo los valores a tolerancia procedimental y eficiencia económica. Para mantener legitimidad, adopta el lenguaje moral del progresismo cultural y renuncia a la tradición, la soberanía y la identidad colectiva, limitándose a administrar el sistema.
El resultado es una convergencia estructural: la izquierda gestiona la mal llamada revolución cultural permanente y la derecha administra la economía y las instituciones, ambas dentro del mismo dogma neutralizador. El conflicto político se vuelve simulado y toda disidencia que afirme bienes comunes, jerarquías de valor o identidades históricas es estigmatizada como antidemocrática. La diversidad proclamada deviene uniformidad forzada.
En este marco, la neutralidad liberal funciona como una tiranía blanda: no reprime abiertamente, pero regula el lenguaje, delimita lo pensable y vacía la democracia de contenido. Frente a este vacío, la derecha iliberal gana terreno al reintroducir cuestiones proscritas: tradición, soberanía, pertenencia, sentido, canalizando un malestar profundo. No obstante, sin una elaboración superior del bien común y del orden político, esta reacción corre el riesgo de reproducir, bajo otras formas, la lógica del sistema que critica.
La crisis contemporánea no es una polarización entre izquierda y derecha, conservadores y progresistas como nos quieren hacer creer de manera simplista. Nos enfrentamos no solo al agotamiento del liberalismo, sino también a su mutación en una ideología totalitaria como las del siglo pasado. Al perder capacidad para generar sentido, cohesión y legitimidad, el liberalismo deja de presentarse como una opción política y se impone como horizonte obligatorio, clausurando el debate sobre todo tipo de fundamento.
La neutralidad deviene dogma, la falsa diversidad se transforma en uniformidad y la democracia se reduce a procedimiento. Incapaz de integrar, excluye; incapaz de convencer, deslegitima. De esta tensión emergen tanto la despolitización generalizada como las respuestas iliberales que buscan romper el cerco. Superar este impasse exige reabrir la discusión sobre aquello que el liberalismo ha proscrito: el bien común, la autoridad, la espiritualidad y el sentido profunda sobre la necesidad de un orden político.