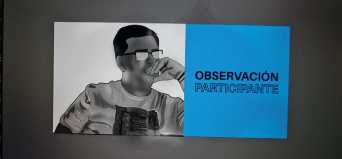TOSHKUA
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En lengua Pesh, hablada por las comunidades indígenas de Honduras, el sentido de esta palabra es devastador y absoluto para una región cuyas rupturas a todo nivel son continuas.
Significa “desaparecer” y en la realidad centroamericana actual adquiere una connotación aún más pertinente. Con ese nombre, ese significado, el Director Ludovik Bonleux realizó un documental de 80 minutos (2022) en el que cruza dos historias: la búsqueda incesante de Marco Antonio, el hijo de Doña Mary. Ella es una de las madres de la Caravana de familiares de migrantes centroamericanos desparecidos, que con más de 15 años de accionar, buscan a sus hijos e hijas en su tránsito por México, un territorio que al decir de Oscar Martínez, lo caminan y resisten los “migrantes que no importan” y el viaje de Francisco hacia el centro de la Mosquitia hondureña, motivado por la ida de sus hijos hacia Estados Unidos y también por la amenaza del extractivismo neoliberal que ha dispuesto arrasarlo todo, desde los lugares naturales sagrados para las comunidades originarias, hasta los cuerpos de los desahuciados.
En un momento del documental se observa una de las madres sostener un cartel con la pregunta ¿ Dónde están?. Las cifras no valen de mucho si de lo que hablamos es de personas con historias truncadas, biografías que un día desaparecieron sin dejar rastro y fueron disueltas (literalmente) por el poder de los Estados involucrados y la acción de actores de la industria migratoria, que ven en sus cuerpos una forma de obtener ganancias, como el narcotráfico y la venta de armas.
Algunas estimaciones, creo bastante conservadoras, hablan de 7.000 personas migrantes centroamericanas desparecidas al año. El número es conservador porque en la clandestinidad de las estrategias de movilidad, son mucho más las personas que salen un día sí y otro también a buscar “la vida en otra parte” como ha dicho con tino el filósofo costarricense Alexander Jiménez.
Al mismo tiempo que son escritas estas notas, se conoce del lucrativo negocio que significa para grupos criminales, el cruce irregular por fronteras al norte de la región, que producen ganancias de más 12.000 millones de dólares al año.
Quien no paga, no existe.
Quien no paga, desaparece.
Fuimos invitados a un Foro sobre este documental, organizado en el marco del Festival de Cine Colombia Migrante, desarrollado en San José, Costa Rica, en los primeros días de octubre. Su objetivo principal es visibilizar, difundir, apoyar y construir un espacio de memoria desde producciones cinematográficas y audiovisuales, que narran la complejidad de los fenómenos de la migración de las y los colombianos(as) al interior de su territorio y al exterior.
En la actividad y a la pregunta sobre la gestión gubernamental de los recientes procesos migratorios experimentados por Costa Rica, mi respuesta fue poco alentadora. No sólo los enfoques prevalecientes siguen abordando el tema desde la seguridad y la criminalización, sino que también las actitudes de quiénes toman decisiones al más alto nivel, están llenas de prejuicios y percepciones discriminatorias.
Convendría tratar de incidir en esos niveles de toma de decisiones, para buscar su mejor comprensión sobre el tema y el cambio en el paradigma de la gestión migratoria, hacia un definitivo reconocimiento de los derechos humanos de personas en contextos de movilidad.