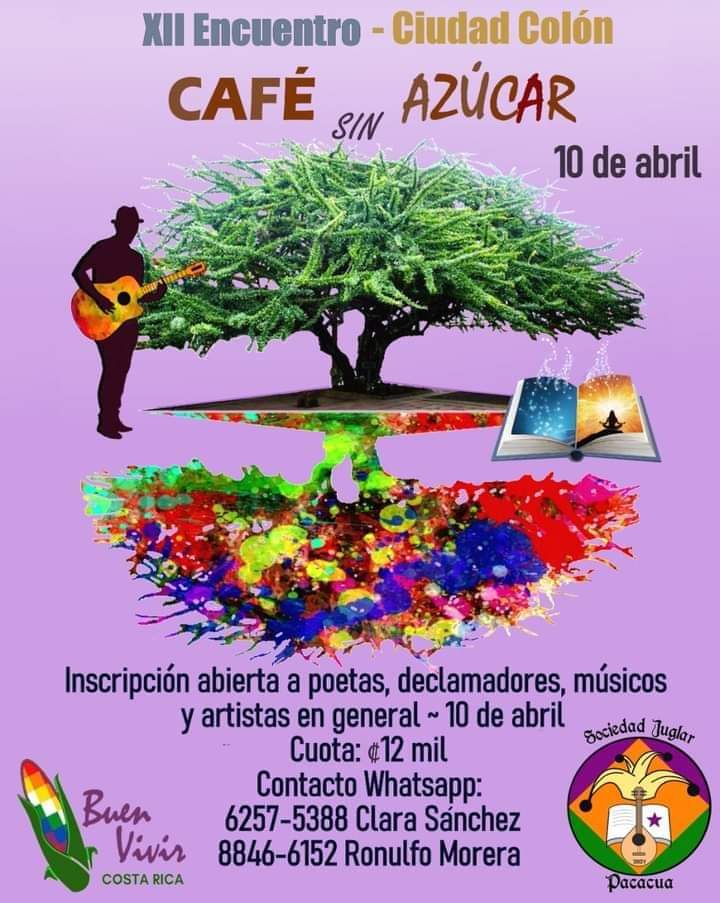Adriano Corrales Arias*
Nuestra generación recibió, casi como leche materna, la benevolente influencia del cantautor catalán no solo como poeta y músico, pero, sobre todo, por su insobornable actitud ética y política como artista que dialoga con su tiempo sin concesiones y sin perder su calidad metafórica y sensible.
Recuerdo la primera vez que lo escuché en la radio allá por el año 72 del siglo pasado en Villa Quesada (¿Radio Cima, “El club de la juventud”?). Era su clásico “Cantares”, donde homenajeaba y conmemoraba la muerte de Antonio Machado. Una crítica indirecta al franquismo. Y recuerdo que, en mi clase de español (¿73?) cuando vimos a Machado, le dije a la profesora que ese poema lo cantaba Serrat. La profe no lo conocía, entonces me invitó a hablar sobre él. Para la siguiente clase conseguimos el disco y un tocadiscos y me explayé subrayando su lado político en contra de la dictadura fascista. (¿De dónde sacaba esas conclusiones? Aún lo ignoro). Ese año fue su célebre concierto en el Centro de Recreación de la Universidad de Costa Rica.
Lo cierto es que Serrat nos ayudó a ingresar a la poesía con sus musicalizaciones. Me invitó a leer a fondo además de a los dos Machado, a Miguel Hernández, García Lorca, León Felipe, Rafael Alberti y, por extensión, a las dos generaciones españolas: la del 98 y la del 27. Pero, además, nos alimentó la rebeldía que sobrevolaba en la época con la resaca hippie, nos hizo comprender el amor en su forma más poética y liberada: todos queríamos una novia que no necesitara bañarse en agua bendita y cuyo nombre nos supiera a hierba, con una señora madre que se asomara al espejo y diese vuelta para comprender a ese “soñador de pelo largo”, “casi un beso del infierno, pero un beso al fin”. Así, nos señaló variados caminos, entre la guitarra y la patria (“una es fuerte y fiel, la otra un papel”), todos comprometidos. Sin proponérselo de seguro, también fue una suerte de inducción hacia nuestra militancia en la izquierda revolucionaria.
Serrat nos conversó sobre lo que sentíamos y pensábamos cuando éramos “jóvenes e indocumentados”, nos invitó a vagabundear, pero con un sentido más que lúdico, existencial y rebelde, es decir, el vagabundeo como una crítica al sistema en tanto se podía “raidear” y acampar, por el país y más allá, sin harina en los bolsillos, atenidos al autostop y a la gran solidaridad humana(“No me siento extranjero en ningún lugar / Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar”). Había que marcharse al mar, buscar nuestro propio Mediterráneo con las y los compas apropiados, los más mundanos. Por eso reaccionábamos de una al “Qué va a ser de ti” una vez perdida la inocencia y ya idos de casa (“Se le borraron las pecas / Y su mundo de muñecas / Pasó… pasó veloz y ligera / Como una primavera en flor”). Pero, igual, nos advertía sobre el final del raid: “Pueblo blanco”, uno de los mejores poemas de la poesía castellana del siglo XX, se inspira en Mojácar, un pueblo de Almería en el que no hay esperanza ni oportunidades, porque más que la prosperidad, lo único que aguarda es la muerte. El narrador solo puede soñar con huir a un lugar mejor (“si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas / y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí / pero los muertos están en cautiverio / Y no nos dejan salir del cementerio”). Un canto a los migrantes que, con el tiempo y con esos versos que aluden a los muertos, al polvo, la piedra y a la guerra en ese “Pueblo blanco”, adquieren un significado especial para las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, incluida la de Franco en una España aún medieval.
Su mejor disco, qué duda cabe, es “Mediterráneo”; en todo caso, es el que nos puso a vibrar y ahora, cargados de cabanga, nos saca más que lágrimas. Al parecer, la muerte de familiares rondaba a Serrat cuando escribió la canción “Mediterráneo” en su exilio mexicano; recorría algunos lugares donde ideó el disco una vez que regresó de México: escenarios de Calella de Palafrugell (Girona), también habla de Cala d’Or en Mallorca como lugar referencial en el desarrollo de una obra que nos pertenece a todos. Lo escucho y lo escucho y me queda claro que estamos ante un disco que sigue vivo. “Mediterráneo” es, además, ecologismo y feminismo; hay cierta sensualidad en algunos de sus versos: “eres como una mujer perfumadita de brea” y en “La mujer que yo quiero”, porque “la mujer que yo quiero es fruta jugosa / Prendida en mi alma como si cualquier cosa”. Al margen del erotismo en esas figuras, la segunda canción aboga por la independencia femenina, igual que en “Qué va a ser de ti” no se juzga a la mujer que ha decidido dejar a sus padres atrás. La mujer que Serrat quiere no puede ser devota (“La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita”), aunque eso implique que sea tan libre que, finalmente, le haga sentir como un esclavo (el cantautor se refiere a sí mismo con lo de “pobre Juanito”). De hecho, el amor es secundario para ella: “la mujer que yo quiero no necesita / deshojar cada noche una margarita”. La pieza incluye la defensa de una de las críticas misóginas habituales en la época: dicen que la mujer que quiere “tiene muchos defectos y demasiados huesos”, pero a él no le importa.
“Mediterráneo” se defendió como el primer disco de estudio en castellano de Serrat, pese a ser el octavo en total – algunos de sus lanzamientos se consideran recopilaciones de singles –, se completa con canciones tan significativas como “Tío Alberto”, un aristócrata y mecenas barcelonés al parecer (Alberto Puig Palau), “Barquito de papel” (“sin nombre, sin patrón y sin bandera”), “Vencidos”, basada en un poema de León Felipe sobre El Quijote, pero que, obviamente, está hablando de la Guerra Civil y del exilio, y, claro está, la delicatessen “Aquellas pequeñas cosas”, una pieza menor a dos minutos de guitarra y cuerdas, con las que el autor quería “reflejar la ternura de lo cotidiano”. El poema “Las moscas” de Machado fue su inspiración última, es histórica su interpretación sin camiseta en la película “Mi profesora particular”.
Y después está “Lucía”, junto a “Mediterráneo” el gran clásico del disco (últimamente el público prefiere la versión acústica de Silvio Rodríguez), “la más bella historia de amor que tuve y tendré”. Mucho se ha escrito sobre su verdadera destinataria, quién sabe si una azafata de Iberia, quién sabe si una mujer cuya boda trató de impedir Serrat a la desesperada; lo que trasciende, sin embargo, no es la anécdota, sino su facilidad para atravesar el tiempo: el sentimiento hacia la mujer, cuya intimidad nunca se ha vulnerado, permanece cual recuerdo intenso, calando hasta los huesos: “tu sombra aún se acuesta en mi cama / con la oscuridad, entre mi almohada y mi soledad”. Resuena aún: “no hay nada más bello que lo que nunca he tenido”; todo un epígrafe para un poemario o novela; o tremendo epitafio.
Ni la censura de la época pudo contener el torrente del “Mediterráneo” serratiano. Fue un extraordinario éxito comercial, nombrado el disco más vendido de España en 1972 por el Promusicae de la época. Escaló al número 1 el 3 de enero de aquel año tras una edición subrepticia en 1971, y lo mantuvo durante veinte semanas permaneciendo en las listas absolutamente todo el año. A la censura franquista se le atragantó el artista, fue declarado persona non grata y no fue hasta 1976 que recibiría el indulto tras la muerte de Franco. Desde entonces Serrat jamás se cansaría de su hit. Agradecido por haber podido alcanzar semejante estado de gracia, indica que aún toca Mediterráneo “no solo por obligación sino por gusto”.
Desde entonces hemos crecido con él, desde que nos visitara aquel lejano año del 73. Desde entonces cabalgamos al lado de su “amoroso batallar”. Más de cincuenta años de rumiarlo y seguirlo desde este lado del charco, siempre subiendo y bajando la cuesta “ con banderas verdes, rojas y amarillas”, “bajo un manto de guirnaldas”, porque “cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir”. Sí, “se despertó el bien y el mal”, pero su calle siempre se viste de fiesta.
¡Gracias Joan Manuel!
*Escritor