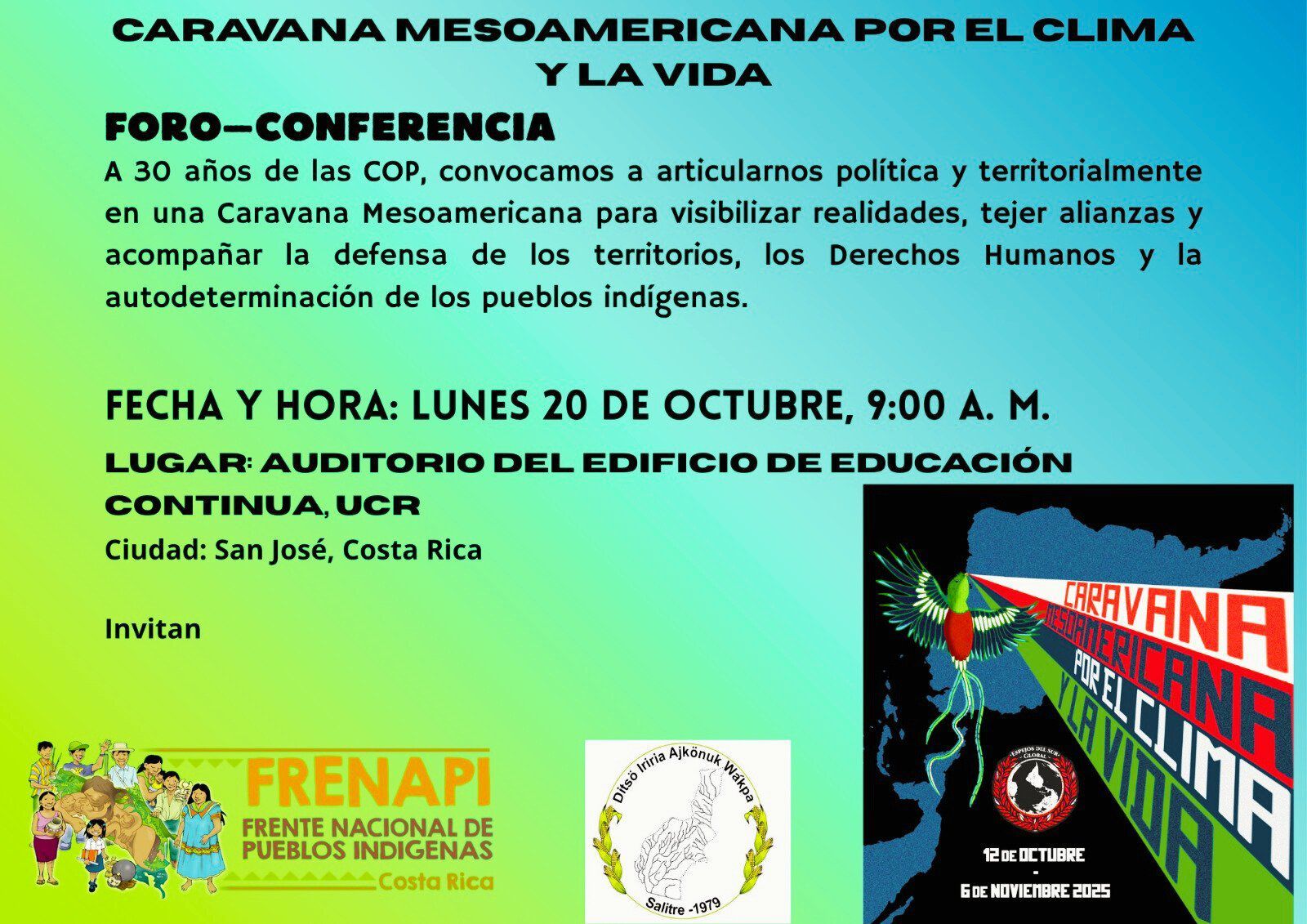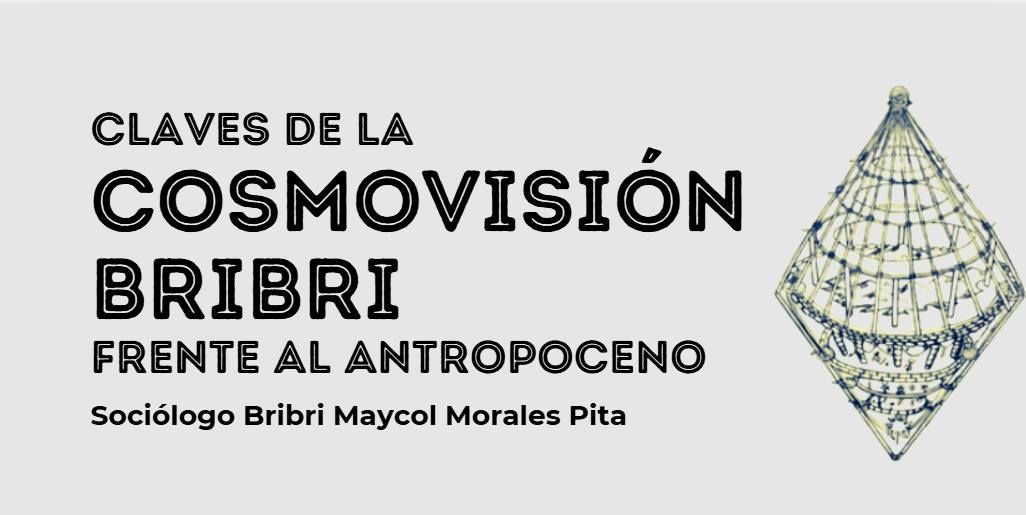Maycol Alonso Morales Pita*
El Antropoceno se reconoce como la época actual en la cual la acción humana ha adquirido tal magnitud que se ha convertido en una fuerza geológica destructiva, provocando el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y poniendo en riesgo la vida en el planeta (Crutzen, 2002). Este concepto encierra la paradoja de una humanidad que, en lugar de sostener la vida, amenaza su propia existencia.
Frente a este escenario global de crisis, la cosmovisión bribri aporta claves esenciales para resistir, reconstruir y proyectar alternativas de vida. Esta cosmovisión no solo ofrece prácticas ambientales sostenibles, sino una concepción integral que conecta espiritualidad, territorio, comunidad y esperanza.
«El Siwa cuerpo del saber bribri
El Siwa constituye el cuerpo de conocimiento que articula la existencia bribri. Según Bozzoli (1990, 2021) y Jara (2016), este concepto expresa la interconexión entre el mundo espiritual y el mundo material en una unidad dinámica e inseparable.
- Es aire, respiración, viento, alma, orden, aliento vital y orientación de la vida.
- Contiene la narrativa del mundo de Sibö̀, el dios creador, y los códigos de comportamiento derivados de su organización del cosmos, como la creación de la semilla de maíz, origen de los pueblos indígenas.
- No se limita a una colección de mitos: constituye un sistema filosófico, ético y práctico que regula la vida cotidiana.
El Siwa revela la existencia de dos mundos discursivos:
- El espiritual o mitológico, que es origen y causa creadora de la vida.
- El material o actual, que corresponde a la experiencia visible y tangible.
Ambos no se conciben como realidades separadas, sino como planos en permanente diálogo. El mundo actual es reflejo del mundo espiritual, más auténtico y trascendental. En este sentido, la cosmovisión bribri expresa una concepción multiversal y causalista: todo lo que existe en el plano sensible tiene su razón de ser en el plano espiritual (Jara y García, 2003).
Incluso la lengua refleja esta visión: el vocablo ka nombra simultáneamente el tiempo, el día, el lugar y el espacio, lo cual expresa una concepción circular y cíclica de la realidad (Guevara, 2016). Esto rompe con la noción lineal de tiempo dominante en Occidente y reafirma la lógica bribri como tejido vivo de interconexiones.» «Manuscrito Arroyo 2025)
El sujeto comunitario
En la cosmovisión bribri, el sujeto no es el individuo, sino la comunidad (Morales, 2019). Esta concepción se fundamenta en los lazos de reciprocidad y de vida compartida que sostienen al colectivo (Brandão, 2012). El individuo cobra sentido en función de su pertenencia a la comunidad, de manera que podemos hablar de un sujeto comunitario: un “nosotros” que siente, sufre, resiste y proyecta futuro.
El territorio es indispensable en esta concepción, porque constituye el espacio material e inmaterial en donde se sostiene la vida comunitaria y se realizan las prácticas ancestrales. La comunidad puede representarse como una red en la que cada miembro ocupa un lugar único e irreemplazable. Si un integrante se desconecta, el tejido se resiente y se abre un vacío que afecta a todo el conjunto.
Este sujeto comunitario no es solo cultural, sino también político. Se configura en la acción colectiva y crítica frente al mundo no indígena, resiste y reconstruye posibilidades de existencia a partir de los saberes ancestrales y del diálogo con nuevos conocimientos. Según Valero (2009), el paso del “yo” al “nosotros” es un proceso de emancipación social: los sujetos recuperan su lugar en la historia, despliegan sus capacidades en común y generan acuerdos colectivos para sostener la vida.
Claves de la cosmovisión bribri frente al Antropoceno
- Naturaleza como ser vivo
La cosmovisión bribri reconoce a la naturaleza como sujeto vivo y no como recurso. Ríos, montañas, bosques y animales son parientes con los que se establece una relación de reciprocidad y respeto. Este principio cuestiona directamente la visión utilitaria del Antropoceno, en la que la naturaleza es reducida a mercancía. Reconocer a la naturaleza como ser vivo implica que su destrucción es también la destrucción de la comunidad.
- Equilibrio y reciprocidad
El principio del dar y recibir regula la vida cotidiana: se toma solo lo necesario y se devuelve a la naturaleza mediante reforestación, cuidados y rituales. En la agricultura, por ejemplo, se combina la diversificación de cultivos con la regeneración del suelo. Este equilibrio confronta la lógica capitalista del consumo ilimitado y constituye una práctica concreta de sostenibilidad frente a la crisis climática.
- Comunidad como principio
El bienestar es siempre colectivo. La vida bribri se organiza en torno a prácticas comunitarias como la mano vuelta o Juntas, donde el trabajo se comparte para beneficio de todos. La comunidad es una red: si un miembro se rompe, el tejido entero se resiente. Desde esta lógica, el sujeto comunitario se convierte en el centro de la existencia. Esto contrasta con el individualismo del mundo moderno, y muestra que la fuerza colectiva es la clave de la resiliencia.
- Educación viva
El aprendizaje se transmite en comunidad, de generación en generación, mediante la oralidad, los relatos míticos y la práctica directa. La educación bribri no solo busca transmitir información, sino formar en valores, espiritualidad y ética. Esta educación viva se convierte en un acto de resistencia cultural frente a los modelos homogenizantes de la modernidad, y garantiza la continuidad de la memoria y la identidad.
- Defensa del territorio
El territorio no es únicamente tierra cultivable, sino espacio espiritual, político y cultural. Es el lugar donde se sostiene la vida y se materializa el Siwa. Defender el territorio implica resistir frente a invasiones, proyectos extractivos y políticas estatales que amenazan la autonomía indígena. Sin tierra no hay cultura, y sin cultura no hay futuro. Frente al Antropoceno, la defensa del territorio es la defensa de la existencia misma.
- Mirada intracultural
Fortalecer los valores, el idioma y la espiritualidad interna permite enfrentar con mayor fuerza los desafíos externos. La intraculturalidad no es aislamiento, sino el fortalecimiento interno que posibilita establecer alianzas y diálogos con el mundo global. Desde esta clave, los bribris no se limitan a resistir: también construyen puentes desde la solidez de su cultura.
- Crítica al sistema capitalista
El capitalismo global ejerce una presión permanente sobre los bienes comunes y promueve el extractivismo. Su lógica de acumulación amenaza el agua, la tierra y los bosques. Para la cosmovisión bribri, la vida no tiene precio y no puede mercantilizarse. En este contraste, la cosmovisión indígena se levanta como una resistencia ética y política frente al paradigma dominante.
- Conectar con la esperanza
Finalmente, la cosmovisión bribri no se limita a resistir: también proyecta futuro. La esperanza no es una ilusión, sino una fuerza vital que orienta las prácticas de construcción viva. El amanecer sobre el territorio, la siembra de nuevas semillas, la transmisión de saberes a los jóvenes son expresiones concretas de esa esperanza que mantiene viva la posibilidad de otro mundo.
Reflexiones finales
La cosmovisión bribri constituye un marco alternativo para enfrentar la crisis civilizatoria que el Antropoceno representa. El Sũwõ’ (siwa), como cuerpo del saber, y la noción de sujeto comunitario, como sujeto político y cultural, se articulan con claves prácticas: reconocer a la naturaleza como ser vivo, vivir en equilibrio y reciprocidad, sostener la comunidad, defender el territorio, fortalecer la intraculturalidad, resistir al capitalismo y proyectar esperanza.
Estas claves, lejos de ser simples prácticas locales, representan aportes universales para la humanidad. En tiempos de crisis climática y devastación global, el mensaje bribri es contundente:
“Defender la vida es construirla cada día, en comunidad y con la naturaleza.”
Referencias
- Bozzoli, M. E. (1990). El Poder de Sibö̀. Editorial Costa Rica.
- Bozzoli, M. E. (2021). El mundo espiritual bribri. Editorial Costa Rica.
- Brandão, C. R. (2012). La comunidad como sujeto. Editorial Popular.
- Crutzen, P. (2002). Geology of mankind. Nature, 415(6867), 23.
- Guevara, J. (2016). Tiempo y espacio en la cosmovisión bribri. Revista de Antropología, 45(2), 199–210.
- Jara, C. (2016). El mundo bribri: espiritualidad y territorio. Universidad de Costa Rica.
- Jara, C. & García, M. (2003). Mundos discursivos y causalidad en la cosmovisión indígena. Editorial UCR.
- Morales, M. (2019). Siwa ka. Manuscrito inédito.
- Valero, A. (2009). El sujeto colectivo y la emancipación social. En Bonafe, J. (Ed.), Procesos sociales y resistencia. Editorial Popular.
*Publicado en el espacio de Facebook del autor y compartido con SURCOS por Alberto Rojas Rojas. Maycol Alonso Morales Pita es un sociólogo bribri.