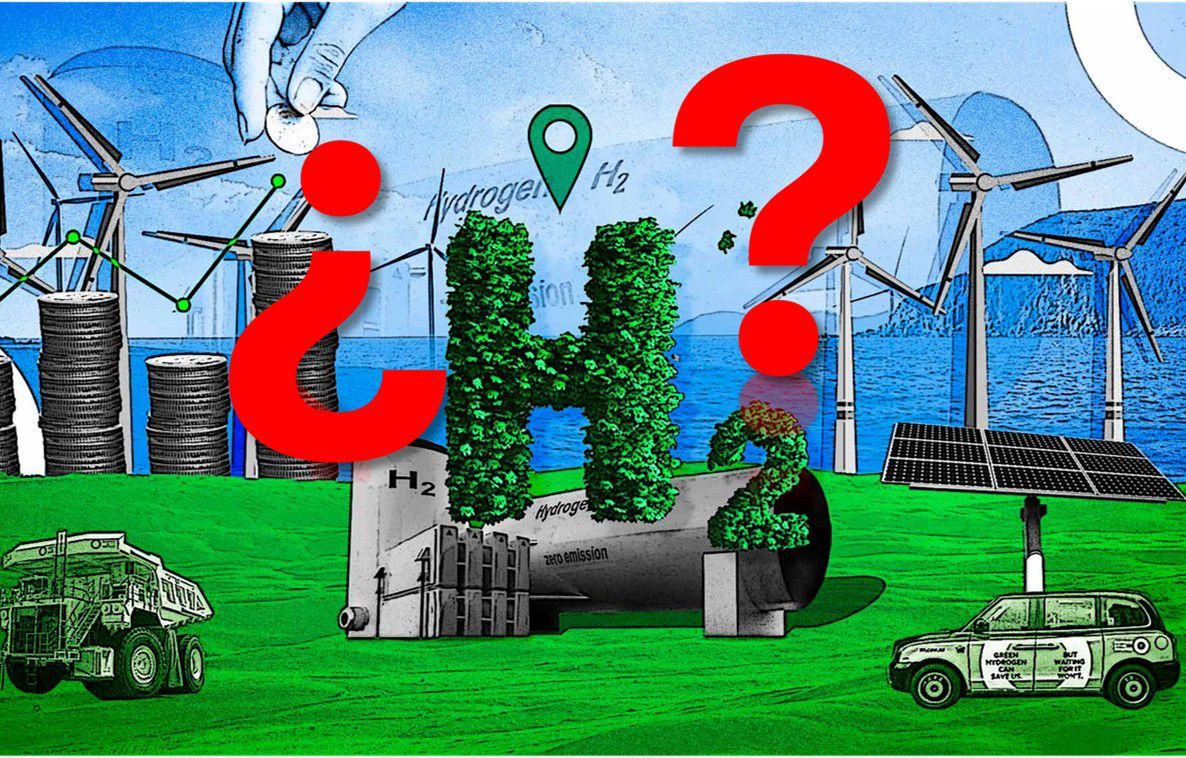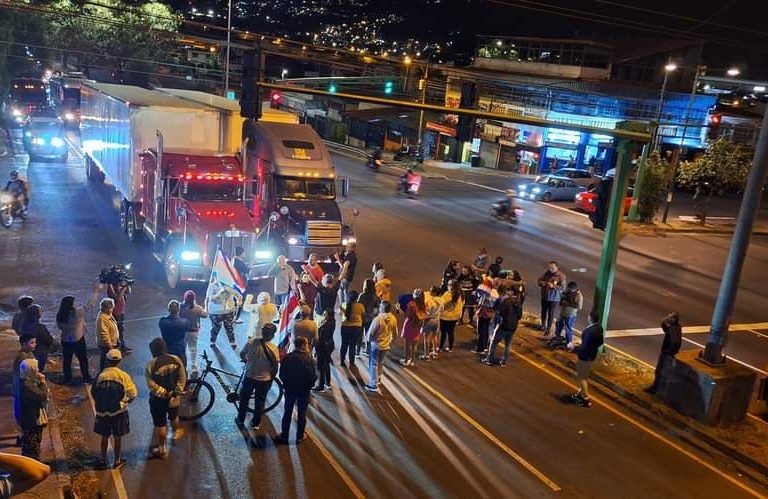Presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción
La comunidad de Montes de Oro y los grupos de Miramar alzaron la voz ante la amenaza de que el cantón se convierta en sede de un tercer basurero. Vecinas y vecinos rechazan que su territorio cargue con el triste récord de ser el cantón con mayor número de estos proyectos, sin importar cómo se les denomine: vertederos, rellenos o “parques tecnológicos”. El mensaje es firme y unánime: Montes de Oro no acepta ser un territorio de mayor sacrificio.
En el cantón ya existe un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas, además de un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. A estos impactos se suman los pasivos ambientales de la mina Bellavista y de la minería subterránea e ilegal que ha generado afectaciones por décadas.
Por ello, desde hace más de quince años la población ha resistido la instalación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A. El día de ayer se presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Montes de Oro el pasado 24 de setiembre. El recurso fue suscrito por 111 habitantes, entre ellos más de 60 residentes de Zagala Vieja, la comunidad más cercana al proyecto según el Estudio de Impacto Ambiental.
El documento cuestiona que el permiso municipal fue emitido sin verificar requisitos obligatorios que resguardan la salud, los ríos y la seguridad de la población:
● La autorización sectorial para instalar y operar el tanque de autoconsumo de combustibles (competencia del MINAE–DGTCC).
● El permiso de vertidos para aguas residuales tratadas (competencia del Ministerio de Salud).
● La verificación del alineamiento del INVU respecto a cuerpos de agua cercanos.
● El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 m² frente a la realidad registral.
Las y los representantes comunales también cuestionaron que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, a pesar de tratarse de un tema de alto interés local. La comunidad se enteró informalmente dos días después de emitido, lo que obligó a elaborar el recurso y recolectar firmas casa por casa en un plazo muy corto.
Para las personas firmantes, Montes de Oro merece decisiones responsables, transparentes y alineadas con el bien común. Este recurso no es solo un trámite legal: es un acto de defensa colectiva, una exigencia de justicia ambiental y una señal clara de que la comunidad está despierta y organizada.
Este permiso, otorgado por la municipalidad y apelado por la comunidad, se inscribe en un conflicto que ha generado una fuerte oposición ciudadana (ver cronología del caso). Dicha resistencia se fundamenta en los cuestionamientos sobre el proceso de otorgamiento de permisos, los antecedentes de malos manejos en otros rellenos operados por la misma empresa en distintos lugares del país, así como en la débil capacidad de fiscalización de las autoridades locales.
Antecedentes de la “basurización” en Montes de Oro
El relleno sanitario Ecoindustrial Miramar, operado por el Grupo Rabsa, inició en 2017 pese al rechazo de la comunidad. Desde entonces, el cantón recibe miles de toneladas de desechos del Gran Área Metropolitana y de más de 30 municipios y empresas privadas, con fuertes tensiones sociales y ambientales.
En Montes de Oro, la oposición comunitaria ha sido constante: recursos de amparo, apelaciones en SETENA y MINAE, y múltiples acciones legales. Estas luchas fueron lideradas inicialmente por el Comité Oromontano Pro Ambiente y, desde 2024, asumidas por la Asociación Civil Pro Natura, que hoy articula esfuerzos legales, organizativos y de comunicación.
La Asociación Pro Natura insiste en que la verdadera alternativa es el cumplimiento de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, junto con procesos de educación, organización y construcción de alternativas sustentables que fortalezcan el tejido social y ambiental del cantón.
Cronología del caso PTA Galagarza
2009 – Proyecto obtiene viabilidad ambiental (Exp. D1-1375-2007).
2021 – Nueva tramitación de viabilidad ambiental (Exp. D1-0635-2021).
Dic. 2022 – SETENA otorga viabilidad ambiental (Res. N° 2032-2022).
Mayo 2023 – Sala Constitucional anula viabilidad y ordena audiencia pública (Sent. N° 2023-11236).
Sept. 2023 – Audiencia pública sobre el proyecto.
Dic. 2023 – SETENA vuelve a otorgar viabilidad ambiental (Res. N° 2031-2023).
Marzo 2024 – Sala IV ordena acceso al expediente (Amparo N° 24-011161-0007-CO).
Abril 2024 – Se otorga permiso de construcción previo al cambio de administración municipal.
Mayo 2024 – Alcalde acoge recurso de apelación y anula el permiso de construcción.
Ene.–Mayo 2024 – Reuniones con diputaciones y carta pública al Ministro de Ambiente.
Marzo 2025 – Tribunal Contencioso Administrativo emite Sent. N° 2025002232.
Mayo 2025 – Regidores presentan moción para devolver facultades a funcionaria municipal.
Julio 2025 – Resolución N° 09-2025 levanta recusación.
Julio 2025 – Resolución N° 10-2025 aclara que no se puede autorizar el permiso.
Julio 2025 – Encargada de Desarrollo Urbano desconoce orden del alcalde.
Ago. 2025 – 14 municipalidades se pronuncian contra Decreto Ejecutivo N° 44974-S.
Ago. 2025 – Ministra de Salud advierte emergencia nacional por gestión de residuos.
Ago. 2025 – Asociación Pro Natura expone ante el Concejo Municipal el estado del proyecto (ver sesión a partir del minuto 1:19:00 en https://www.youtube.com/live/PyWwJr56fro?si=x-VAuRAHwYKY7iT-)
Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.