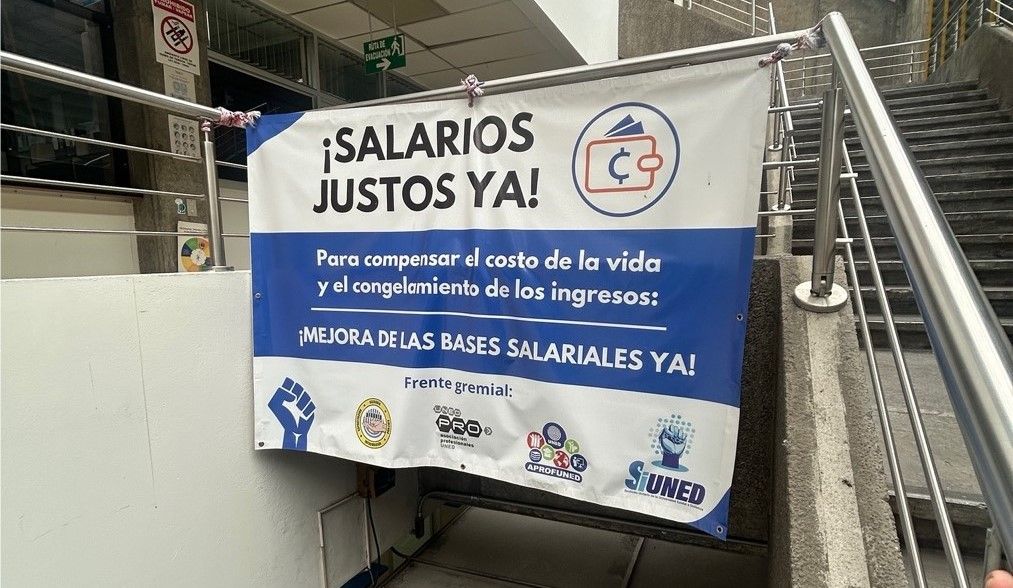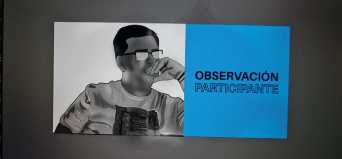Laura Fernández o el rechazo de la política
Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com
Cuando el poder renuncia al diálogo
En una democracia, el lenguaje no es un adorno: es una herramienta de gobierno. La forma en que quienes detentan el poder hablan —a sus adversarios, a las instituciones, a la ciudadanía— revela cómo conciben la política y qué lugar conceden al diálogo. Cuando el discurso público se degrada, no se trata solo de un problema de estilo: estamos ante un problema político de fondo.
Las recientes intervenciones públicas de la hoy candidata oficialista Laura Fernández, alineadas con el tono inveteradamente confrontativo del presidente Rodrigo Chaves y su entorno, ilustran una tendencia preocupante: el rechazo de la política entendida como espacio de deliberación, mediación y reconocimiento del otro. En su lugar, se impone un lenguaje que descalifica, simplifica, en pocas palabras divide; como ha polarizado al pueblo costarricense.
El lenguaje como síntoma
La política democrática vive del desacuerdo, pero también del respeto. Discutir no es destruir; confrontar ideas no equivale a humillar personas. Sin embargo, cuando desde el poder se adopta un discurso que reduce al adversario a caricatura, obstáculo o enemigo, el conflicto deja de ser político y se convierte en enfrentamiento estéril.
El problema no es la firmeza ni la crítica dura. El problema es la renuncia explícita o implícita al diálogo como mecanismo legítimo de resolución de diferencias. Cuando el lenguaje oficial se vuelve agresivo, burlón o punitivo, se envía un mensaje claro: “no hay nada que conversar”, es lo que expresa Laura Fernández cada vez que renuncia a comparecer en un debate.
¿Realismo político o anti-política?
Quienes defienden este estilo suelen ampararse en el llamado “realismo político”. Se nos dice que el país necesita mano dura, decisiones rápidas y líderes que no “pierdan el tiempo” negociando. Pero esta interpretación del realismo es profundamente equivocada.
El realismo político clásico —de Maquiavelo a Max Weber— nunca propuso gobernar a gritos, ni despreciar las instituciones agrediendo a los otros poderes de la República. Por el contrario, entendía que el poder solo es efectivo si logra estabilidad, cooperación mínima y legitimidad social. Gobernar no es imponer permanentemente, sino hacer viable la convivencia en medio del conflicto.
Cuando el lenguaje del poder desprecia la negociación y ridiculiza el disenso, no estamos ante el realismo, sino ante la negación de la política: una forma de ejercer autoridad que debilita o socava los puentes necesarios para gobernar.
El costo democrático del desprecio
El rechazo de la política tiene consecuencias concretas. Un Ejecutivo que se comunica desde la confrontación permanente, o como la candidata Laura Fernández que finge menospreciar a sus adversarios, tan solo para ocultar sus temores o debilidades, tan solo consiguen:
• dificultar la relación con la Asamblea Legislativa
• tensionar al Poder Judicial y a los órganos autónomos
• erosionar la confianza ciudadana en las instituciones
• y, como ahora lo hace la candidata Laura Fernández, empobrecer el debate público.
Lejos de fortalecer al Estado, este estilo lo fragiliza. La descalificación sistemática puede generar aplausos momentáneos, pero bloquea acuerdos, paraliza reformas y profundiza la polarización; o sea, solo consiguen debilitar la institucionalidad democrática.
Como advirtió Hannah Arendt, la violencia —también la simbólica— aparece cuando el poder pierde capacidad de persuasión. No es una muestra de fortaleza, sino de empobrecimiento político.
Gobernar es hablar con quien no piensa igual
La política democrática no consiste en eliminar o borrar del mapa al adversario, sino en reconocerlo como parte del juego común. Dialogar no es ceder principios; es administrar el desacuerdo sin destruir el marco compartido.
Cuando una figura pública, desde una posición de autoridad, opta por el lenguaje de la incivilidad, renuncia a una de las funciones centrales del poder democrático: articular diferencias para producir decisiones legítimas.
Costa Rica ha construido históricamente su estabilidad no sobre la imposición, sino sobre la palabra, la institucionalidad y el respeto a las reglas. Abandonar ese legado en nombre de una supuesta eficacia es un error estratégico en cualquier democracia.
Conclusión
La democracia no se debilita solo cuando se agrede con palabras, sino también cuando se evita deliberadamente el intercambio de ideas. Rehuir los debates, escoger los espacios cómodos y renunciar a confrontar argumentos ante la ciudadanía no es una estrategia neutra: es una forma de empobrecer la política.
Gobernar —o, aspirar a gobernar— implica dar la cara, escuchar preguntas incómodas y someter las propias ideas al escrutinio público. Cuando el poder o, quienes lo buscan renuncian al diálogo abierto, no están protegiendo su liderazgo: lo único que consiguen con ello es reducir la política a un pobre monólogo.
Una democracia viva necesita voces distintas que se encuentren, se confronten y contradigan, en breve que se expliquen ante la ciudadanía. Evitar ese encuentro no es prudencia ni realismo. Es, simplemente, rechazar la política, someterse a la mediocridad.