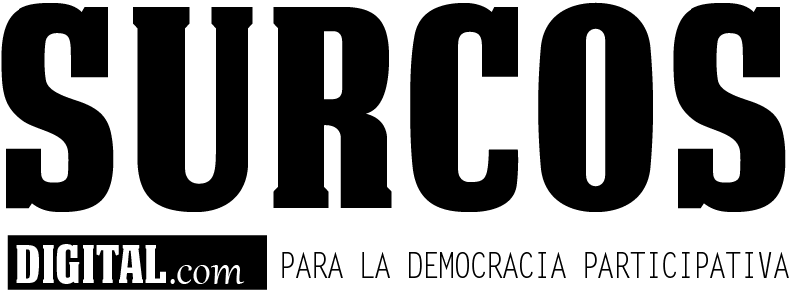Manuel Delgado
Cuesta no conmoverse hasta las lágrimas cuando se visita la casa de Manuel de Falla en Granada. El compositor había venido a la ciudad en 1919 no solo huyendo del bullicio de París, sino sobre todo en una búsqueda del alma gitana de esta ciudad.
Y se instaló aquí, a la sombra de La Alhambra, en los altos del barrio del Realejo, en esta pequeñísima casa que hoy puede sonar hasta lujosa, pero que entonces era un carmen muy modesto (se llama carmen a esas casas árabes cerradas y con un jardín interior).
Desde su jardín, pequeño como todo, se disfruta de la vista de las murallas de la ciudad palatina de un lado y, por el otro, de la vega que se extiende allá abajo, anegada por el Genil. Entonces era, muy posiblemente, zona despoblada y de cultivo. Hoy es un populoso barrio de la ciudad moderna.
Todo en la casa, queda dicho, es pequeño y modesto y se conserva tal como él lo dejó cuando partió al exilio: su cama minúscula, su pequeñísima mesa, apenas para recibir algún invitado, su piano pleyel vertical. Cuesta creer que de estas teclas surgieran muchas de las mejores obras del compositor.
Hay en la casa un detalle que conmueve como un latigazo. Se trata de una pequeña despensa o cava excavada en la pared de piedra y cerrada con un enrejado de madera, donde el músico se guarecía cuando, en el cementerio cercano, los fascistas fusilaban a los republicanos capturados. Entraba allí para rezar (era profundamente devoto) y para tratar de olvidar el dolor de la guerra.
Falla vino a Granada con un propósito muy concreto: estudiar la música gitana. Con ese fin ideó un festival de lo que entonces se llamaba “cante jondo” y que más tarde derivó en “flamenco”. Pero para bien de la humanidad se le cruzó en el camino un huracán llamado Federico García Lorca, que en esa época tenía solo 20 años y que era un aprendiz de músico, dibujante, dramaturgo y poeta. Me imagino cómo sería ese encuentro entre aquel hombre maduro y tímido y este joven incontenible. Alberti, que lo conoció por esa época, recuerda que “había magia, duende, algo irresistible en todo Federico. ¿Cómo olvidarlo después de haberlo visto o escuchado una vez?”. Manuel Altolaguirre, poeta y también gran amigo, decía que donde estaba Federico no llovía, sino que federiqueaba. Desde entonces, juntos, poeta y músico, se dieron a la tarea de entrevistar, escuchar, recoger, ordenar la música y de organizar el festival, que se realizó en los jardines de La Alhambra en 1922. Aquello selló una amistad entrañable que duró hasta el asesinato del poeta.
En las colinas situadas al frente de la ciudad amurallada pero del otro lado de la casa de Falla, se encuentra el encantador barrio árabe de Albaycín. Más arriba, en la montaña, se ubica el barrio de Sacromonte, donde vivían los gitanos. Lo hacían en cuevas excavadas en la roca. En realidad, de siguen haciendo, solo que ahora las cavernas se disimulan con fachadas de casas.
Por esos montes y por esas cuevas anduvieron buscando la canción valiosa y, con ella, la tradición de un pueblo que hasta entonces aparecía oculto, ninguneado.
El festival resultó ser un éxito en todos los sentidos, pero más que el acto en sí, aquella reunión de talentos populares, representantes de una tradición de siglos, dejó una huella imborrable en la cultura de España, y es que desde entonces el festival se realiza de manera regular y, al menos hoy día, crece el interés por estudiar el flamenco.
Pero hay otras dos huellas. Una se ve reflejada en la música de Falla, imbuida de espíritu flamenco. La otra, más conocida, es la poesía misma de García Lorca. Se trata no solo del “Romancero gitano” (si bien el romance es forma popular más típica de la literatura castellana, no hay que confundirse; hay que recordar que el octosílabo de rima asonante o consonante es la métrica predominante en todo el cante andaluz, que lo combina con amplísima amalgama de medidas de arte menor). Se trata también de sus “Canciones”, “El diván del Tamarit”, “Poemas de cante jondo” y otros. Todos ellos se nutren de la tradición flamenca.
Muchas de los poemas tradicionales eran canciones de cuna, las nanas, y tienen la gracia de ser más simples y repetitivas y de mantenerse más amarradas a la tradición:
Mamá.
Yo quiero ser de plata.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá.
Yo quiero ser de agua.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá.
Bórdame en tu almohada.
¡Eso sí!
¡Ahora mismo!
(Canciones)
Además de poeta y dramaturgo, Federico era pintor, dibujante y músico. En Granada vivía en la Huerta de San Vicente, la finca de su familia, situada en la Vega que por entonces, como dije, era una zona rural y agrícola, de allí su nombre, y una finca de cultivo. Allí vivió el poeta hasta su muerte y allí escribió el “Romancero gitano”, “La casa de Bernarda Alba” y otras obras. En esa finca compartía con los trabajadores agrícolas, los peones de su padre, y oía sus canciones.
En esa casa el poeta se esparcía en su piano de cola. La casa tiene una especie de sala que hoy guarda unos inmensos dibujos de Federico. Son los restos de una puesta dramática que el poeta escribió, dirigió y diseñó para su hermana Isabel, la más pequeña (por cierto, la otra hermana, Concha, murió igual que Federico, asesinada por los fascistas durante la Guerra Civil). En esa ocasión, el 6 de enero de 1923, el poeta dirigía todo el espectáculo, pero la música en el piano se la interpretaba… ¡Manuel de Falla!
Era una amistad formidable del hombre maduro (tendría entonces casi cincuenta años) con el jovencito, veintidós años menor, y que nada ni nadie, ni siquiera las diferencias de sus personalidades, pudo destruir. Por eso el asesinato del poeta fue para Falla tan definitivamente vital (o mortal, cómo sé cómo decirlo) y lo hundió en una situación de inmensa tristeza, soledad y miedo que pudo sostener un año más, hasta que partió con la sola compañía de su hermana y con lo que llevaba puesto y algo más rumbo al exilio. Se refugió en Argentina donde murió diez años después. Su casa del Realejo quedó abandonada hasta que muchos años después devino en lo que es hoy, un museo y un centro de cultura musical (sede de la Filarmónica de Granada).
Por los años en que se preparaba el festival de cante jondo, García Lorca realizó una compilación de canciones gitanas que él transcribió desde lo oral al texto y al pentagrama. Era la primera vez que se hacía. Este trabajo estuvo perdido muchos años y recientemente se ha publicado en forma de libro con el título de “Canciones españolas antiguas para canto y piano”. Allí se recogen coplillas tan famosas como “Los peregrinitos”:
Hacia Roma caminan
dos peregrinos,
a que los case el Papa,
mamita,
porque son primos,
niña bonita,
porque son primos,
niña.
O el de “Las morillas de Jaén”:
Tres morillas se enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas
y hallábanlas cogidas
en Jaén,
Axa y Fátima y Marién.
¿Qué le hereda la tradición flamenca al arte español? Dos cosas fundamentales: la primera es la oralidad, “la línea hablada”, decía Alberti, con su forma sencilla, fluida, de una gravedad llana, que ya la tuvo el castellano en la poesía del Arcipreste de Hita, del Marqués de Santillana, de Jorge Manrique. También la vemos en Lope de Vega, aunque en esa época ya aparecía de segundona, opacada por los aires de un arte oficial pedantesco y extranjerizante.
Ese espíritu no ligero pero sencillo ya lo tuvo España, decíamos. Lo perdió con la introducción de formas extranjeras, en especial italianas. Un poeta andaluz recoge, sin embargo, ese pasado de oralidad, aunque lo hace en pugna perenne con las artes mayores oscuras, incómodas y, sobre todo, ajenas al sentir popular. Se trata del cordobés Luis de Góngora, que, al lado de los Polifemos, tan ajenos, nos muestra joyas del sentir popular que no se olvidan.
Váyanse las noches,
pues ido se han
los ojos que hacían
los míos velar;
váyanse, y no vean
tanta soledad,
después que en mi lecho
sobra la mitad.
Dejadme llorar
orillas del mar.
Aún hoy, Córdoba huele a árabe como el que más. Huele a judío y a gitano. Lo dicen los nombres de sus calles y de sus barrios, su arquitectura, su gastronomía, su música. Y de allí era Góngora, muy cerca de quien vibraban siglos de historia mora y gitana. Vibraban en las carnes vivas de ese pueblo, en los que hacían las faenas del hogar y del campo y negociaban dentro de la ciudad.
Y la segunda cosa es esa “angustia profunda del cante jondo” (otra vez Alberti), ese contenido pícaro y pizpireto, cargado de gracia aldeana y, al mismo tiempo, cargado del dolor trágico de pueblos oprimidos y discriminados. Es la luz y sombra que envuelven todos los poemas del “Romancero gitano”: el niño que quiere hacer joyas de la plata que la luna refleja en el agua y que termina por ahogarlo, las naranjas que ponen al agua del oro justo antes de la muerte, el terror de la guardia civil.
Después de Góngora, la poesía española entra en una sequía inexplicable. Los poetas importan el sentimiento del romanticismo. Lloran, se suicidan, se enferman de tifus. Su poesía está también enferma de esos males.
Quien viene a salvar la lírica en lengua castellana es otro andaluz, el sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, sin duda el mejor poeta en siglos, y lo hace con esa misma “receta”: la simpleza del verbo, la afirmación directa y serena, la sensibilidad nostálgica de lo que es nuestro y no se tiene o se ha perdido. Él decía: “El pueblo es y será siempre el gran poeta de todas las edades y de todas las naciones”.
¿Qué es la poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es la poesía!, ¿Y tú me preguntas?
La poesía… eres tú.
¡Eso es poesía, no los alambicados recovecos de la orfebrería verbal!
Medio siglo después, otro sevillano habría de seguir esos caminos. Es Antonio Machado, autor de una poesía igualmente sobria y serena, llena de una suave melancolía. Aquí y allá está la pieza de arte menor que parece recordar las letrillas del flamenco.
¿Quién me presta una escalera
para subir al madero,
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?
Cantar de la tierra mía
que echa flores
al Jesús de la agonía
y es la fe de mis mayores.
¡Oh, no eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero,
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en el mar!
Pero es lo mismo que respiramos en su arte mayor.
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
¿Tuvieron estos dos poetas la referencia inmediata de la coplilla cantada por la vendedora de flores, por el campesino moreno que recoge olivas en el campo y baila en la noche en el tablao? Posiblemente sí. Pero además la presencia viva del cante jondo la tienen allí al lado, en Triana, justo en la otra ribera del Guadalquivir. Juan Ramón Jiménez se pregunta: “Muchas de las rimas de Bécquer, ¿qué son sino peteneras, soleares, malagueñas, sevillanas mayores?” (petenera, soleá y sevillana son tres géneros—palos—del flamenco).
Juan Ramón Jiménez, el más joven de la generación literaria de Machado sigue, igual que este, ese rescate de la tradición de siglos del cante popular. Igual que Machado, él también es andaluz aunque no de Sevilla, sino de Huelva. Juan Ramón siempre lo repite: abrir las puertas de la poesía a la voz directa del pueblo, en eso reside la clase de este oficio del poeta.
Yo no soy yo.
Soy este
que va a mi lado sin yo verlo,
que, a veces, voy a ver,
y que, a veces olvido.
El que calla, sereno, cuando hablo,
el que perdona, dulce, cuando odio,
el que pasea por donde no estoy,
el que quedará en pie cuando yo muera.
También él, republicano y antifascista, se acogerá al exilio y vivirá primero en Estados Unidos y luego en Puerto Rico hasta su muerte.
Quizá haga falta recordar a otros monumentos de la poesía andaluza, en particular al gaditano Rafael Alberti (algo así como el hermano natural de García Lorca), a Miguel Hernández, de Jaén, y Manuel Altolaguirre, de Málaga. En todos, la misma huella. No es un llamado de sangre, no. Ninguno de ellos era gitano, ni siquiera Federico como algunos creen. No, no es el llamado de la sangre, sino de esa tierra áspera y soleada, poblada de olivares y anegada de lágrimas, cruce de culturas y de cantos, hogar de tradiciones desvanecidas en otras partes, la árabe y la judía, pero sobre todo la gitana, ero con gitanos de carne y hueso, que siguen viviendo en Triana y Montesacro y siguen cantando en sus patios y hogares al ritmo de la guitarra, el palmo y los tacones de los bailaores. Y es que lo que España y, por tanto, el mundo le deben a Andalucía no se puede expresar con palabras. En ese crisol se produjo la forja de una forma de vida, de una filosofía y de una poética. (No puede dejar de mencionarse que hay tradición gitana también en otras regiones, sobre todo el Cataluña, de donde provienen el Pescaílla y Peret, para mencionar solo dos.)
Además de la poesía impresa en libros, sobrevive una extensísima obra que se transmite en el lenguaje oral. Es la poesía del cante, que se extiende desde Córdoba hasta el Mediterráneo y que reúne a miles de cantaores y bailaores cuyas letras llenarían muchos tomos de poesía de primera.
Mira que dicen y dicen,
mira que la tarde aquella,
mira que se fue y no vino
de su casa a la alameda.
Y así mirando y mirando
así empezó mi ceguera,
así empezó mi ceguera.
Así dice una de esas cancioncillas, titulada “A tu vera”.
Siempre he tenido la inquietud de que el espíritu andaluz abarca otras expresiones del arte. Pienso, por ejemplo, que Picasso, malagueño, con la simpleza de sus líneas y la pureza de sus trazos, y con esa tristeza y melancolía que siempre llevan en sus rostros sus personajes, tiene mucho de gitano. (Recuérdese que hicieron él y Falla una ópera juntos).
Y de la misma forma es posible que un estudio detallado nos lleve a comprobar que esa línea pasó a América y que se refleja en los corridos y las tonadas de todo el continente.
Aquí me pongo a cantar
al compás de mi vigüela,
que el hombre que lo desvela
una pena estrordinaria,
como el ave solitaria
con el cantar se consuela.
(Martín Fierro)
Esa onda impacta también a Rubén Darío, al que le vino posiblemente por Góngora y Bécquer, y que se caracteriza por su musicalidad de raigambre popular y en el verbo sencillo, llano y directo que caracteriza su mejor obra.
En mi jardín se vio una estatua bella;
se juzgó de mármol y era carne viva;
un alma joven habitaba en ella,
sentimental, sensible, sensitiva.
(Cantos de vida y esperanza)
Un buen tema, este último, para el futuro.
(Fotos: Manuel de Falla de Federico García Lorca en sus casas de Granada a comienzos de los años 20s).