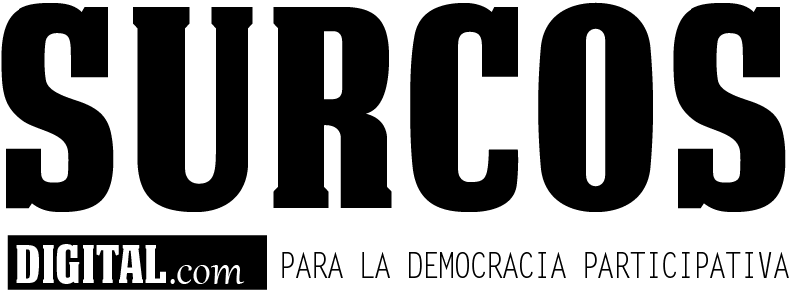“No sé por qué me felicitan porque cumplí 90 años. Es horrible”. Así me dijo Ernesto Cardenal hace cinco años. Me reí. Así era él. Rajatabla. Rotundo. Se había ganado ese lado cascarrabias que no se plegaba a lo que los demás esperaban de él. No le interesaba el encaje de las relaciones sociales, pero quería a sus amigos, callada pero inequívocamente. Uno se lo veía en los ojos que podían ser inmensamente dulces. Y bastaba que uno le hablara del espacio, de la ciencia, de la poesía, para que su mutismo desapareciera y conversara entusiasmado sobre lo último que había leído en la revista Scientific American o en alguna de las otras revistas científicas a las que estaba suscrito, y que incluían el New Yorker, porque igual que el Universo, le interesaba el mundo. Era místico, pero tenía sus raíces bien plantadas en la tierra. Le gustaba la comida, las salchichas alemanas, el vino, pero vivía como un monje en su casa de Managua, una habitación con una cama, una mesa de noche y una hamaca.
Ernesto Cardenal concentraba en él dos rasgos esenciales de la identidad nicaragüense: el espíritu de lucha por el país amado y el amor por la poesía. Sus poemas de juventud, sobre todo sus epigramas, son lo mismo poemas de amor, que filosas condenas contra la dictadura de Somoza. La trapa en Kentucky en la que estuvo en los 50 y donde hizo una amistad inmensa con Tomas Merton, su maestro de novicios, le enseñó que su vocación religiosa no era contemplativa. Allí creció su idea de fundar en Solentiname, una isla del Gran Lago de Nicaragua, una comunidad que, alrededor de la sencilla iglesia que construyó con los campesinos, unió el Evangelio con el arte. Fue una pequeña pero trascendente utopía que, sin embargo, no dudó en abandonar. Con sus muchachos se unió a la lucha contra la dictadura de Somoza. Cuando los poetas y pintores de Solentiname se hicieron guerrilleros, la guardia somocista destruyó la comunidad.
Ernesto fue ministro de Cultura de la Revolución. Quiso diseminar la poesía y montó talleres donde la gente de los barrios aprendía que cualquier hecho sencillo de sus vidas podía ser contado en verso. Pero el exteriorismo que caracterizó su obra no se contagiaba. Era suyo. Fue él quien lo usó magistralmente, tanto para contar el fragor de la lucha, como para hablar de las estrellas. Su poema, Canto Nacional, dedicado al Frente Sandinista, lo reprodujimos en mimeógrafo y lo pasamos de mano en mano en los setentas. Él puso en palabras el dolor y la esperanza de esa lucha tenaz. Esa lucha que, ya llegado el sandinismo al poder, lo enfrentó no solo con el papa Juan Pablo II, cuyo dedo acusador lo señaló no bien el Pontífice puso pie en Nicaragua, sino con Rosario Murillo.
En los 80, cuando los escritores criticamos a la Murillo y pedimos una reunión con la dirigencia sandinista, sin Daniel Ortega, él llegó a defender a la esposa. Nunca olvidaré lo primero que dijo Cardenal en esa reunión: “Nosotros no nos queríamos reunir con usted, porque usted es el marido de ella” La integridad y firmeza de Cardenal no pudo con las maniobras con que Ortega se apropió del FSLN en los 90. El poeta renunció al partido.