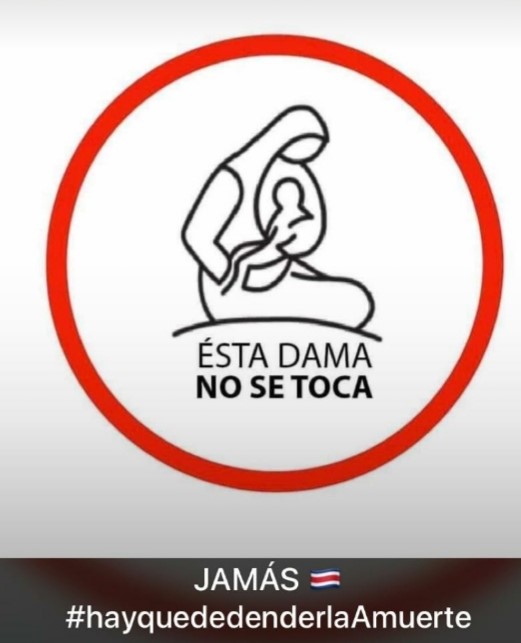“Ojalá que el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras” (E. LLedó)
Manuel Hernández
- La proscripción de la participación de los sindicatos y la contribución normativa del subgrupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva
1.– El tema y objeto de esta entrega
Ahora que las autoridades del Ministerio de Salud esperan hacer un giro de tuerca y flexibilizar las medidas sanitarias, tendiente a normalizar la actividad productiva y “un retomar organizado” y controlado de las actividades comerciales, que prometedoramente se anticipó que se anunciará el lunes de la próxima semana, en la infaltable y aséptica conferencia de prensa del medio día, cuya primicia ha generado mucha expectativa, es pertinente y oportuno, después de más de un mes de aciaga pandemia, tratar de hacer un intento jurídico, que es mi trinchera, de análisis y caracterización del manejo de la gobernanza de las relaciones laborales, en estos tiempos tan difíciles e inciertos.
2.– La importancia y urgencia del diálogo social
La cuestión tiene que ver con la importancia y urgencia del diálogo social, la participación de los agentes sociales y la intervención de los órganos paritarios o tripartitos radicados en nuestro ordenamiento, en materia relaciones laborales, prevención y protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
La OIT estableció en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, que el Diálogo Social constituye uno de los pilares fundamentales, dirigido a fortalecer la negociación colectiva, las instituciones y los mecanismos de relaciones laborales.
Desde luego que el asunto tiene que ver, en definitiva, con la gobernanza democrática de las relaciones de trabajo.
3.- Algunas experiencias internacionales de gobernanza laboral
Pero antes de cumplir mi objetivo, no deja de ser relevante, aunque sea de manera muy general, reseñar la experiencia de algunos países de Europa y América Latina, en los cuales los agentes económicos, pero no sólo los productivos, sino también los agentes sociales, han tenido una significativa participación en la determinación conjunta de la protección del empleo, los salarios y la salud de las y los trabajadores, hasta donde políticamente ha sido posible.
En algunos de estos países, incluido Argentina, se llegó hasta la prohibición del despido, por motivos de fuerza mayor o causas económicas relacionadas con la pandemia del covit-19.
En Italia, por ejemplo, los sindicatos CGIL, CISL y UIL pactaron con la patronal un acuerdo de 13 puntos, que contiene medidas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores (control de ingreso al centro trabajo, limpieza y saneamiento de locales de trabajo, precauciones higiénicas, uso de mascarilla y guantes, vestuarios, tiempos de entrada y salidas escalonados, comité de aplicación del protocolo, entre otras).
En España, los principales sindicatos de trabajadores (CCOO Y UGT) y la patronal (CEPYME Y CEOE), desde el principio de la pandemia, celebraron un sustantivo acuerdo que contiene un conjunto de medidas extraordinarias para abordar la problemática laboral generada por el coronavirus.
Ahora que varios países de Europa llegaron al punto alto o pico y se está aplanando la famosa curva, con lamentable pérdida de tantas vidas humanas, la negociación colectiva tiende a volcarse y priorizar en la definición de las condiciones y medidas laborales atinentes a la vuelta de la reactivación de la actividad económica y normalización del funcionamiento del aparato productivo, garantizándose el papel activo de los sindicatos, como tiene que ser en un ordenamiento democrático, en el diseño de protocolos, control y cumplimiento de las medidas de protección de las y los trabajadores.
La discusión está enfocada en la consecución de un equilibrio, hasta donde sea posible pactarlo, entre la protección de las y los trabajadores y la regularización de la actividad productiva.
En Uruguay, en el ámbito del comercio y la industria de la construcción se han celebrado importantes arreglos. El sindicato de la construcción SUNCA pactó con la Cámara de la Construcción un acuerdo que establece las condiciones del retorno de operaciones de esta actividad y las medidas de protección y seguridad de los trabajadores para mitigar el contagio.[1]
No deja de ser interesante un acuerdo global que pactó esta misma semana, la Confederación Sindical Internacional (CSI), IndustriALL y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuyo objetivo es construir un espacio para el desarrollo de medidas dirigidas a proteger los ingresos de los trabajadores de la industria de la moda y las empresas integradas en la cadena mundial de producción y suministros, con la finalidad de mitigar los efectos del COVID-19.
A este acuerdo se han adherido fuertes empresas del sector, como Inditex, C§A, Adidas, Primark, Bestseller, Tchibo, Zalando y otras.
4.- La gobernanza de las relaciones laborales en Costa Rica en el escenario de la crisis sanitaria
Mientras en otras latitudes se ha venido gobernando así las relaciones laborales, ciertamente en un escenario inédito, complejo y dinámico, marcado de tensiones entre los intereses patronales y los trabajadores, entre el poder de dirección del patrono y la autonomía colectiva, en nuestro país, el manejo de la crisis ha sido radicalmente no sólo distinto, sino diametralmente opuesto.
El tratamiento político de la emergencia sanitaria se ha caracterizado por una gobernanza unilateral de las relaciones laborales –mejor dicho, relativamente unilateral, por el motivo que se expone en el próximo acápite-, cuya nota más relevante consiste en la exclusión total de la participación de los sindicatos, pero no sólo de los sindicatos, sino además, en la eliminación de los foros institucionales establecidos en nuestro ordenamiento, particularmente en materia de salud ocupacional.
5.– Las medidas laborales de emergencia
Hagamos un ligero repaso de las medidas laborales más significativas, tratando de enfocarnos, no tanto en su contenido, que ya abordé en varios artículos precedentes[2], sino más bien centrándonos en la forma en que se instrumentaron esas medidas, prácticamente sin ninguna resistencia.
Los invito a que realicemos una rápida revista de las principales medidas de carácter laboral impuestas.
La ley que licenció la reducción de la jornada de trabajo, por voluntad unilateral del patrono, con la consecuente disminución proporcional hasta de un 75% de los salarios, se aprobó a expensas de un procedimiento legislativo, fast track y a la carta, a instancia del Poder Ejecutivo, sin que se concediera ninguna instancia de participación a los sindicatos.
La creativa y generosa normativa reglamentaria promulgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableció un mecanismo ultra rápido y unilateral de suspensión de los contratos y reducción de las jornadas de trabajo, que se estableció también sin conceder, por lo menos, audiencia previa a los sindicatos.
Pero hasta aquí no llega esta política de Estado de corte unilateralista.
6.- La defenestración de los órganos tripartitos y paritarios en salud ocupacional
Cómo si lo anterior no fuera poco, el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) ha sido confinado a una participación simbólica, prácticamente sustituido por un grupo ad hoc de trabajo institucional, con participación del sector privado, que de facto asumió la rectoría de la salud ocupacional.
Las comisiones de salud ocupacional, que por mandato de ley deben funcionar en todas las empresas e instituciones, integradas paritariamente por representantes del patrono y trabajadores, fueron inutilizadas, bloqueadas, que sólo están a la espera que algún samaritano les retire el respirador mecánico, que les conectaron desde que empezó la pandemia.
7.- El cogobierno de los empresarios y patronos
Toda esta política sistemática de interdicción de la Libertad Sindical, la negociación colectiva, la exclusión de la participación de los sindicatos y la defenestración del órgano tripartito (CSO) y los bipartitos en materia de salud ocupacional, contrasta ostentosamente con el co-gobierno y la participación hegemónica del sindicato patronal UCCAEP.
Este sindicato corporativo asumió un rol conductor y determinante en la emisión de aquella ignominiosa ley de rebajo de jornadas, en la reglamentación inconsulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en la cual, como he dicho en artículos anteriores, las autorizaciones administrativas de suspensión de los contratos y reducción de jornada de trabajo, se editan masivamente como rotativos de periódicos impresos.
Ya llevamos al hilo, de acuerdo con el corte de la Inspección de Trabajo, de 20 del mes en curso, cuya misión es -por contrario a lo que ha hecho- velar por los derechos de trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos y más de 71.000 a quienes se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.
La suspensión “temporal” de los contratos de trabajo, hasta por un período de tres meses, prorrogables por un período igual, configuran materialmente despidos encubiertos, que han sido cohonestados por esa normativa de muy dudosa constitucionalidad y legalidad, para favorecer los intereses del empresariado costarricense y transnacional.
8.- El grupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva: el golpe de facto al CSO y las comisiones de salud ocupacional
Pero en esta entrega, para ir cerrando, quiero concentrarme en un tema, que me permito llamar poderosamente la atención de las y los lectores, ampliamente desconocido, que no podría dejar pasar inadvertido, expresión de esa política de Estado de carácter unilateral y antisindical.
En el seno de la Mesa de Infraestructura Productiva se aprobó la “Guía para la prevención, mitigación y construcción del negocio para la pandemia COVIT-19 en los Centros de Trabajo”.
Esta guía define los lineamientos generales orientados al empresariado, para que implemente las medidas de prevención de salud de los trabajadores, desde la lógica la continuidad de las operaciones de las empresas.
La guía fue elaborada por esa instancia, integrada exclusivamente por varias autoridades institucionales, representantes y asesores del sector privado.
La guía comprende tres áreas: recurso humano, implementación de protocolos y condiciones de trabajo.
El instrumento es bastante extenso del cual se pueden inferir las siguientes conclusiones:
En primer lugar, fue elaborado por un grupo de trabajo, con representantes del sector privado, que excluyó totalmente la participación de los representantes de las y los trabajadores.
La guía contiene medidas concernientes a las condiciones de trabajo, implementación de protocolos, obligaciones que deben cumplir las y los trabajadores y otros aspectos relacionados con el recurso humano, que son del interés natural de la clase trabajadora; por lo que resulta totalmente insólito que ese instrumento se haya construido privándose a la representación de los trabajadores toda clase de intervención.
No puede ser que un grupo institucional, conjuntamente con representantes del sector privado, regule esta importantísima materia, de la mayor trascendencia de la clase trabajadora, dejando por fuera a las representaciones sindicales.
La segunda conclusión a la que uno puede llegar es que las medidas de protección de los trabajadores quedan subordinadas a las necesidades prevalecientes de preservación del tejido empresarial y la continuidad de operación de las empresas: “orientar al empresariado costarricense hacia una cultura de prevención en sus centros de trabajo, desde una lógica de continuidad del negocio.”
Es decir, se privilegia el interés económico y productivo de las empresas, sacrificando el interés público fundamental de tutela de la vida y salud de los y las trabajadoras.
Esto es sumamente grave, pero responde a esa “lógica” empresarial que privilegia las ganancias del capital, a costa de los intereses supremos de la clase trabajadora.
En tercer lugar, lo cual no es menos grave, las competencias que por ley le corresponden al Consejo de Salud Ocupacional, fueron asumidas por ese grupo de trabajo, que con participación de autoridades del Ministerio de Trabajo y otras instancias institucionales, consintieron que esas atribuciones se las arrogara, contra legem, ese grupo de trabajo con participación determinante y exclusiva del sector privado.
9.- Un virus contagioso de la democracia
En conclusión, la gobernanza de las relaciones laborales se ha manejado de manera unilateral, a merced de un ejercicio autoritario del poder político, al mejor estilo neoliberal, al que ya, a fuerza de tanta normativa heterónoma, nos quieren acostumbrar.
El coronavirus pareciera que convenientemente está hecho a la medida de los grandes intereses económicos del empresariado y sus interlocutores políticos, que se aprovechan de la pandemia para reforzar todavía más su sistema de dominación política y económica.
El profesor Cas Mude, autor del libro “La extrema derecha de hoy”, (Polity Press, 2019) a propósito de las medidas extraordinarias que el Gobierno de EEUU aprobó a raíz del 11 de setiembre de 2001, se planteó tres preguntas, que resulta legítimo hoy rescatar y testearlas a la aplicación de aquellas medidas laborales de emergencia:
¿cuál es la contribución efectiva y real que tienen esas medidas en la lucha contra el coronavirus?,
¿cuáles son las consecuencias que tienen para la democracia?, y por último:
¿cuándo serán abolidas?
No existe la menor duda que el coronavirus plantea un serio desafío para el sistema democrático.
26/04/2020
Imagen: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/ataque-cibernetico-como-protegerte-con-ia
[1] El acuerdo firmado el 12 de abril, establece, entre otras estipulaciones, que los trabajadores que no tengan acceso al subsidio por enfermedad, durante la cuarentena tienen derecho a 16.377 pesos, los trabajadores con enfermedades preexistentes a una partida de 23.822 pesos mensuales, hasta por un máximo de 2 meses, incluidos aquellos trabajadores mayores de 65 años que no tengan acceso al susidio por enfermedad. El protocolo pactado estipula que el personal que trabaje en cuadrillas debe mantenerse a una distancia mínima de un metro, la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que las herramientas deben estar desinfectadas previo a su uso, rutinas de lavado de manos, focalizarse únicamente en el lugar de trabajo de trabajo de la cuadrilla, entre otras.
[2] Pueden consultarse de mi autoría los siguientes artículos acerca del contenido de las medidas laborales de emergencia: La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia, La participación autónoma y orgánica de las personas trabajadoras en la lucha contra la pandemia, Dos rutas políticas muy diferentes para mitigar la situación de las personas trabajadoras, Trabajo doméstico remunerado, Reducción de la jornada laboral y suspensión contractual, Suspensión exprés y a la carta de los contratos de trabajo, Neoliberalismo en tiempos de pandemia, El procedimiento extraordinario de suspensión de los contratos de trabajo, y Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo (2020).