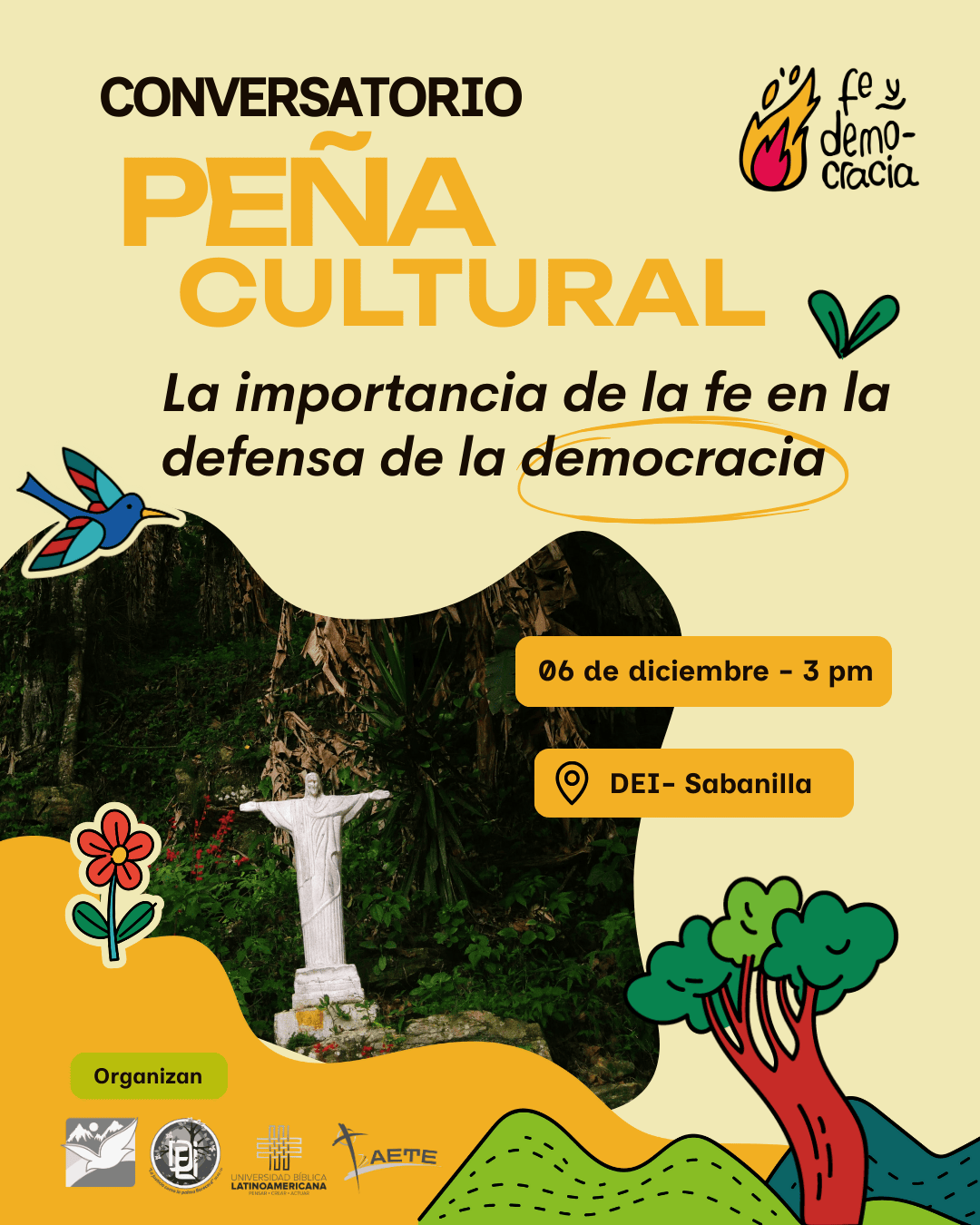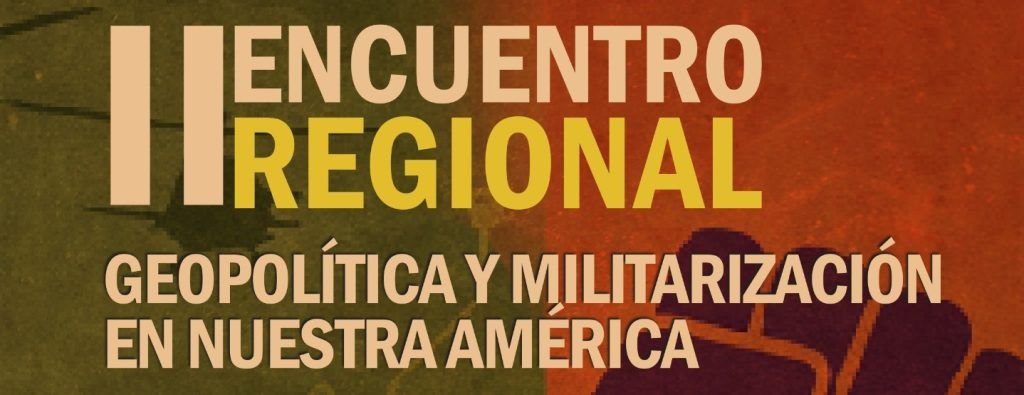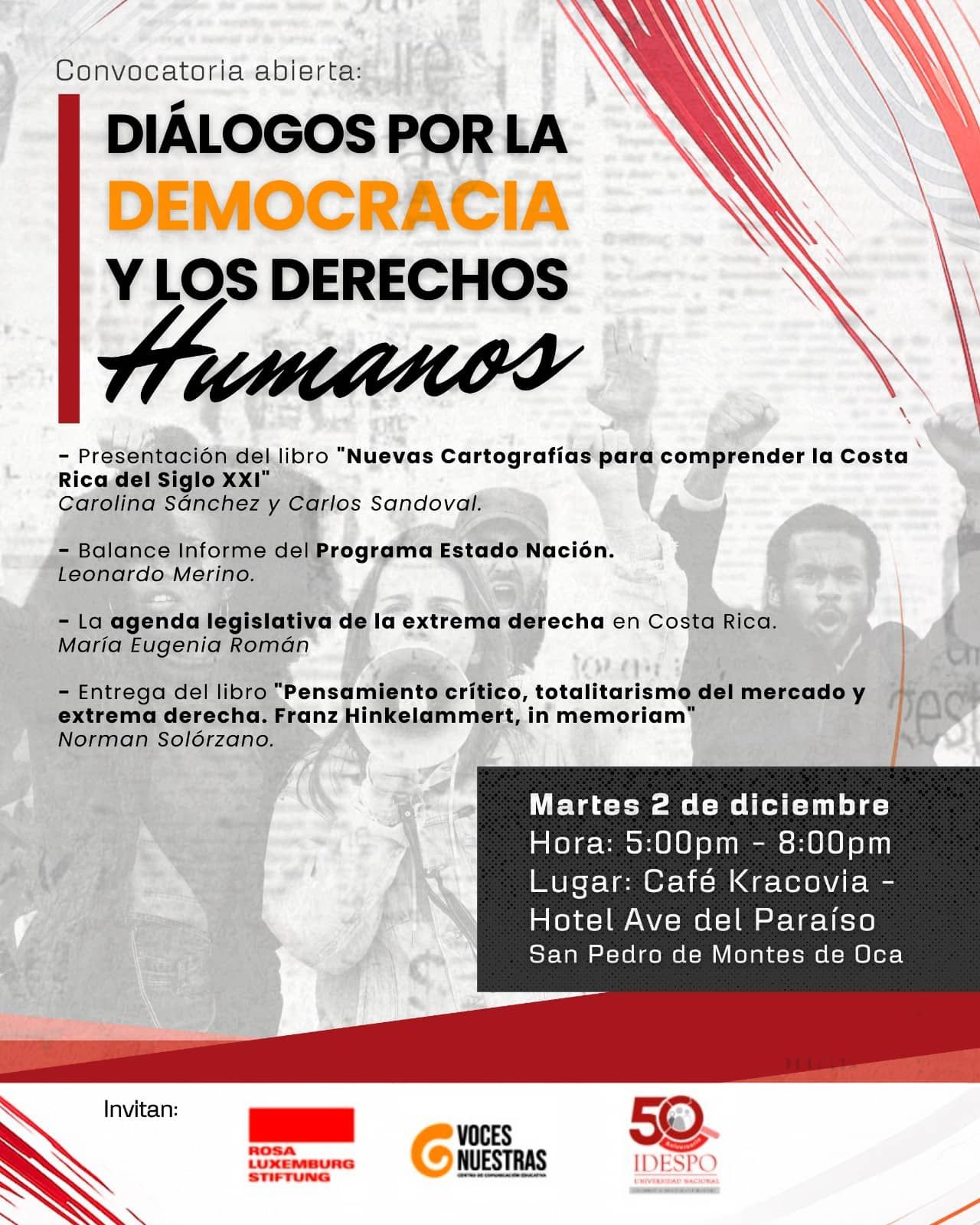Delegaciones de nueve países, movimientos sociales y organizaciones reunidas en el II Encuentro Regional en Medellín, Colombia, exigen a los gobiernos de América Latina y el Caribe romper alianzas con la OTAN, frenar la militarización y defender la soberanía de una región declarada Zona de Paz.
Carta a los presidentes y presidentas de Nuestra América
Señores y señoras, presidentes y presidentas de los Estados de América Latina y el Caribe:
Reciban un saludo en nombre de las delegaciones académicas, organizaciones sociales, movimientos comunitarios, guardias territoriales, defensores y defensoras de derechos humanos, colectivos de comunicación, movimientos sociales cooperativos, artísticos, culturales, instituciones educativas y liderazgos populares de más de ocho países que participamos en el II Encuentro Regional “Geopolítica y Militarización en Nuestra América”, celebrado en Medellín, Colombia.
Nos dirigimos a ustedes con sentido de responsabilidad histórica y con convicción democrática, conscientes de que las decisiones tomadas por los gobiernos impactan directamente la vida, la paz y la autonomía de los pueblos.
I. Nuestra América, Zona de Paz: coherencia entre la palabra y la acción
Desde el año 2014, la CELAC declaró a América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”, compromiso que fue ampliamente acogido por nuestros gobiernos y respaldado por los pueblos del continente.
Sin embargo, en los últimos años observamos con profunda preocupación una creciente tendencia de algunos gobiernos latinoamericanos a vincularse con bloques militares globales y regionales, como la OTAN, así como a adoptar enfoques de seguridad que reproducen lógicas de confrontación, disuasión bélica y subordinación geopolítica frente a potencias con intereses globales.
En este sentido, rechazamos de manera categórica las reiteradas violaciones al derecho internacional, a los acuerdos multilaterales, a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos que el Gobierno de los Estados Unidos ha venido cometiendo mediante políticas sustentadas en el engaño, la injerencia y la agresión contra nuestras naciones. Tales acciones, además, implican un despilfarro de recursos públicos que podrían destinarse a atender las profundas necesidades sociales del propio pueblo estadounidense, que enfrenta crecientes niveles de pobreza y precarización.
Estas alianzas contradicen:
Los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
Los compromisos multilaterales de nuestra región frente a la paz, la soberanía y la cooperación solidaria.
La tradición latinoamericana de resolver conflictos mediante el diálogo diplomático, la integración regional y el multilateralismo respetuoso.
Por ello, desde este Encuentro Regional solicitamos a sus gobiernos una revisión profunda y urgente de estos procesos y el abandono de Tratados que vulneran la soberanía continental y de los pueblos.
II. Militarización y alianzas bélicas: riesgos para la soberanía y la vida
La incorporación —explícita o indirecta— de países latinoamericanos a alianzas militares como la OTAN u otras estructuras de guerra tiene implicaciones serias:
Erosiona la soberanía regional, colocando decisiones de seguridad bajo doctrinas ajenas a nuestras realidades.
Desplaza recursos esenciales que deberían dirigirse a educación, salud, transición ecológica y bienestar social.
Profundiza la militarización interna, reforzando doctrinas del “enemigo interno” que han causado históricas violaciones de derechos humanos.
Nos involucra en conflictos geopolíticos globales que no responden a los intereses de nuestros pueblos.
Debilita la integración y la tan necesaria unidad latinoamericana, al fragmentar posicionamientos conjuntos y generar dependencias estratégicas.
Desconoce las recomendaciones de las diferentes Comisiones de la Verdad de nuestro continente, un aprendizaje histórico que no podemos desestimar.
Nuestra América no debe convertirse en escenario, ni plataforma de confrontación entre potencias. Nuestro compromiso debe ser, preservar la paz, proteger la vida y fortalecer la justicia social.
III. Solicitud formal a los gobiernos de la región
En coherencia con las discusiones, análisis y consensos alcanzados en este Encuentro, solicitamos:
-
Reconsiderar, frenar o revertir los acuerdos de cooperación militar o de alineamiento estratégico con la OTAN y otros bloques de guerra global y regional.
-
Abstenerse de establecer nuevas alianzas bélicas, misiones de entrenamiento o protocolos de interoperabilidad con potencias globales.
-
Reafirmar explícitamente, en foros internacionales y en políticas nacionales, el compromiso de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
-
Priorizar un enfoque de seguridad centrado en la vida, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo social y el cuidado de la Madre Tierra.
-
Promover una agenda regional de desmilitarización y fortalecimiento del diálogo político entre Estados.
-
Alternativas para una seguridad latinoamericana basada en la vida
Reconocemos que la región enfrenta desafíos reales: extractivismos violentos, criminalidad corporativa transnacional, dinámicas de desestabilización, disputas territoriales alimentados por intereses extranjeros y aplicación de nuevas tecnologías de vigilancia en contra de los pueblos, entre otras.
Pero ninguna de estas amenazas justifica la subordinación militar a potencias o bloques de poder.
Los pueblos de Nuestra América demandan una seguridad que:
Proteja las comunidades, no que las controle.
Defienda los territorios, no que los militarice.
Cuide la vida, no que prepare la guerra.
Fortalezca la integración regional, no que la fracture.
Este es el camino sensato, justo y coherente con nuestra historia.
IV. A los gobiernos de Nuestra América: un llamado firme
En nombre de quienes resisten en los territorios, guardias indígenas, campesinas y cimarronas; organizaciones barriales; defensores ambientales; comunidades rurales y urbanas); sindicatos y organizaciones de trabajadoras y trabajadores, movimientos populares, hacemos un llamado:
No permitir que Nuestra América vuelva a ser patio militar de ninguna potencia.
No comprometer la soberanía del continente en alianzas de guerra que no representan a nuestros pueblos como la OTAN.
Sean coherentes con la palabra empeñada, América Latina y el Caribe son, y deben seguir siendo, Zona de Paz.
Confiamos en su responsabilidad histórica y en su obligación con la vida digna de nuestros pueblos.
Firman,
Participantes del II Encuentro Regional
“Geopolítica y Militarización en Nuestra América”
(Canadá, EEUU, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Canadá)
Medellín, Colombia — 28 de noviembre de 2025
https://www.colombiainforma.info/encuentro-sobre-geopolitica-y-militarizacion-en-nuestra-america/