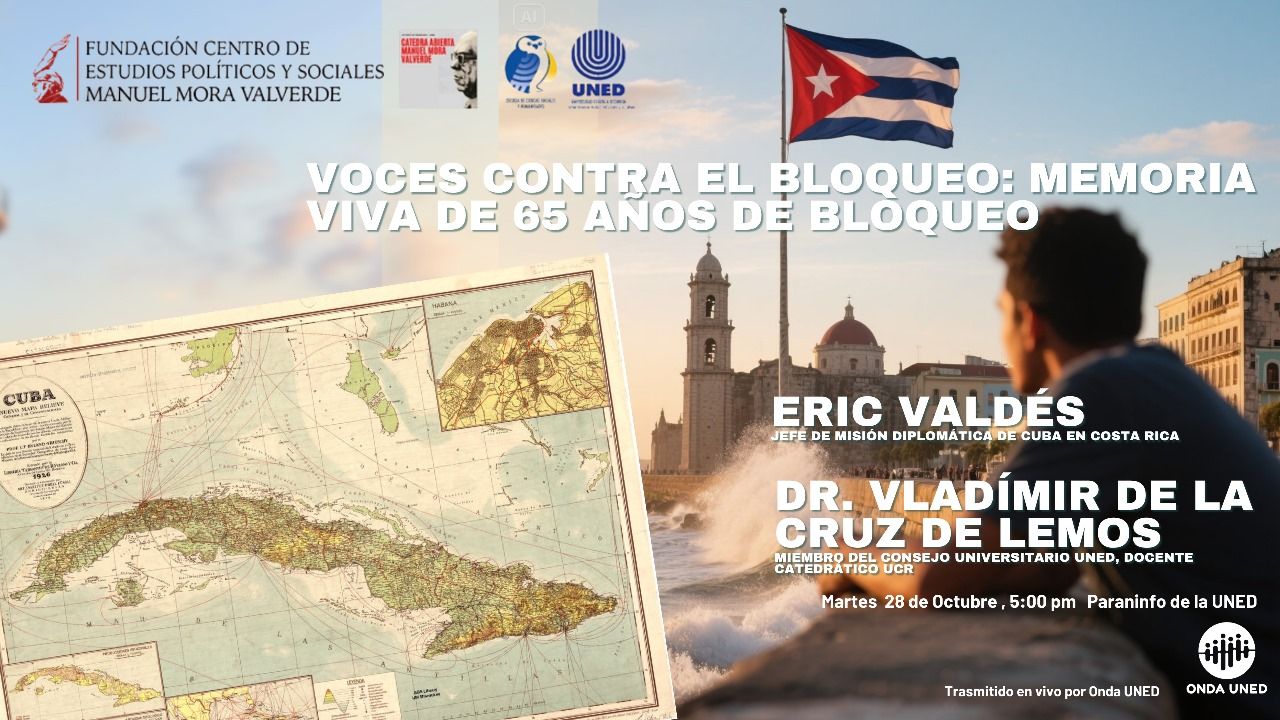SURCOS comparte la introducción del libro Soberanías, Nuestra América y la construcción global de un concepto, del académico Jaime Delgado Rojas. El libro está disponible en las librerías de la UNED.
Introducción
Hace unos años, en una conversación informal, el maestro José Miguel Alfaro Rodríguez (q. e. p. d.) me señaló que en los procesos de integración se crean entes supranacionales gracias a la transferencia de cuotas de soberanía que hacen los Estados suscritores; me explicó en qué consistía y cómo se construían. Aquel diálogo me dejó marcado con el tema desde entonces. Eran los años noventa del siglo pasado, cuando en la Universidad Nacional de Costa Rica habíamos impulsado un proyecto de formación de profesionales para la integración centroamericana. Para aquel entonces, esta región estaba saliendo de una de sus peores crisis políticas y reinventaba sus políticas económicas y sociales sobre la base de los tejidos humanos que se habían roto por la guerra y que, a mucho costo, empezaban a zurcirse. El maestro Alfaro Rodríguez había sido vicepresidente de la república (1978-1982), consultor de órganos de integración centroamericana y profesor de derecho comunitario; por tanto, no estaba al margen de los acontecimientos sociopolíticos regionales. Los acuerdos de paz y los compromisos suscritos por los cinco mandatarios centroamericanos en Esquipulas, Guatemala (1987), conllevaban una agenda que solo podía echarse a andar regionalmente. Se insertaba, esa agenda, en una historia más que centenaria de encuentros y desencuentros entre hermanos, sus cúpulas políticas, el empresariado, los trabajadores, sus intelectuales que pensaban y añoraban una unidad centroamericana: un sueño que viene desde el momento de la firma del acta de independencia de España (1821). A partir de ese acto emancipatorio, la región pasaría por una inviable Federación Centroamericana, con sus guerras internas, su disolución y la construcción de Estados nacionales muy pequeños para ser viables, en la mira de la voracidad de las potencias, sobre todo de los británicos por dentro y por el Caribe y Norteamérica por todos los costados. La intervención en Nicaragua (1856-1857) de William Walker, un esclavista entusiasta en la agenda de los confederados del norte, activó el encuentro de patriotas nacionalistas y la oportunidad para forjar sentidos de identidad muy adecuados para la modernización liberal posterior. El siglo XX no fue menos trágico: violaciones constantes de derechos humanos, frustración de aspiraciones nacionalistas por intervención de marines y, de nuevo, guerras para definir fronteras geográficas que marcarían hasta dónde llegaba la soberanía territorial. Más tarde, otra modernización, la de la sustitución de importaciones, la cual fue exitosa para los grupos oligárquicos y las burguesías, pero dejó a las mayorías nacionales en el desamparo. Este nuevo contexto alimentó, otra vez, guerras durante los años setenta y ochenta que serían dirimidas a partir de los acuerdos de Esquipulas (1987), con calendario y compromisos para que estas pequeñas naciones iniciaran otro camino de modernización capitalista: la apertura y el libre comercio, con las agendas del GATT y la OMC, luego con los tratados de libre comercio y las alianzas con diverso nombre, para que los negocios financieros, las empresas de bienes y servicios, las telecomunicaciones y las redes sociales pudieran navegar por encima de nuestras soberanías, sin limitaciones.
Este es el contexto donde comprendí que la soberanía no es aquella plenitudo potestatis de la que hablaba Jean Bodin, indivisible e intransferible; ni la democracia, la bucólica experiencia de participación que se dijo que iniciaba con Pericles en Atenas; y, tal vez, ni la república era como se diseñaba en el sueño de los ilustrados franceses que empezó a construirse en el norte de América. Entre papeles y reflexiones, me percaté de que los derechos humanos no tienen nada de natural, pues han ido forjándose y profundizándose gracias a la lucha permanente de los seres humanos; no a partir de la declaración universal francesa, sino desde la Antigüedad, cuando se definió al hombre como ser racional, social y universal, portador de derechos que lo hacían diverso y rebelde; esto exigía, por ende, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Me percaté que con cada derecho que conquistábamos como humanidad, había una práctica social y política que repudiábamos.
Estos temas, enmarcados en Nuestra América y en sus textos fundacionales, son de los que trata este libro. Lo empecé al incursionar en el estudio de la integración, primero la centroamericana y luego las otras experiencias del continente. Me hice acompañar de la historia de la filosofía, por lo que volví a la lectura de los clásicos y en sus líneas traté de entender sus contextos históricos y culturales; reflexiones, a veces, dispersas y desordenadas, en dos oportunidades suspendidas para realizar investigaciones por invitación de organismos e instituciones mexicanas. La primera, en el 2008, por la Dra. Mercedes de Vega Armijo, directora del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para que yo participara en el proyecto La búsqueda perpetua: lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana, en doscientos años de vida independiente. Otra, en el 2015, por el Centro de Investigación y Docencia Económica, también de México, para participar en el proyecto Un siglo de constitucionalismo en América Latina 1917-2017, dirigido por la Dra. Catherine Andrews y que concluiría precisamente al celebrarse el centenario de la firma de la Constitución de Querétaro. Ambos proyectos, pero sobre todo el segundo, me permitieron profundizar en mi tema, en su relevancia. De ambos obtuve mucha información; además, valiosas reflexiones, retroalimentaciones, sugerencias y lecturas de textos y fuentes. Pero llegó el momento de sentarme a escribir, de nuevo a leer, a reflexionar y a volver a redactar.
De esa forma, lo que les pongo a mano son doce capítulos y una reflexión final en calidad de conclusión. En el primero, hago el planteamiento inicial con algunas elucubraciones teórico-conceptuales, los objetivos y temas sustantivos que suelen aparecer en calidad de adjetivos del sujeto soberanía: nacional, territorial, popular, estatal, más un intento de formular conjeturas e hipótesis de toda la investigación.
En el segundo, hago un estudio de las constituciones políticas latinoamericanas, las veinte constituciones vigentes en América Latina, más la norteamericana y la de las Cortes de Cádiz. En ellas, extraigo el uso que se hace del concepto de soberanía. Sobre la marcha fue necesario echar mano de constituciones precedentes: las de Argentina, México, Colombia, Uruguay, Venezuela, Haití, Cuba y Costa Rica.
En el tercero, me ocupo del concepto y trayectoria de la noción de democracia, desde el clásico discurso de Pericles, pasando por los no entusiastas de la práctica de Atenas, hasta el final del medioevo. Luego, en el cuarto, hago un esfuerzo de construcción del concepto de soberanía, como plenitudo potestatis, partiendo de las expresiones bíblicas sobre las cuales se afianzó el pensamiento cristiano oficial. Estos dos capítulos dan pie a los siguientes: el quinto, “Estado y nación”, se ocupa del surgimiento del Estado nacional desde el Renacimiento, en particular yo centro la atención en Maquiavelo y en los contractualistas: se refiere a la emanación del poder desde abajo. El sexto se titula “Poder absoluto: el soberano”. Ahí hago análisis de tres filósofos que legitimaron el absolutismo en Europa: Bodin, Hobbes y Hegel, en esa parte se observa el poder como emanado desde arriba. El capítulo siete se dedica a la definición de la soberanía territorial y al derecho internacional, tanto en sus padres fundadores, como en los acuerdos de paz del siglo XVII y el Congreso de Viena del siglo XIX: son referencias a la construcción de los Estados modernos. La intención de estos tres capítulos es evidenciar el trasfondo ideológico existente en las expresiones y prácticas políticas en Nuestra América: nacionalismo, republicanismo y presidencialismo. Esos Estados, realmente existentes, se describen en el capítulo ocho, ubicados geográficamente en dos zonas o regiones: la continental y la insular, y en dos formas de mostrarse al mundo: como Estados individuales y formalmente autónomos junto a sus vecinos no autónomos y en sus construcciones regionales.
En el capítulo noveno, se trata la autodeterminación en Nuestra América y la defensa de la soberanía nacional, enfrento los debates intelectuales que permitieron la construcción del concepto de Nuestra América y su contenido antiimperialista, con lo cual se constituye, de por sí, en plataforma de defensa de la soberanía nacional latinoamericana y, por su necesidad intrínseca, de construcción de proyectos de unidad regional y subregional. Esto es un intento de construir una teoría de la integración latinoamericana desligada del eurocentrismo, para distanciarme del hecho de que las lecturas de la integración latinoamericana se han hecho, regularmente, en clave eurocéntrica.
Ubicado en el siglo XX, el sistema internacional de posguerra redefine el sentido clásico de la soberanía y crea soportes de derecho internacional para su defensa. Centro mi ejercicio en tres acuerdos de posguerra donde se pacta la transferencia de soberanía. Esto se analiza en el capítulo diez. Pero, además, desde su misma base jurídica internacional, se legitima el derecho a las divergencias. Es el concepto de la soberanía en el concierto de acuerdos sobre derechos humanos y la participación en estos de los Estados de América Latina. A esto se dedica el capítulo once.
En el doce hay una reflexión muy libre sobre los pueblos que migran, quienes abandonan los Estados de los que fueron sus creadores para albergarse en cualquier parte del mundo: pierden su arraigo territorial, tal vez sin olvidar su identidad. En su hacer reiteran un desafío que atraviesa la historia de la humanidad, esta vez rompiendo las fronteras física y virtualmente, constituyéndose en otros desafíos a las soberanías nacionales: los algoritmos nada humanos y nómadas digitales muy humanos.
Todos los capítulos están encabezados con un epígrafe. Mi idea era poner textos alusivos al contenido del capítulo, emanados de lecturas de la narrativa latinoamericana; pero se atravesaron de camino otros. La historia de las ideas no solo se plasma en el frío ensayo del filósofo o en la historia social de las manos del historiador de profesión, sino que hay creadores e intérpretes que con su producto cultural expresan el sentido conceptual que motiva reflexiones e ilusiones que tratamos de exponer y que, como creadores, han sido gestores de sentidos de identidad, desde siempre.
La mayor parte de la exposición de resultados fue realizada durante la pandemia de covid-19, lo cual me demandó (otra vez la realidad asumió la delantera) escribir lo último como conclusión. Además, entre el fin de la investigación formal y la entrega al editor del texto, hubo cambios significativos en fuentes. El más notorio fue el de la propuesta de la Convención Constitucional de Chile, rechazado en el referéndum el 4 de setiembre de 2022. El apartado que debió haber sido el estado de la cuestión se convirtió en un anexo de valoración y comentario de las lecturas más significativas que me acompañaron en el texto.
Este esfuerzo de redacción y orientación de lecturas y reflexiones requirió el apoyo entusiasta de colegas y provocaciones cotidianas. Hubo estimados colegas que en conversaciones e intercambios motivaron y propiciaron reflexiones. Citar algunos es cometer la injusticia de no citar a otros. Hay autores ocultos: mis estudiantes. Primero, los del posgrado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, unos en el II semestre del 2012 en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro, San José; otros durante el I semestre del 2015 en la Sede Regional de Occidente de la misma universidad en San Ramón, Alajuela. Estos valiosos interlocutores fueron “torturados” por mis reflexiones, algunas muy primitivas, otras más consolidadas, con la asignación de lecturas para que las comentaran, con el cuestionamiento en el debate; usualmente me interrogaban y me dieron su visión sobre el tema. No puedo omitir a los alumnos del posgrado en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica, desde el 2010; fueron cuatro promociones con muy excelentes profesionales, abogados todos, con quienes compartí y debatí sobre la soberanía, la integración y los derechos humanos. Algunos de ellos me solicitaron que integrara sus equipos asesores de investigación de grado, como tutor o como lector: compartí con ellos lo que había leído y reflexionado hasta entonces y aprendí de ellos su madurez, independencia de criterio, reflexión y aporte. Alguna de sus investigaciones me he permitido utilizar. Se los agradezco profundamente. Pero hay más colegas y amigos a quienes debo la sugerencia motivadora en diálogos múltiples, tertulias infinitas y motivaciones. No obstante, la responsabilidad por los errores es solo mía.