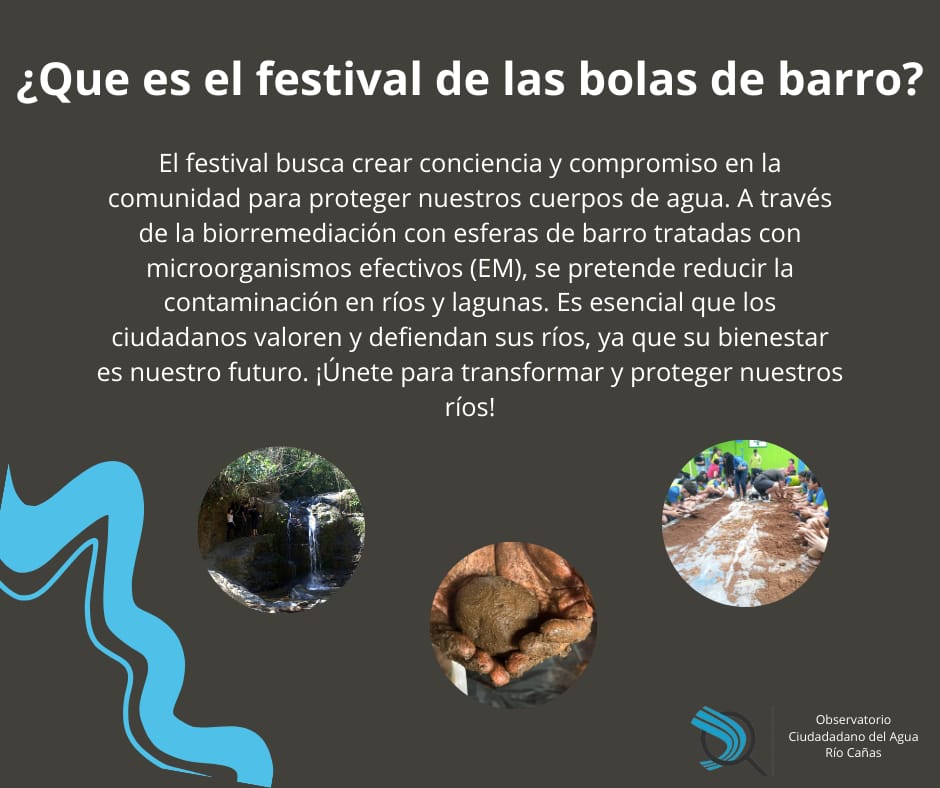Osvaldo Durán-Castro
Profesor ITCR, ecologista FECON
“Hay días en que no llueve, llora”, dijo Max Jiménez Huete. Yo creo que desde hace más de treinta años, cuando la “La loca de Gandoca” (1991), andaba por el Caribe sur de Costa Rica, allí no ha dejado de “llorar”. Hay historias hechas libro que trascienden el momento histórico en el cual fueron escritas y que nos recuerdan que las sociedades pueden acumular problemas y mentiras y vivir en el simulacro de que son impolutas.
Los atentados contra el Refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo cometidos por el hijo del señor de los 10 bypasses, son un problema nacional y global. Los humedales, el agua, los árboles y en general los ecosistemas de Gandoca Manzanillo estorban tanto como los de cualquier otra parte del planeta. Lo que persiguen el multimillonario Elon Musk y puñado de sus colegas, son los bosques, el subsuelo, el agua de la Amazonía, el coltán del Congo, el litio de Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile y Salta y Jujuy en Argentina, que requieren para sus negocios. No por casualidad dijo Musk que darían golpes de estado contra quien fuera y cuando fuera, lo mismo que de otra manera dice la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, cuando habla de todos nuestros recursos como si fueran de su país.
En Gandoca Manzanillo se vive la depredación en tiempo real a pesar de que se repite que somos un país verde. Mucha gente vive en el fanatismo impuesto de creer que toda la gente protege la naturaleza, cuando en realidad enfrentemos el saqueo de nuestros ecosistemas. Es la historia repetida pues fue así como se establecieron los enclaves bananeros de la UFCO hace casi siglo y medio en este país y ahora los enclaves del megaturismo avanzan en el mismo camino.
El megaturismo y la urbanización de la zona marítimo terrestre de Costa Rica tienen la misma lógica de la inversión externa directa del enclave bananero, que es la que ataca directamente al refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. Veamos al menos 4 marcas de esto:
- Primero, es capital externo -de la región o del país- que se aloja en una determinada zona gracias a las facilidades que se le brinda. Esto puede incluir acuerdos y permisos por amistades políticas y tráfico de influencias, y esto conduce a la corrupción institucional.
- Segundo, explotación indiscriminada de la Tierra, a veces en el interior del país, pero en el caso del turismo, de la zona marítimo terrestre.
- En tercer lugar, utilización-explotación de mano de obra local pagada con salarios locales y muchísimas veces por debajo de los mínimos legales establecidos en el país. De esto da cuenta el hotel Riu, donde un trabajador nicaragüense murió prácticamente en condiciones de esclavitud. Es el mismo hotel que fue inaugurado por el presidente Arias Sánchez. «Por fin tenemos un hotel en este maravilloso país, ejemplo mundial de sostenibilidad, de preservación de la naturaleza”, dijo la vocera de la empresa. Riu es uno de los enclaves hoteleros que han llevado a incontables conflictos por la explotación y privatización de hecho del agua, la destrucción de ecosistemas y la gentrificación, o dicho en términos más llanos, que han llevado al desplazamiento, expulsión y exclusión social en Guanacaste por el encarecimiento prohibitivo de la vida y de la tierra; el costo de vivir en allí llegó a niveles que son sencillamente imposibles e insoportables para la sociedad pobre de Guanacaste.
- Y cuarto, evasión fiscal, riqueza generada acumulada en el país por una élite, pero fundamentalmente expatriada. Entonces, enclave bananero y enclave turístico, funcionaron y se rigen por las mismas reglas reforzadas por el modelo de sociedad neoliberal que sufrimos las mayorías del mundo.
¿Por qué adquiere más vigencia “La loca de Gandoca” que el presidente no conoce? Porque nos sacudió y nos repitió que no éramos, ni somos, una “postalita verde”. Anacristina Rossi no se conformó con describir aquella miseria diciendo algo como “en este paraíso está ocurriendo una desgracia”. El libro fue previsorio y visionario y eso solo ocurre cuando alguien conoce a profundidad su contexto social y hace que sus personajes asuman la tarea de denunciar. Es vigente porque persiste la idea de urbanizar del Caribe sur que buscaba la “compañía Ecodólares S.A.” con su ‘estilo’ de construcción de obras de megaturismo en áreas de naturaleza vulnerable, como el Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Mazanillo”.
Los hechos expuestos en la obra “La Loca de Gandoca” no eran únicamente narrativa de ficción para denunciar corrupción, tráfico de influencias, redes políticas actuando contra ecosistemas, comunidades y organizaciones sociales. La presión de grupos empresariales, políticamente influyentes era y es realidad en la Costa Rica actual. Ayer como hoy “…hemos sabido que sobre el refugio Gandoca pesan inmensas presiones económicas”. “Usted sabe que las presiones económicas son presiones políticas”, como le dijo el embajador a Daniela.
El Caribe sur de Costa Rica se está guanacastequisando. Pero la inminente amenaza contra Gandoca Manzanillo ya se extendió a todo el país; desde La Cruz hasta al Pacífico central y hasta Punta Burica. Osa es el siguiente “tesoro” por explotar en los planes de gobiernos y empresas turísticas locales y foráneas. Un aeropuerto llenará algunas cuentas bancarias y acabará con los ecosistemas, y no hará que la gente salga de la pobreza; hay que mirar Guanacaste y el Pacífico central. Es la misma avalancha que amenaza con bajar desde Barra del Colorado hasta el Sixaola. Los 2.471.150 turistas que vinieron por aire al país en 2023 (90% del total, ICT, 2023. Situación del turismo en Costa Rica) sin duda representan un logro económico, pero la estela no negativa que el modelo de megaturismo de enclave deja en muchas partes no se borra con los billetes. Detrás y por debajo del éxito financiero hay corrupción por parte de autoridades que en lugar de regular, limitar y hacer cumplir las leyes para evitar la destrucción, se divierten en juergas en las mansiones de la familia del empresario heredero del “hombre de los 10 bypasses”. Y como dijo Daniela: “…según las autoridades no había manera de regular estas inversiones pues si el capital de extranjeros se regula, se va”.
Igual que ayer, se hace patente que hay incompetencia en las jerarquías y gente del Minae y que a pesar de eso quieren adjudicarle más poderes políticos para tomar decisiones que deben ser de carácter técnico y científico. Esto se expresa en el proyecto de ley “Fortalecimiento de competencias del Ministerio de ambiente y energía”, expediente 23.213. En el caso Gandoca Manzanillo, tanto hace décadas como ahora, mediaron visitas y reuniones en Casa presidencial, documentos y permisos espurios y arreglados a la medida, falseados, para que los perennes amigos de los gobiernos puedan continuar el proceso de cementación del Caribe Sur.
Los libros que trascienden el momento histórico en el cual fueron escritos solo son posibles porque hay escritoras valientes que se animan a decir las verdades y desgracias que vive una sociedad. No se trata de literatura complaciente y cómplice. A Anacristina Rossi le debemos el mérito de haberse plantado, primero como mujer, y luego como escritora, ante todos los poderes y las amenazas, incluidas las amenazas de muerte (que se repiten hoy contra otras personas) para decirnos hace más de 30 años que ya estaba ocurriendo lo que hoy es un escándalo por la destrucción negada por el presidente de la República y su escudero de ambiente.
Gandoca Manzanillo es una foto actual de Costa Rica: una amalgama de destrucción, corrupción, tráfico de influencias, todo tapado por un discurso falaz en el que los gobiernos y los inversionistas privados juran que el ecoturismo sí consiste en “que los hoteles no sean más altos que la palmera más alta”. Y en paralelo estamos viviendo una época en la que pensar críticamente está escaseando, es poco menos que prohibido y es perseguido. La disidencia es condenada. El presidente se burla de sus detractores, no les debate con argumentos, les descalifica.
Lo que hoy se vive en el Caribe Sur no es tan solo la colusión entre empresarios y gobiernos que los favorecen. Es la disyuntiva entre intereses privados frente al interés común y colectivo, al patrimonio natural del estado, a los derechos de los ecosistemas, del agua, de los árboles, de los animales, de los ríos. Esto no es una pendejada: se trata de que tenemos que aprender a convivir y detener la destrucción.
Necesitamos urgentemente buena materia prima: información seria, crítica, fundamentada. Pero sobre todo necesitamos indignarnos, actuar y generar un nuevo pensamiento crítico que nos permita superar la desinformación en todas sus variantes. Cuando en la cabeza se instala la idea de que hay que estudiar para tener más dinero, podemos decir que el individualismo pregonado por el modelo social neoliberal ha triunfado. Ojalá no suframos de aquel espantoso presagio de Óscar Wilde de hace más de 150 años: “Vivimos en una época de hiperproducción y de instrucción escasa, una época en que la gente, tan ocupada en producir, se ha olvidado de ser inteligente”. No permitamos que nuestra universidad se convierta en un nicho para reforzar una sociedad contraria a lo que dictan los Estatutos orgánicos de nuestras U públicas. Necesitamos estudiar para construir sociedades más justas, más equitativas, en las que la educación sea efectivamente una oportunidad real, pero colectiva, de conseguir mejor calidad de vida.
¡Gracias…totales! Anacristina Rossi por haber acatado la “orden” de Robinson: “Ahora mismo vas a empezar a escribirlo”. “La loca de Gandoca” nos develó lo que estaba pasando en aquel tiempo aciago. Desgraciadamente la historia se está repitiendo como tragedia y nos relanza el desafío de si salvaremos el Caribe sur o si termina de desbarrancarse y al fin logran construir “un Miami de la selva” en Gandoca.
Su presencia es un honor inconmensurable para nuestro Tecnológico de Costa Rica, por ser Usted una escritora vastamente reconocida por toda su producción y sus méritos literarios, pero además por haber “atravesado el amor y la muerte”, por romper el miedo y por su coraje, cualidades cada vez más disminuidas entre la intelectualidad.
Necesitamos miles de “locas de Gandoca” y espero que muchas y muchos estén en esta universidad.
(*) (Discurso de apertura del foro “Historia y vigencia del conflicto en Gandoca Manzanillo” con la escritora Anacristina Rossi. 14 de agosto 2024, ITCR).