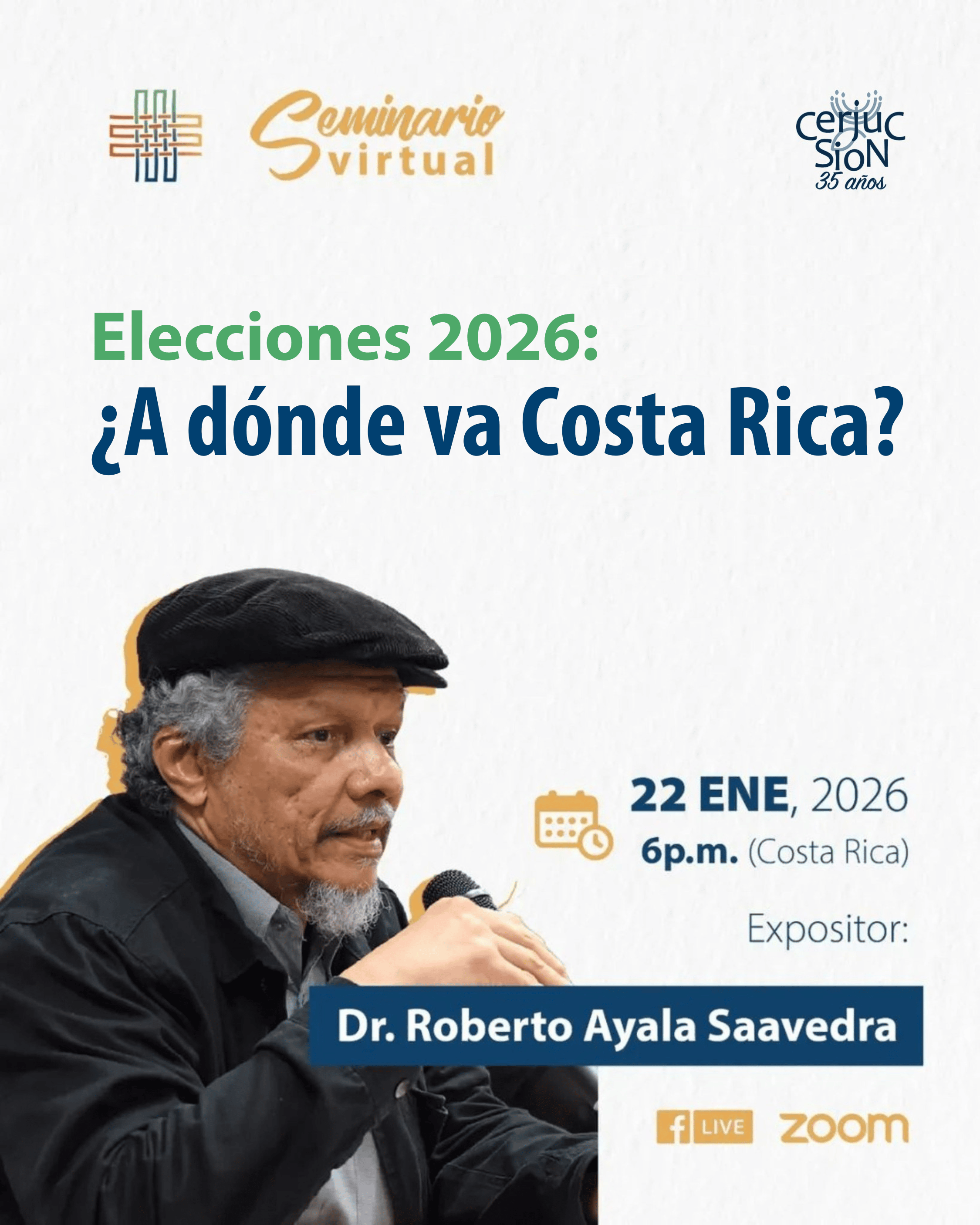Vladimir de la Cruz
Todos los partidos con sus candidatos, a la presidencia de la República, en las elecciones que se realizarán el domingo primero de febrero, están obligados a presentar un Plan de Gobierno, una oferta de intenciones para realizar una vez que, alguno de ellos, asuma el gobierno, el Poder Ejecutivo, en caso de que resulte triunfador ese día.
De no lograrlo, pasarán a la segunda ronda, el primer domingo de abril, los dos que hubieren logrado el porcentaje más alto de votos. En este segundo caso, de nuevo quedan a la disposición de los votantes escoger entre dos candidatos, dos partidos y supuestamente dos programa posibles de Gobierno.
Los electores, los votantes de la primera ronda, que no salieron favorecidos con las propuestas de sus candidatos de la primera ronda, se verán obligados a aceptar alguna de los dos propuestas de esta segunda ronda, gusten o no gusten.
Pero, ¿es real la posibilidad de que esos planes de gobierno se realicen de modo inmediato, en cuanto el candidato ganador asuma el gobierno el 8 de mayo próximo? La verdad es que no es real.
El Presupuesto Nacional de la República para el año 2006, que ya inició, que ya empezó a funcionar en su ejecución, fue aprobado en noviembre del año pasado, del 2025, y estamos en el 2026. No hay posibilidades reales de que ese Presupuesto Nacional pueda modificarse para adaptarlo al Programa de Gobierno que ofreció el candidato ganador o candidata ganadora. Esto ha sido así para todas las elecciones anteriores. El candidato ganador tan solo puede gestionar, administrar lo más correctamente el Presupuesto Nacional hasta el 31 de diciembre, ejecutar ese Presupuesto garantizando el buen uso de esos dineros nacionales para lo que han sido dispuestos. A lo sumo podrá modificar algunas partidas presupuestarias, si lo tiene bien estudiado y en posibilidad de hacerlo en los meses de mayo, junio y julio. Si no lo hace allí, ya no tendría oportunidad de modificar prácticamente nada, porque en noviembre tiene que aprobarse el Presupuesto Nacional de la República del próximo año, del 2027. ¿Y, cuando se elabora ese Presupuesto?
Desde marzo se inicia la preparación institucional de ese Presupuesto del 2027. Toda la institucionalidad pública ya está trabajando en esa dirección. En marzo se empiezan a recoger las primeras directrices y resultados de lo que se va armando como Presupuesto del próximo año.
El próximo presidente o presidenta asumirá el gobierno el 8 de mayo, de manera que han transcurrido cuatro meses sin que pueda accionar de manera pura, solo él, su partido, sus ministros, sus asesores, en la elaboración del nuevo Presupuesto, puesto que, al asumir la Presidencia, ya el Presupuesto del 2027 tiene casi tres meses de estarse preparando.
En la práctica institucional este Presupuesto, en borrador debe estar técnicamente terminado en agosto, puesto que en setiembre y octubre inicia el trámite legislativo para que sea aprobado a más tardar el 30 de noviembre.
De esta forma, el Programa de Gobierno, que ofrecen los candidatos y sus partidos son básicamente Planes de Buenas Intenciones para el futuro Gobierno.
En los Informes presidenciales del primer año de gobierno, que se rinde obligadamente a la Asamblea Legislativa, como parte del control político constitucional, que tienen los diputados sobre el presidente y su Poder Ejecutivo, que yo recuerde, ningún presidente les dice o informa a los diputados lo que ha cumplido de lo que prometió en la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia. Generalmente, hacen un balance de la buena marcha que hicieron de la gestión y administración de las partidas que estaban asignadas en el Presupuesto para su ejecución.
En mi opinión esta situación ha sido el factor principal de desilusión, de desencanto que ha habido, de manera acumulada, con los gobernantes y partidos políticos que han ejercido el mando del Poder Ejecutivo. Los votantes de esos presidentes y partidos se han visto desmotivados ante el incumplimiento de sus presidentes y partidos, y esa desmotivación abraza a los no votantes por ellos, por cuanto tampoco ven buenos resultados frente a las expectativas que todos pusieron en las elecciones y sus resultados.
A esto podemos agregar los escándalos en que presidentes, y su Poder Ejecutivo, en sus ministerios e instituciones que dirige, se ven involucrados por prácticas de corrupción administrativa, de sus personas y equipos ministeriales e institucionales, que embarriala a todo el aparato de Gobierno, a quienes lo dirigen y a sus partidos políticos.
Todo esto produce un cansancio político, un agotamiento, una desesperanza anímica que desde 1998 viene expresándose en el aumento del abstencionismo electoral, en el no deseo de votar de los ciudadanos “por más de lo mismo”, o “de los mismos”.
Antes de 1998 el promedio del abstencionismo histórico era del 18%. Desde ese año ha aumentado pasando el promedio histórico en estos últimos siete procesos electorales a más del 25%, con procesos electorales que han pasado del 30%. Pero, recordemos que, con cualquier número de abstencionistas, siempre se elige presidente, porque para ello solo cuentan los “votos válidamente emitidos”, que son aquellos que se depositan para cualquiera de los candidatos. Quedan fuera de la cuenta de votos los emitidos en blanco, o los que se anulan por alguna razón porque así lo establezcan en la mesa electoral.
Los actos de corrupción son personales, son realizados por personas, no por entes abstractos, como por ejemplo, “Poder Ejecutivo”, “partidos políticos”, “la política”. El presidente, cuando no está directamente involucrado, en esos actos y no actúa contra la persona responsable queda involucrado fácticamente. Lo mismo sucede con el partido político que los llevó al gobierno, si se hacen los “tontos”, se “separan” del escándalo, como si no fuera con ellos como partido, porque como partido no se pronuncian sobre esos escándalos y sobre esas personas, ni tampoco establecen sanciones partidarias.
También suma en este sopor electoral el que antes del 2022 las sesiones parlamentarias, empezaban en mayo con las llamadas “ordinarias”, que es cuando los diputados tienen la iniciativa de ley. Es cuando solo los diputados y sus partidos pueden proponer proyectos de ley. Antes del 2022 esas sesiones “ordinarias” se prolongaban casi todo el año: mayo, junio, julio, setiembre, octubre y noviembre. Quedaba en este período solo el mes de agosto para las llamadas sesiones “extraordinarias”, que es cuando el Poder Ejecutivo, el presidente, puede proponer proyectos de ley, quedándole luego los meses de diciembre a abril, del siguiente año para seguir proponiendo proyectos de ley.
Esta situación cambió justamente en el 2022, cuando las sesiones legislativas se modificaron en sus períodos de arranque, para que las extraordinarias inicien en mayo, junio y julio, y por períodos de tres meses se van alternando. Esta iniciativa fue de quien esto escribe en la Comisión de Notables del 2010, que duró bastante para ser aprobada. Teóricamente le da al presidente electo, en febrero o en abril, del año electoral, que arranque sus primeros tres meses de gobierno con posibilidad de presentar sus primeros e importantes Proyectos de Ley, que son de su interés para marcar la ruta del gobierno y satisfacer en parte lo que ofreció en la campaña electoral.
En el año 2022 el presidente Rodrigo Chaves no tenía nada preparado. No tenía partido político que le ayudara, por su experiencia o por sus cuadros o dirigentes políticos a elaborar esos primeros proyectos. Si recordamos bien, los primeros días de mayo el gobierno no presentó proyectos, y si no presenta proyectos la Asamblea Legislativa no trabaja. Así empezó Rodrigo Chaves, sin presentar importantes proyectos de ley. Entró con las manos vacías y sigue con las manos vacías de Proyectos de Ley. La ruta de la educación fue un fiasco, la del arroz, ni qué decir de sus resultados.
Las únicas rutas que se activaron y desarrollaron fueron las del narco tráfico, las del desmantelamiento de los controles de lucha contra las bandas narcotraficantes, las que han permitido que Costa Rica se convierta en la bodega más importante del narco de la región, y consecuencia de ello el país se halla dividido en bandas que controlan regiones, lo que ha repercutido al incremento de crímenes, que ya pasan de los 1000 al año.
Lo que se destaca de la lucha contra el narco es lo que frecuentemente se decomisa en distintos países Europa que ha salido, campantemente, desde Costa Rica, a vista y paciencia de las autoridades de gobierno, con complacencia del presidente, que han desmantelado las bases navales de esa lucha y han debilitado las aéreas, debilitando los controles, incluso tecnológicos de control, como el apagón que se hizo por casi doce horas en el tráfico aéreo y de sus radares, de todo el país.
En los debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, para que los candidatos presidenciales expliquen o divulguen a los televidentes, radioyentes y seguidores de sus redes sociales, se les da entre 30 segundos y no más de un minuto y medio, para que se refieran al tema que se le proponen de un formato de cuatro temas, lo que se convierte en un Canto a la Luna, sobre todo cuando se cuestionan entre ellos mismos a la posibilidad de justificar los fondos para sus proyectos de ley o de reformas institucionales, sobre un ejercicio de gobierno que inicia sin que ellos puedan literalmente hacer casi nada.
Los debates deberían concentrarse sobre los ejes principales de los candidatos para dirigir su gobierno, y no sobre las tareas específicas. No se ha perdido el tiempo con estos encuentros con los candidatos, pero no se les ha dado la mejor dirección para lucirlos, para presentarlos. En las instancias privadas que seleccionan candidatos se comete el mismo error de conducción de esos encuentros, preparados sobre algunos temas específicos, ignorando, que poco pueden hacer en la inmediatez de la asunción al Gobierno.
Estamos a 19 días de la elección. La elección va a depender más de la emoción que puedan causar estos candidatos a los votantes. Hasta ahora no destaca nada que atraiga como un gran imán a las masas electorales sobre los programas presentados al Tribunal Supremo de Elecciones.
El elemento que atrae centrífuga o centrípetamente, en el proceso electoral en marcha, es si el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles debe continuar proyectado, en su candidata oficial Laura Fernández, en primer lugar. Y si se le debe dar 40 o más diputados a ese partido para tener mayoría parlamentaria, dándole la posibilidad y capacidad de dirigir el país de una manera autoritaria, dictatorial, tiránica, despótica y militarista más fuerte que como lo ha intentado el presidente Rodrigo Chaves. A ello sumémosle la posibilidad, que le ha sido ofrecida a Rodrigo Chaves para que continúe en el Gobierno, como ministro de la Presidencia, que lo haría el ministro más poderoso que la misma presidenta, en su lucha de dinamitar los poderes públicos y la institucionalidad democrática del país. Sería darle las armas para que pueda acabar con el Estado de Derecho, que es acabar con la independencia de poderes, acabar con la exclusividad de funciones, acabar con la indelegabilidad de esas funciones y de promover la subrogabilidad de los Poderes Públicos a la voluntad dictatorial y autoritaria de la mandataria, que solo estaría obedeciendo el Mandato de su ministro y no el Mandato del pueblo costarricense, que en el resultado electoral es el que se representa.
Por lo anterior, lo urgente es detener el peligro que significa el triunfo de Laura Fernández a la presidencia de la República, e impedir la elección de los candidatos a diputados, muchos de ellos cuestionados por estar con procesos judiciales pendientes, incluso de dineros que deben a las instituciones públicas y por ser defensores de destacados líderes del narcotráfico nacional, lo que recuerda el caso de otro diputado de condiciones similares, que en el pasado casi llegó a ser presidente legislativo, y ha terminado varias veces detenido y apresado por sus defensas y compromisos con estos personajes.
Lo que parece real es que la derrota posible de Laura Fernández descansa principalmente en la mayor cantidad de votantes que lleguen a las urnas electorales. Entre más personas voten, estadísticamente está comprobado, más posibilidad de que no gane. Esta es la realidad.
El esfuerzo de la ciudadanía debe ser de ir a votar. Derrotar a Laura y a su partido Pueblo Soberano con menos abstencionismo. Votar es la tarea política más importante del momento y trance histórico que tiene Costa Rica, para su democracia futura y para la defensa del futuro de todos los costarricenses.
Si votar le produce algún mal olor en la urna electoral, como me ha dicho un ciudadano, aconsejo que escoja el partido y el candidato que mejor considere, o que estime que tiene más posibilidad de ganarle a Laura, si así lo percibe, se presente a la urna, y con la mano que tenga que votar así lo haga y con la otra se tape la nariz. Pero, no se quede sin votar. Es la democracia costarricense la que está en juego. No lo olvide.