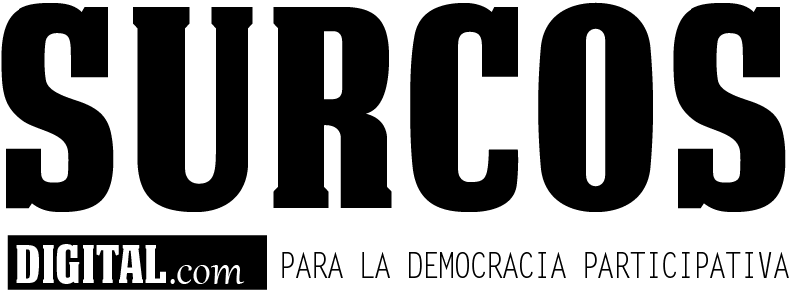Por Guillermo Acuña González
Sociólogo y escritor
16 de marzo 2020
Doña Mercedes es una mujer pequeña, que trenza su pelo blanco hasta convertirlo en una especie de ritual milenario. Viajamos juntos en un bus internacional. Me cuenta tantas cosas, como si se hubiera enterado de mi interés siempre presente por las biografías relacionadas con las movilidades humanas, sus impactos, sus consecuencias.
Hablamos de políticas de población, por ejemplo. “tuve doce hijos y usted no sabe cómo cuesta sacarlos adelante”. De esos doce hijos, dos viven en Costa Rica. El varón, al que visitó en estos días, vive en Jacó. “construye casas”, me dice. De su hija mujer solo me cuenta que tuvo cuatro hijos y que no se acuerda donde vive. Es originaria de Palacagüina, la de la canción. “Ahí nació Cristo, el de los pobres”, me dije. Unos kilómetros antes de llegar, al pasar por Sébaco, me comparte su recuerdo acerca de uno de sus hijos que fue enviado por un Banco a salvar al pequeño productor, ahogado en deudas.
Me pregunto sobre si es ahora, en un contexto de precariedad económica y social, pero no, me confirma que fue hace muchos años. En realidad la región tiene ya muchos años de experimentar estos desequilibrios sociales e institucionales y ahora, le toca enfrentar, desde sus especificidades, los efectos de una realidad sanitaria global que en el reloj de la muerte ya lleva avanzadas horas de contar víctimas. Retomamos la conversación poblacional: “ahora la mujer no quiere tener hijos”, me resume así su pensamiento sobre esas políticas de población no escritas, pero que la fuerza del empuje de las reivindicaciones y los derechos de la mujer, ha transformado en realidades latentes que se esparcen por toda la región, como reconocimientos conquistados y en proceso de consolidación.
Prontos a llegar al lugar donde el Autobús se detendrá para que doña Mercedes baje, 50 kilómetros antes del puesto fronterizo Las Manos, entre Honduras y Nicaragua, me pregunta y le contesto: “a Honduras, a un encuentro regional de poesía y a hablar sobre la gente como su hijo, el que vive en Costa Rica”. Nos decimos adiós desde lo habitual, como si siempre hubiéramos compartido viaje, como si siempre nos hubiéramos visto. Ahora, con el pasar de los días, pienso en su menudencia, preparada para todas las inclemencias posibles, incluso las que dictan los designios de una calamidad global que empieza a expandir sus tentáculos haciéndose más fuerte, mostrando la debilidad humana, pero sobre todo la debilidad de un sistema económico que, basado en la extracción y la competencia desigual, pareciera haber iniciado un largo periodo de reseteo.

Los regímenes de movilidad son espacios en los que las fronteras internacionales adquieren un carácter especial. Pienso en esa noción mientras camino con mi pasaporte en las inmediaciones de una polvorienta estación migratoria de paso entre Nicaragua y Honduras llamada Las Manos. Como en otras zonas de paso, a ambos países los divide una aguja que es levantada insistentemente por funcionarios migratorios en medio de una dinámica compleja, desordenada, que interviene en eso que Stefanie Kron (2011) denomina la tensión entre los movimientos migratorios y los intentos para “sujetarlos, conducirlos, gobernarlos. Son regímenes migratorios en los que las fronteras adquieren un carácter especial: son a la vez regímenes fronterizos.
Cruzar en estos días los regímenes fronterizos como Las Manos, o Peñas Blancas entre Costa Rica y Nicaragua, es tensionar constantemente las narrativas entre el control global, la restricción de la movilidad impuesta por las circunstancias y lo que realmente ocurre en esos territorios de interrupción y continuidad que se producen en las divisiones sociopolíticas centroamericanas.
De regreso a Costa Rica, luego de comprobar que la palabra puede abrirle orificios enormes al dolor y la desigualdad a un país como Honduras, nos detenemos en Las Manos. Paradójicamente recuerdo a Kilapayún y su solicitud de unir todas las manos negras y blancas para construir una muralla. Es una mañana fría y con más polvo que de costumbre. Nos dirigen hacia una estación sanitaria improvisada (un gran toldo y varios funcionarios protegidos de nuestros cuerpos) adonde seremos testeados, revisados en nuestra biografía de los últimos 14 días y orientados a dirigirnos a un centro médico si presentamos los síntomas ya referidos en los medios de comunicación y en redes sociales.
Es una especie de sitio centinela, que la epidemiología contemporánea define como lugares de vigilancia al paso de grupos humanos para analizar su comportamiento. Ahí estoy yo y varias personas centroamericanas más. Luego mi observación sobre los espacios de porosidad, la movilidad latente, las narrativas de construcción de muros que son derribados por estas lógicas mediante las cuales las personas esquivan, responden, cruzan. Los personajes de frontera, la transacción formal e informal permanente, la urgencia por cruzar. Observo tres mujeres con sentido Nicaragua-Honduras dirigirse a hacer sus diligencias migratorias. Pienso en las desigualdades, las violencias, el acceso. Las veo marcharse entre la espesura de vehículos de gran tracción estacionados como grandes dinosaurios en medio de la nada. La vida sigue, pero ayer mismo esa frontera fue cerrada. Las manos se convirtieron en puño, hasta nuevo aviso.

En el camino de regreso, termino de leer el trabajo de Óscar Martínez sobre las movilidades humanas centroamericanas de hace diez años. Busco en redes sociales avances, novedades sobre la pandemia mientras vamos dejando atrás una apacible y rápida frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Contrario a hace unos días, cuando fuimos encuestados por funcionarios del Gobierno de Nicaragua, el paso de regreso solo nos trajo preguntas sobre el cambio de córdobas a pesos, las ventas de comida y artesanías, en medio de un calor sofocante de las tres de la tarde.
La relación entre pandemias y movilidades humanas no es nueva. La historia está llena de imágenes y metáforas sobre las malas noticias de las que son portadoras las corporalidades humanas a los ojos de los otros. Pienso en eso mientras reflexiono haberme movilizado en estos contextos. Lo volvería a hacer sin duda, como lo hice, extremando los cuidados, los míos y los de los otros. Así transcurrieron algunos días en Tegucigalpa, de la que regresé lleno de poesía, pero también de imágenes sobre su realidad, su contexto de desigualdad, sus rasgos de un estado entregado a los vicios de los poderes fácticos, la porosidad de la frontera y esos contextos de discriminación y racialización, al ver un inmigrante, posiblemente haitiano, ayudar a acomodar los equipajes en el autobús luego de la inspección de rigor por parte de las autoridades migratorias costarricenses. Sus facciones y su requerimiento en francés para pedir campo y cumplir con su trabajo informal, me recuerdan todas las metáforas posibles en las que los costarricenses hemos construido al otro en los últimos años. Busco información actualizada. Y da la casualidad que Oscar Martínez, el de las crónicas sobre los migrantes de hace diez años, también colabora para el diario Español “El país”, en el que escribió el viernes 13 de marzo, estas líneas:
“en esta pandemia se recomienda no viajar, mucho menos desde países que tengan casos de coronavirus, como México o Estados Unidos. Eso sí, si usted es migrante centroamericano olvide lo que hemos dicho.Se recomienda también lavarse las manos varias veces, con detenimiento y detalle. Pero en estos países un gran porcentaje de la población no recibe agua potable. Miles de esas personas pagan el servicio, pero la falta de planificación urbana que permitió la construcción de colonias obreras encaramadas en cerros, los sistemas de tuberías viejos y dañados y el acaparamiento han llevado a que esa gente no tenga más que un pequeño hilo de agua una hora o dos por las madrugadas. Otros, nada. Si en estos países uno vive en las zonas pudientes y tiene una cisterna que chupe agua para acumular en las horas que el servicio llega, puede lavarse las manos tal como indican los manuales. Si uno vive en las comunidades y cantones centroamericanos y el agua que acarrea del pozo es a base de sudor y músculo, quizá no vaya a cumplir a rajatabla las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Saludarse con el codo, dicen. Mejor aún, de lejitos, si es posible. En Honduras, por ejemplo, una de cada cinco personas vive en pobreza extrema en zonas rurales. O sea, con menos de $1.90 al día. Esa gente, muchos de ellos vendedores informales de lo que cosechan, viajará en autobús al pueblito más cercano, tomado de la barandilla más a la mano, sin alcohol-gel por ninguna parte, que cuesta unos centavos el botecito, se refundirá en algún mercado e intentará vender de puesto en puesto lo que cultivó. Esa gente dará la mano a quien deba darla para cerrar un trato y extenderá la palma para recibir monedas cuando se las ofrezcan a cambio, porque si no lo hace no será el coronavirus el que lo matará, sino el hambre. Esa misma gente, no se preocupen, no acaparará nada en ningún supermercado. El coronavirus ya llegó a esta región, plagada de calamidades. Ahora, hará lo suyo. Porque lo otro, lo de construir sociedades con un abismo profundo entre unas clases y los de abajo, ya está hecho desde hace décadas” (Oscar Martinez. “Ser pobre en una región que espera el coronavirus”. Recuperado el 16 de marzo de https://elpais.com/internacional/2020-03-14/ser-pobre-en-la-region-que-espera-el-coronavirus.html)
Cada país de la región ha enfrentado a su manera el desafío. Ha acudido a las narrativas del poder, de la imposición, de la construcción de comunidad bajo el lema “juntos saldremos adelante”. Pienso en Doña Mercedes, en ese migrante haitiano en la frontera, en las movilidades humanas que continúan despachando esos países. Pienso en las décadas de discurso orientado a la individualidad y la competitividad, la exclusión, la desigualdad y luego vuelvo a pensar en las fronteras, en las movilidades humanas como recurso para la sobrevivencia. Pienso en todo eso mientras abro la puerta de mi casa, a asistir como ritual, a varios días de cuido y reflexión sobre la región que somos. En cómo haremos para pensarnos como comunidad, en como abrirle a las manos, los puños y volver a estrecharlas en un régimen ya no de separación, sino de alegría y construcción colectiva.