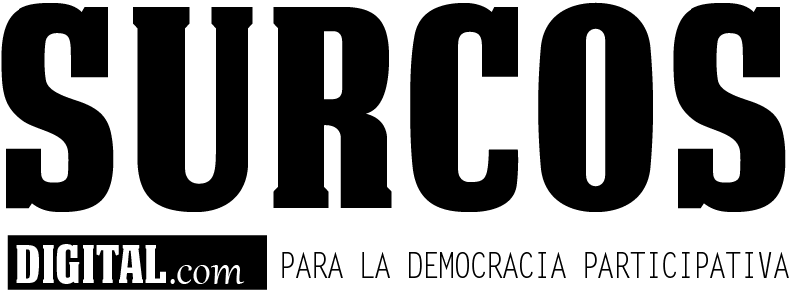Arnoldo Mora
La conciencia que la humanidad tiene del rol preponderante que juegan los Estados Unidos, el más reciente y último –eso esperamos- imperio universal de Occidente, quedó patente, una vez más, con la actitud asumida casi unánimemente por los pueblos de la tierra, frente a los acontecimientos que tuvieron verificativo en ese país durante las elecciones presidenciales pasadas y, sobre todo, ante los acontecimientos que pusieron término – ¿por ahora? – dramáticamente al conato de golpe de estado. Ese intento de golpe de estado, inspirado en la manera como ellos mismos lo acostumbran hacer en todas partes en donde ven amenazados sus “intereses”- es decir, los intereses de sus trasnacionales, que se nutren de la explotación de las materias primas de los países periféricos – puso en vilo a la humanidad entera; todo el mundo estaba consciente de que allí se jugaba, en medida no desdeñable, el destino de la especie sapiens; no era un asunto doméstico de quienes lo habían provocado; podría devenir en un asunto de vida o muerte para la humanidad entera; un golpe de estado de índole fascista en Washington haría realidad lo que Hitler intentó hacer y tuvo como desenlace la II Guerra Mundial. No nos ha de extrañar, por ende, el sentimiento de alivio que muchos en todos los rincones del planeta experimentaron cuando se dio el feliz desenlace de tan arriesgada y riesgosa aventura; sentimiento acentuado con la inusual ceremonia – marcada por las medidas militares de precaución ante la amenaza de terroristas nacionales y para evitar el contagio de la Covid-19- de la toma de posesión del nuevo presidente, un anciano de endeble salud y formado en la más rancia tradición política, pues su único oficio conocido es haber sido senador. La escogencia de Biden sólo puede interpretarse como una visceral y clara reacción de la mayoría del electorado yanqui, ante el fracaso de la afirmación de Trump de que todos los males de la sociedad norteamericana provenían de la corrupción del establishment político, incrustado en las instituciones consideradas, desde los días de los padres de la patria, como base fundamental del edificio “democrático” de la nación, y ubicadas en la Casa Blanca y el Capitolio; esto explica el ataque de hordas fascistas al Capitolio y el berrinche de Trump al verse obligado a abandonar, sino hasta el último minuto y sugiriendo que volvería, las instalaciones de la Casa Blanca.
El fracaso de Trump – ¿momentáneo? – es el fracaso de un intento de deslegitimar las tradiciones o, más exactamente, la rutina del ejercicio del poder político imperial. Pero, en realidad, sólo se trataba de cambiar las formas, no el fondo del quehacer político; más aún, si algún “mérito” (¿?) le hemos de reconocer a Trump, es haber puesto en evidencia la podredumbre que excreta el poder imperial de la Roma americana; como en la conocida y divertida leyenda, bastó que un niño –Trump- señalara que la noble dama Lady Godiva andaba desnuda, para que la impúdica farsa del poder imperial quedara al desnudo ante la mirada estupefacta del mundo entero.
Pero, no nos hagamos ilusiones, Trump puede estar no sólo ya muerto políticamente y a un tris de parar con sus huesos de viejo y degenerado corrupto en la cárcel -¡ojalá¡- pero sólo como persona física, porque el movimiento que él ha suscitado, sale hoy más fuerte que hace 4 años; las cifras no engañan: más de 74 millones votaron por él, 45% de los cuales le siguen con perruna fidelidad aún hoy día; 95% de los que votaron por Trump creen que hubo fraude, es decir, están firmemente convencidos de que el nuevo gobierno es espurio y, por ende, antidemocrático; la fe en el sistema “democrático” norteamericano está severamente golpeada; haga lo que haga la nueva administración, siempre será objeto de sospecha y rechazo por casi la mitad de los ciudadanos yanquis, pues en la política pasa lo mismo que en el amor: si se pierde la confianza todo está arruinado. Esto lo cambia todo; hoy el enemigo de Estados Unidos no está afuera; en vano se buscaría en Pekín o Moscú, y menos en Pyongyang, Caracas o la Habana, porque está en sus propias entrañas; como en la lúcida y esclarecedora película de Bergman, la serpiente ha incubado un huevo que engendrará una nueva víbora. Desde este punto de vista, buscar las causas de los males endémicos de la “democracia” norteamericana fuera de sus fronteras, no deja de ser un acto de mala fe, como sospecho parece estar incurriendo el nuevo Secretario de Estado; si insiste en ese trillado e irresponsable juego, como ya lo advirtió en la cumbre (virtual) de Davos el líder de China, la consolidada potencia hegemónica mundial, el nuevo gobierno yanqui pondría en peligro la paz mundial en detrimento de todos, incluidos en primer lugar, quienes lo provoquen. Por su parte, Putin, al derrotar en Siria a la OTAN y a sus aliados regionales del régimen sionista, ha demostrado estar mucho más avanzado en tecnología bélica y estrategias militares que sus adversarios occidentales. China ha proseguido con su política de conformar pactos de amplio espectro en el campo comercial, como lo demuestra la formación de una zona de libre comercio – la más amplia y poderosa del mundo actualmente- con todos los países de Asia y Oceanía, con la – ¿momentánea? – excepción de la India; en la misma línea de apertura mundial en los mercados, ha de interpretarse el acuerdo recién firmado entre China y la Unión Europea. Con ello, queda claro que el epicentro de las finanzas mundiales no es más Wall Street.
Las repercusiones en los ámbitos económico, social y político no han hecho sino ahondar y acelerar la crisis estructural del fallido modelo neoliberal, crisis que, desde 2008, ha venido siendo el protagonista principal del escenario de la geopolítica mundial. Hasta ahora, las medidas adoptadas por los sectores hegemónicos de la metrópoli imperial para enfrentar su crisis interna, no sobrepasan el ámbito coyuntural, muy justas por lo demás, tales como dar de inmediato multimillonarios subsidios a los sectores más empobrecidos, solventar el problema de los inmigrantes, contrarrestar la ola racista y combatir los prejuicios supremacistas tan en boga en la administración anterior y, lo más importante, tratar de imponer mayores cargas impositivas a las minorías plutocráticas. Pero esto no basta; para llegar al fondo del problema se debe cambiar radicalmente el “orden” económico-mundial imperante desde los acuerdos de Breton Wood, impuestos por la potencia que se creyó ganadora luego del cataclismo de la II Guerra Mundial. La solución no está en exportar la guerra a los países periféricos con el único fin de satisfacer los apetitos criminales de ganancias del complejo militar industrial, el más poderoso lobby en los sinuosos pasadizos de Washington; las élites imperiales deben, por fin, llegar al convencimiento de que la guerra ya no es un negocio, como lo ha señalado en múltiples ocasiones el Papa Francisco. Para lograr una salida a la crisis actual, se requiere que los países periféricos se unan y conformen un bloque que les dé protagonismo en el escenario de la geopolítica mundial; la pandemia ha demostrado fehacientemente que la humanidad es una sola, por lo que ya no hay problemas locales: las calenturas de unos pocos pronto se convierten en la pulmonía de todos…
Y para poner punto final a estas reflexiones, cabe preguntarse: y en Tiquicia ¿qué? Ese asunto lo trataré en un próximo artículo.