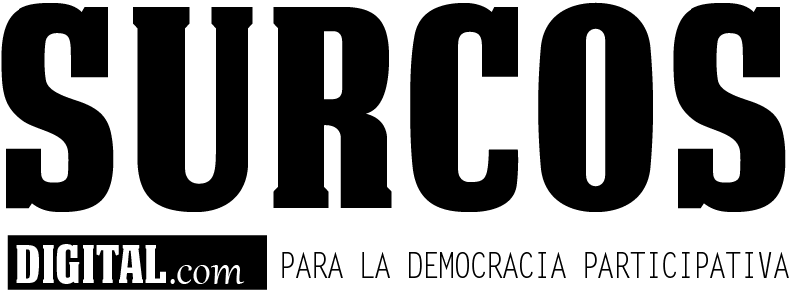Manuel Delgado
“M’hijito”, nos decía a todos. Parecía mentira que un hombre que llevaba tras de sí tanto dolor y tanta injusticia pudiera guardar (y expresar) tanta dulzura, tanta humildad y, sobre todo, tanto amor por la vida. A mí siempre me intrigó por qué Chepeleón me mostraba tanto aprecio. Luego llegué a la convicción de que era su forma normal de ser y de vivir, siempre y con todo el mundo.
Chepeleón es un símbolo, primero, de nosotros mismos, del fanatismo y falta de tolerancia que nos caracteriza, de nuestra poca solidaridad hacia el caído, hacia el más vulnerable. Fue sentenciado en un juicio dudosísimo siendo casi un niño, solo porque era pobre, huérfano, analfabeto, indígena. Cuando salió de la cárcel en 1980 tuvo que huir, porque aquí se moría de hambre. Esa inquina lo persiguió siempre. Una vez en México le ofrecieron trabajo, pero le demandaban un aval de una institución de enseñanza costarricense. Nadie acudió en su ayuda. Fue entonces que Alfonso Reyes, el gran intelectual mexicano, le tendió la mano y logró que el trabajo se le diera así no más, como se le da a un expatriado o a un huérfano.
Allí en México alcanzó la cúspide de su victoria. Ya era grande, pero allí empezó a peinar sus greñas con las nubes, como hacen los gigantes. Él se decía “un mexicano nacido en el país más bello del mundo”. En esa nación solidaria y acogedora produjo lo mejor de su obra. Allí publicó en 1986 “Tenochtitlan” (perdonen las comillas), en mi opinión una de las mejores novelas costarricenses, digna de compartir mesa con los grandes latinoamericanos.
Esa obra se convirtió un icono en México. Dice una anécdota que una vez Chepeleón andaba paseando por la Ciudad de México y oyó a una joven guía turística explicando a un grupo de visitantes cómo había sido la toma de la ciudad por parte de Hernán Cortés. El escritor se le acercó y le dijo:
— M’hijita, permítame decirle que eso no fue así.
Ella respondió:
— No, señor, así fue como lo digo. Yo lo leí en el libro de José León Sánchez.
Allí en México publicó otras obras célebres, como “Campanas para llamar al viento”, ambientada en Baja California, y “Mujer, aún la noche es joven”, acerca de la vida de Agustín Lara. Esta último, por cierto, se publicó llena de faltas de tipografía, tantas que la editorial recogió toda la edición y tuvo de hacerla de nuevo. Le pregunté qué había pasado a su correctora, una profesional maravillosa en todo sentido, y ella me dijo que lo que había pasado es que José León había mandado el casete equivocado. ¡Vaya error!
Lo visité varias veces en su casa de San Rafael de Heredia. Tenía allí, en el fondo de la finca un cuartito, su biblioteca y estudio, al que su hijo llamaba la Egoteca, y donde guardaba sus trofeos, entre ellos una botella de un tequila que llevaba su nombre. Lo más curioso es que en la pared del fondo él tenía sus libros fijados a la pared con un gran clavo cada uno. ¡Genio y figura…!
Tengo varios autógrafos de él que guardo como el tesoro que son. Uno de ellos se emocionó siempre mucho. Dice: “A Manuel, el amigo de mis tiempos malos”. Cuánto hubiera deseado haberle dado más. Él y yo sabemos que hice lo que pude, sobre todo que lo llevaré siempre en mi corazón.
Hasta siempre, Chepeleón. No olvides que te amamos.