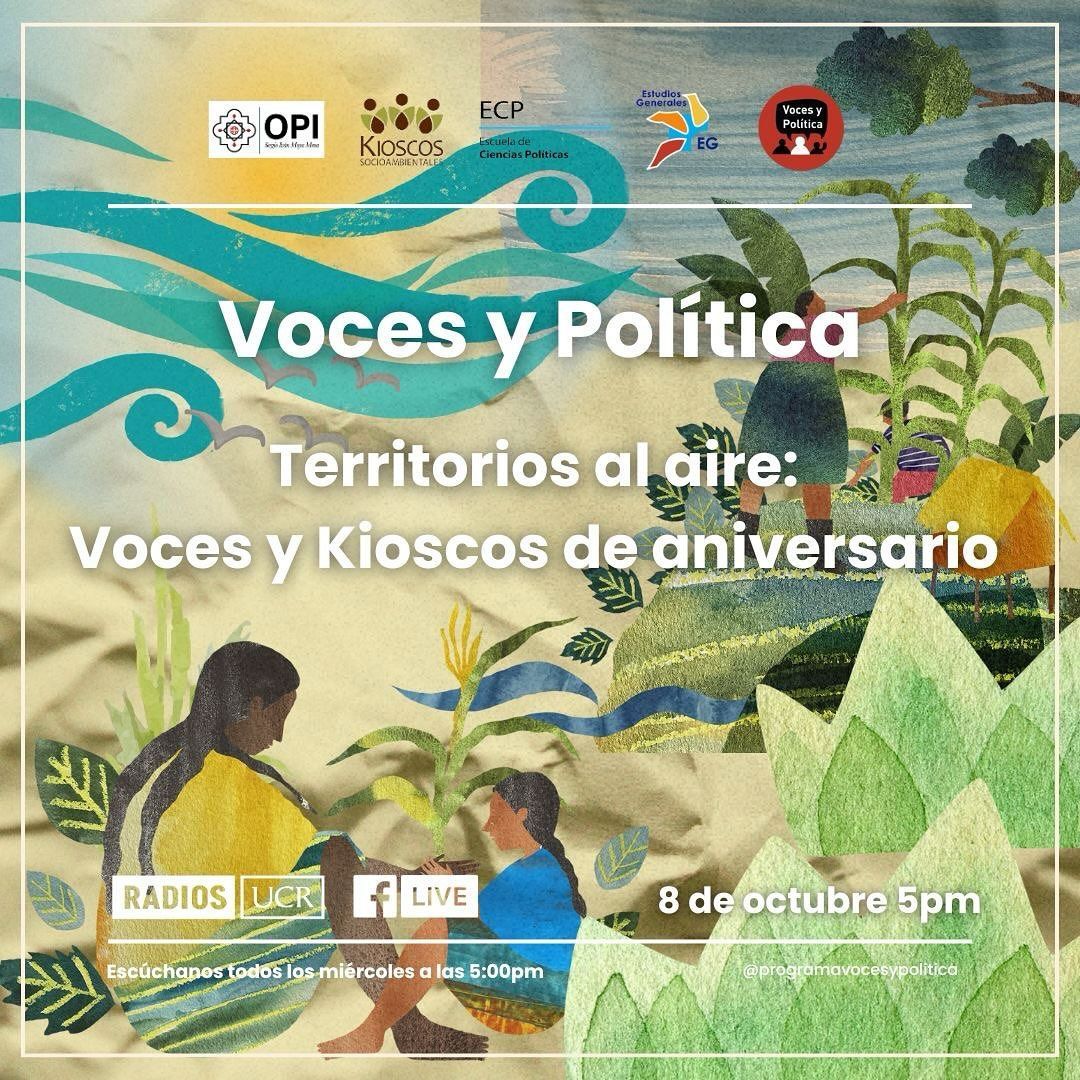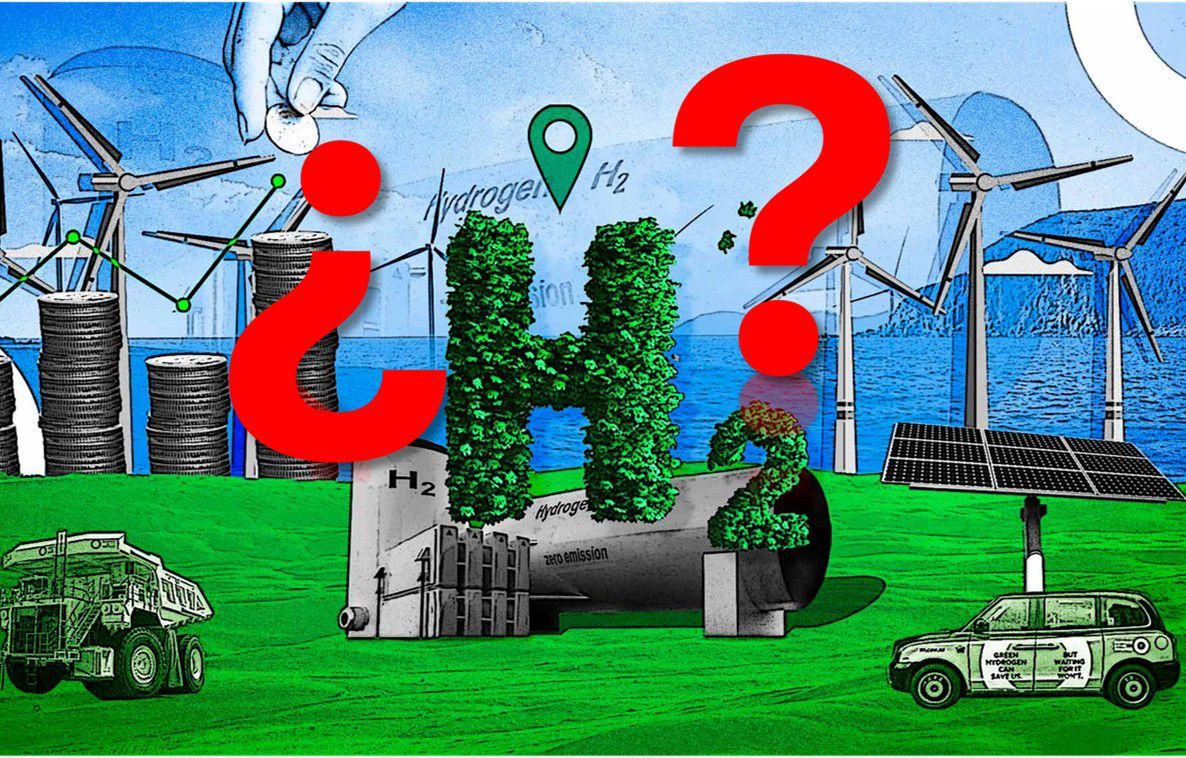Federación ecologista elige nueva presidenta y analiza coyuntura electoral
- FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.
(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.
Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.
La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:
Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.
Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.
Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.
Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.
La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.
Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.
El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.
Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.