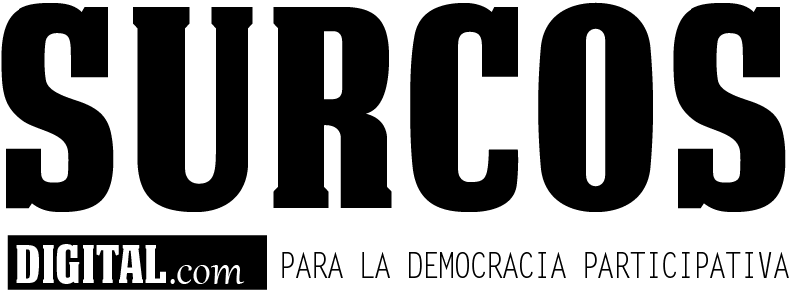Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
De aquellos años viene el recuerdo de la intensa lluvia de papel picado y las banderas celeste y blanco ondeando en las gradas del Monumental de Núñez, el mítico estadio donde la Selección mayor de fútbol de Argentina ganaba su mundial, en un ya lejano y pálido 1978.
Recuerdo si, también, los discursos de las autoridades de entonces: las del fútbol, con un enconchado y astuto Avelange en su desafinado portugués, hablando maravillas de Argentina, su gente, sus autoridades, a las que retorcía sus ojos en procura que todo saliera bien en ese, su primer mundial de varios que engrosarían su carrera, pero sobre todo su esmirriada y cuestionada fortuna.
Recuerdo también a las autoridades políticas suturando discursos sobre la democracia y el agradecimiento al pueblo argentino por su “ejemplar comportamiento”.
Entonces me llamaba la atención la cohorte de personas investidas de legitimidad, denominando a un mundial de futbol como el “mundial de la Paz”, en esos, los años magros para los derechos humanos en un país como Argentina.
Entonces sobre la cancha de ese mítico estadio, decenas de estudiantes formaban figuras al compás de marchas militares. Quizá la más recordada sea aquella alegoría de dos brazos alzando un balón. Pero si nos fijamos con atención, con memoria, bien podrían haber sido dos brazos alzados a la señal de detención.
Cerca de allí, muy cerca, compañeros y compañeras suyos eran torturados en centros clandestinos administrados por la dictadura de un cínico llamado Jorge Rafael Videla, entonces acuerpado por medios de comunicación y el departamento de estado representado por Henry Kissinger, uno de sus amigos invitados de honor en esos días.
Tan cínico que, por aquellos días de mundial se hacía acompañar de personas detenidas para que funcionaran como escudo humano, por si algún contrario suyo se sentía incómodo y organizaba un atentado para acabar con su vida.
Mis registros sobre aquellos tiempos eran hasta hace poco, más que anecdóticos. No procesaban, lo confieso, nada de esto. Recuerdo si haber visto la ya clásica final Argentina-Holanda con mi padre. Uno de tantos rituales que habríamos de repetir en la vida por nuestra afición al fútbol.
Por eso ahora intento reparar esa memoria anecdótica en mí y convertirla en otra cosa. En amplificación, por ejemplo. Y la única forma de hacerlo es pidiendo perdón por la liviandad del recuerdo.
Mientras los cientos de miles de papeles picados hacían fiesta como una bandada de origamis migrantes hacia la libertad, otros cientos de miles de personas vivían el horror, el maltrato y la indignidad a las sombras, en la oscuridad, en la penumbra, en los sótanos. Lloraban en el fondo.
Aquellos fueron días oscuros para Argentina y para América Latina. Las cifras no concuerdan, pero las más comprometidas hablan de 30.000 personas desaparecidas por la dictadura.
Por eso hoy reconozco y resueno la valentía de mujeres como Margarita, que sobrevivieron y se quedaron con nosotros y nosotras, porque tienen una tarea fundamental que cumplir en la vida: decir nunca más a los horrores de la barbarie y la deshumanización, en contextos como el latinoamericano.
Nacida en Argentina y de profesión docente, el más político de los oficios apunta Freire, Margarita Drago se asume así misma como ex-presa política, sobreviviente de una de las más cruentas dictaduras experimentadas por este hermoso continente “canción con todos”, dicho alguna vez por la hermosa voz sanadora de la negra.
En un libro testimonio publicado este 2022 por Editorial Dunken (Buenos Aires) Margarita recompone los hilos de una memoria que necesitaba restituir: la suya propia, en la que recopila los cinco años de horror vividos en la clandestinidad de la detención (1975-1980), los abusos y la violencia, así como la de aquella compañera que entonces se convertiría en su ancla a la vida, su corazón bombeante, su amor absoluto.
En “fragmentos de la memoria, mi vida en dos batallas”, la querida Margarita descose los amarres del pasado y los cuelga amorosamente como mariposas en un tendedero del tiempo. Allí están meciéndose al vaivén de su historia, contada en primeras personas del plural intenso y luchador. Porque ella es una y varias al mismo tiempo
Entre el aquí y el allá, la oscuridad y la luminosidad, lo furtivo y lo permanente, lo esquivo y lo real, nos enseña que más allá de los dictados del canon para escribir crónica, ella misma es una crónica viviente.
Podría aquí citar tantos fragmentos de este texto magnífico que me erizó la piel, pero quiero concentrarme en uno donde Margarita levanta una bandera necesaria en nuestros días. Cito:
“La risa y el canto eran también nuestras armas de resistencia, aunque estaba prohibido reírse, hablar en voz alta, cantar, expresarse artísticamente a través del teatro u otras artes. Aun así, no dejamos de manifestarnos, de crear, de reír, incluso de parodiar nuestra situación de desventura. Las más creativas y talentosas en el arte escénico se lucían y, a escondidas, en los recreos internos y bajo la protección de un equipo de guardia, nos turnábamos para que las compañeras disfrutasen, rieran en un ambiente de genuina sororidad. Manifestar la alegría era otra manera de resistir y de combatir los embates del miedo” (p. 195).
La alegría, entonces como un recurso político. La alegría entonces como resistencia, la alegría entonces como instrumento por amasar el pan de la dignidad.
Es este libro una pieza en dos partes, que así es como Margarita ha querido recomponer una segunda impresión de esas memorias, añadiendo en este caso una historia no contada originalmente sobre esa otra lucha que dio estando presa: la lucha por un amor y su legitimidad en una sociedad aún carente de sensibilidad para asumir estas relaciones disidentes y en una estructura partidaria vertical y autoritaria, controladora de los cuerpos y las emociones, politizadora del afecto y el beso.
Al tiempo que leía estas memorias, la mía iba tratando de dejar su laxitud sobre aquellos días lejanos de finales de los años setenta. Quisiera encontrar las palabras precisas y adecuadas, pero todo lo dejó dicho Margarita en este texto, que invito a leer y vivir intensamente.
Quizá decir que su exilio forzado, al igual que el de cientos de miles de personas de nuestra América, produjo cicatrices que con el tiempo han empezado a sanar, pero no a desaparecer. El exilio no es una acuarela que se borre con el agua. Permanece. Se tatúa en el cuerpo de quien lo padece. Por eso abrazo a la mujer que con el exilio a cuestas hace hermosas pintas y poemas. Para la vida. Para su vida.
Margarita Drago, compañera, maestra. Intensa tu vida y tu obra. Por ello, como el más afecto de tus amigos te digo:
“Pero que libres vamos a crecer”.
Memo Acuña, Heredia. Octubre de 2022.