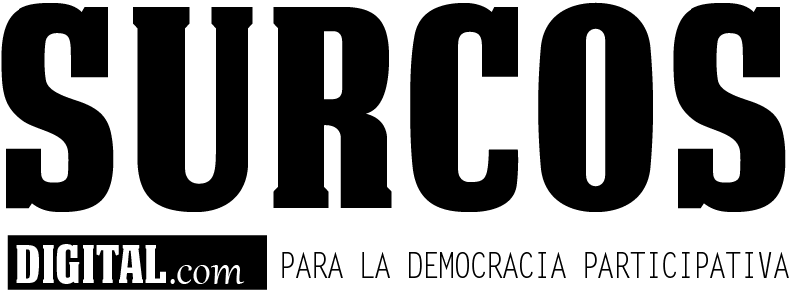Por Arnoldo Mora
Entre la multitud de malas noticias que atiborran los espacios mediáticos, dichosamente hay dos que, a todos los hijos de la Patria Grande, nos deben llenar esperanza y alegría: las conversaciones para lograr una paz estable en Colombia, que se llevan a cabo en Caracas, entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla de FLN, por un lado, y el reinicio del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, esta vez en México; ambas actividades se llevan a cabo ante la atenta mirada de la comunidad internacional. Todo lo cual debe ser visto como un mensaje de paz por parte de los pueblos de Nuestra América al mundo entero, a fin de que se intente por la vía política y no militar buscar la solución a conflictos entre naciones, que ponen el peligro la paz planetaria. Me refiero, en concreto, a la necesidad apremiante de iniciar conversaciones al más alto nivel entre las partes beligerantes, tendientes a poner fin al conflicto en Ucrania.
Pero más allá de este contexto internacional y ante la proximidad de una nueva Navidad, nada más oportuno y urgente que reflexionar sobre el mensaje de los ángeles en la Cueva de Belén, que expresa el clamor de los profetas anunciando el advenimiento de la era mesiánica y que sintetiza en una sola palabra: SHALOM, paz. Este mensaje es hoy más actual que nunca en la historia de ser humano, dado que la ausencia de paz traería aparejada la extinción de la especie humana. Porque la destrucción que provoca la violencia bajo todas sus formas puede significar a corto plazo, históricamente hablando, el fin de nuestra especie. La lucha por la paz, en consecuencia, involucra a todos los humanos cualesquiera sean sus creencias religiosas, ideologías políticas, culturas o nacionalidades. Se trata del acto más “democrático” que pueda concebirse, pues lo único que realmente (“ónticamente” diríamos los filósofos) nos hace “democráticos” es la muerte; nadie se escapa de ella. Pero cuando la muerte es provocada por los propios humanos es también responsabilidad de todos, especialmente de quienes tienen el poder, no solo el político, sino el financiero, el mediático y el científico-tecnológico.
La mayor amenaza que tiene la especie de desaparecer es provocada por el descomunal poder que ha logrado en estos últimos siglos, gracias a los descomunales avances de los logros en el campo científico y tecnológico; porque del desarrollo científico y tecnológico depende en primera instancia todo lo demás: el desarrollo económico, la sofisticación de las armas, la genética aplicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, a la agricultura y a los alimentos y un largo etcétera. Su control puede provocar el bienestar o ser la causa de la muerte de millones. Las transnacionales que acaparan esos conocimientos de punta son responsables directas del hambre y de la falta de control de epidemias y pandemias, siendo la mayor la desnutrición. La FAO y el Papa Francisco no se cansan de repetir que actualmente se producen alimentos suficientes para dar de comer a todos los seres humanos; por ende, si hay mil millones que sufren de hambrunas, es culpa de la ideología neoliberal. Lo mismo pasa con las pandemias y el desempleo.
Todo tiene como causa la desigualdad socio-económica. La violencia tiene su raíz en la injusticia social, en el menosprecio y el maltrato a niños y ancianos, en la violencia doméstica y callejera, en la drogadicción y el lavado, en la injusticia distributiva y la defraudación fiscal. La violencia se ha convertido en una (pseudo)cultura, en una mentalidad colectiva que nos hace insensibles ante el dolor y la miseria, que nos rodea como una peste medieval. Para peores, la violencia contra la naturaleza alcanza ribetes escalofriantes que pone a la humanidad al borde del suicidio. De poco han servido hasta el presente las advertencias de ecologistas y de expertos de las Naciones Unidas en torno al recalentamiento del clima, la destrucción de los bosques, la desertificación, la contaminación de las ciudades o la desaparición de cientos de especies.
Hoy la paz es algo más que una esperanza escatológica fundada en una promesa mesiánica. Constituye una exigencia insoslayable para la sobrevivencia de la especie. Nunca como en estos momentos de la historia, la paz es el mayor imperativo ético que tenemos todos los hombres y mujeres de buena voluntad.