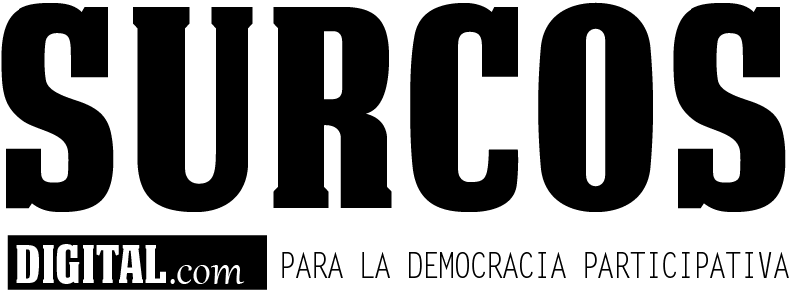Esta semana quiero compartirles la presentación que hace ya algunos años hice al “Manual del Derecho Procesal Penal” de la Dra. Jenny Quirós Camacho. Estimo que mantiene plena vigencia y utilidad.
Presentación a cargo del magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez del libro de la jueza Jenny Quirós Camacho Proceso Penal Acusatorio – La Experiencia de Costa Rica
En los procesos de transformación social, ni las grandes reformas, ni siquiera las revoluciones más extremas, logran erradicar por completo los antiguos regímenes u órdenes establecidos, sus valores y costumbres, sus pautas culturales, o incluso, sus instituciones políticas y jurídicas. Una especie de resistencia inercial termina colándose siempre a pesar de los cambios y, cuando menos se espera, se puede recomponer una fuerza verdaderamente restauradora o contra-reformista. Se requiere de mucha claridad acerca de las renovaciones que se impulsan, la bondad de sus contenidos, así como de una gran fortaleza intelectual y espiritual que termine por imponerse frente a esas resistencias.
Esta realidad histórica se evidencia, de manera muy clara, en las propuestas de reforma en el campo del derecho y, particularmente, cuando se ha querido transformar los sistemas procesales. En el mundo Occidental, el tránsito en lo que hace al proceso penal, desde un ordenamiento inquisitivo a otro más bien acusatorio, ilustra con total transparencia la dinámica de esta evolución. Por un lado, se reforman los marcos normativos y, por otro, se conservan, a veces de manera apabullante, los parámetros tradicionales de interpretación legal, la forma burocrática en que se llevan los procedimientos, las costumbres centenarias en la gestión de los casos, y las pautas de conducta en actores y destinatarios del proceso. Basta echar una ojeada a lo que han sido las iniciativas de reforma en América Latina, para comprobar la contundencia de esta verdad: proyectos de códigos que duran décadas para ser elaborados; proyectos que duermen el sueño de los justos en los archivos parlamentarios; nuevos códigos promulgados sin prever lo mínimo para su efectiva vigencia; o bien, como parece ser nuestro caso, nuevos códigos que se aplican arrastrando todo el peso cultural del pasado.
No cabe duda de que en la región latinoamericana, el último movimiento renovador, a partir de la década de los ochentas del siglo recién pasado y teniendo como modelo el Código Procesal Tipo, ciertamente ha tenido un éxito sin precedentes, al menos en lograr un cambio formal en la legislación de muchos países del área, proponiendo el abandono de los ordenamientos procesales heredados de la Colonia y la temprana República, de impronta inquisitiva, y pretendiendo modernizarse hacia sistemas acusatorios, de rasgos más bien inspirados en las fortalezas de la tradición anglosajona.
Con toda certeza, ante una propuesta de reforma procesal penal, pesa decididamente el factor político en sentido estricto. Un régimen procesal penal dice mucho de la calidad democrática de una nación y, quizá eso explica la dificultad que se tiene de impulsar reformas a fondo o bien de hacerlas efectivas una vez promulgadas formalmente. No es por casualidad que haya sido precisamente a partir de esa misma década de los años ochenta, que en Centro y Sur América, con la erradicación de las dictaduras militares tradicionales y la vuelta a regímenes democrático-electorales, se encontrara terreno fértil para las propuestas de renovación en los regímenes procesales penales con características acusatorias. Pero este nuevo momento histórico abrió un capítulo de desafíos también inédito. A la par de la conciencia de que la reforma legal no va a poder cambiar, por sí sola, la realidad social y jurídica de nuestros países, y que estamos frente a una necesaria transformación cultural y política mucho más profunda, no debe perderse el norte del rumbo a seguir.
La reforma de que hablamos debe inscribirse en un sistema destinado a tener siempre presente, como principal punto de referencia, a las personas, su dignidad humana intrínseca, los derechos fundamentales que hacen real esa dignidad y que, en últimas, se trata de un sistema puesto al servicio de la resolución de conflictos entre seres humanos diversos, entre victimarios y víctimas, y entre ciudadanos y la autoridad pública. No perder el norte significa también desechar las tendencias tecnocráticas y eficientistas que pueden pervertir y malograr una auténtica reforma procesal democrática. Por cierto, una de las razones que con frecuencia se esgrime para justificar el cambio de lo inquisitivo a lo acusatorio, es la necesidad de una mayor eficiencia y eficacia del sistema penal en su conjunto, a saber, la policía, la fiscalía y los tribunales de justicia. Esto es en principio una verdad con la que debemos comprometernos. Una justicia lenta y tardía termina siendo una justicia denegada por violación a derechos humanos fundamentales. Pero las variables de la eficiencia y la eficacia, no pueden ser fines en sí mismas. Hay que recordar aquí que cuando el Estado, el ejercicio de la autoridad pública, o la eficiencia del sistema se ponen por encima de las personas, su dignidad y sus derechos, podemos estar hablando de cualquier cosa, menos de un régimen democrático de convivencia.
Dicho de otra manera, hay que prever el riesgo de convertir el sistema penal en una especie de “brazo armado” de una determinada ideología o modelo económico o estatal. Sobre todo si, como ocurre en nuestros países, existen importantes sectores y mayorías de habitantes que no logran sentarse a la mesa del reparto. Sin ser reduccionistas, ya sabemos el peso real que tienen la marginalidad social en la trama de buena parte de los delitos más comunes entre nosotros.
En Costa Rica, ya lo sabemos también, la migración desde los sistemas procesales inquisitivos hacia formas más modernas de tipo acusatorio, ha recorrido un camino muy particular. Este proceso se inició hacia 1973 con la promulgación del Código de Procedimientos Penales y ha tenido su último momento con el Código Procesal Penal de 1996, vigente a partir de enero de 1998. Aunque hemos sido uno de los países de la región que más en serio se tomó esos procesos de reforma, se han experimentado logros y fracasos, ventajas y desventajas. Así, por ejemplo, la profesionalización de una policía técnica judicial, la investigación de los delitos con apoyo científico, la independencia funcional del Ministerio Público, el fortalecimiento de la Defensa Pública y la oralización de la fase de juicio, se cuentan entre los logros más significativos del período 1973-1997. Pero, por otra parte, junto a esos avances se fueron enquistando prácticas viciadas, magros resultados en la duración de los procesos, la calidad de las investigaciones o en las respuestas a las nuevas formas de criminalidad. A estos resultados negativos se unió la insostenible concentración de funciones (juez de instrucción clásico), o bien la traición de los principios acusatorios en la fase de juicio, todo lo cual terminó por activar la necesidad de un nuevo movimiento renovador. No resulta erróneo percibir, en conclusión, que el haber ocupado un puesto de vanguardia en la reforma procesal penal latinoamericana, hizo que Costa Rica también cometiera errores e incubara vicios que otros países han podido evitar y, paradójicamente, ese mismo puesto de primera línea de avance ha hecho que arrastremos herencias y prácticas que ha costado mucho erradicar.
Cuando, para hablar de otro ejemplo que resulta tema central en el desarrollo del libro que presentamos, se ha querido hacer de la oralidad un instrumento real en el marco del Código Procesal que nos rige, han surgido resistencias de al menos tres diversos tipos. La primera de ellas, de carácter cultural ha consistido en seguir arrastrando el peso –milenario ya-, de lo inquisitivo. Si se mira bien, el carácter inquisitivo de las relaciones interpersonales e institucionales rebasa lo jurídico e impregna a profundidad la civilización a la que pertenecemos. En principio, y tanto en las relaciones sociales y personales básicas, como en los procesos de investigación jurídica, la tendencia es a juzgar primero, e investigar después. Se trata de la preeminencia del pre-juicio antes que del juicio. Esa manera “natural” de abordar las relaciones y conflictos humanos hace que se traduzca en una profunda pauta de conducta, relativa al cómo deben establecerse las opiniones y las verdades en una sociedad. Ni la academia, ni la práctica profesional hacen mucho por contrarrestar esta errónea orientación. Se comprenderá la trascendencia –nefasta- de que haya jueces dominados por esta ideología en la construcción de las decisiones que tienen en sus manos. De igual manera, esta predisposición anímica frente a la construcción de la verdad legal, va acompañada de una fuerte tendencia a un ejercicio vertical del poder. El protagonismo de un juzgador que mira a las partes y sus puntos de vista, no como el sustrato sobre el que tiene que decidir, sino como males necesarios a los que debe guiar y suplantar, es el síntoma más claro de que el autoritarismo inquisitivo sigue presente entre nosotros. En resumen, las prácticas inquisitoriales en el campo del derecho procesal penal, infiltradas regímenes anteriores o insertas en un marco acusatorio, sólo se colocan en mayor evidencia, tanto por la palpable contradicción con los principios rectores, como por la trascendencia, para personas de carne y hueso, de los “fallos”, en el doble sentido de la palabra, emanados de jueces prejuiciosos, arbitrarios o autoritarios.
La segunda de las resistencias al cambio detectadas es de carácter psicológico. No menos determinante que la anterior, la fuerza inercial juega aquí a favor de la costumbre, la manera en que se ha hecho por años o décadas las cosas y, en fin, la dificultad que hay, en el común de los humanos, de acomodarse a las transformaciones y a los avances de cualquier tipo. Así, tanto más complejo es el contexto al que nos vemos abocados, cuanto que las propuestas de reformas jurídicas se han visto acompañadas de importantes innovaciones tecnológicas. En muchos casos los recursos tecnológicos o, mejor dicho, su carencia, se toma como pretexto para no avanzar en la implementación de los cambios. Hay que tener presente que esas excusas deben ser superadas y que, independientemente de los recursos que se tengan a mano, el cambio es también de actitudes, conductas y voluntades, es decir, psicológico en sentido amplio.
Por último, una de las resistencias frente a las reformas es de carácter pseudo-jurídica. Se apela, en este caso, a la “imperiosa necesidad” que tiene el común de los operadores jurídicos de aplicar la literalidad de la ley ordinaria, olvidándose de los principios rectores del mismo Código Procesal, y sobre todo de aquellos contenidos en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Esta concepción estrecha del derecho hunde sus raíces en la mediocre educación impartida en la mayoría de nuestras universidades, cuestión que nos apartaría del propósito que tienen estas reflexiones. Lo constatable es que se aplican las normas jurídicas al margen de lo que una interpretación integral y más profunda pudiera ayudar, en cuanto al acceso real a la justicia, la celeridad con que puedan atenderse las demandas ciudadanas, la efectiva igualdad entre las partes y la aplicación de la respuesta penal, como mal necesario, a lo estrictamente indispensable. Si puede realizarse una justicia de calidad, en tiempos menores y con estricto respeto de los derechos fundamentales, nada impide que el recurso a los principios de mayor jerarquía nos permita hacer interpretaciones más allá de la literalidad de las normas ordinarias. El límite siempre estará dado por la efectiva violación de uno de esos derechos y el consiguiente agravio real y efectivo a los legítimos intereses de la parte interesada, cuestión que puede controlarse por medio de los múltiples mecanismos ya previstos.
Es a partir de estas consideraciones previas que puede abordarse, en su justa perspectiva, una obra como la que nos ofrece la Doctora Jenny Quirós Camacho, destacada integrante de la judicatura costarricense.
Para empezar, conviene decir que nos enfrentamos a un trabajo que es mucho más que un manual o tratado sobre derecho procesal penal. La lectura de este libro nos obliga a incursionar en cuestiones filosóficas, filológicas y jurídicas en sentido radical y amplio, en tanto que, simultáneamente, se nos pinta un panorama completo sobre la ideología y los principios rectores del Código Procesal Penal vigente en Costa Rica, su naturaleza predominantemente acusatoria y su conformidad con el derecho de la Constitución y los tratados internacionales. Estas cuestiones, a manera de basamentos del edificio que la autora ha construido, nos introduce en la teoría contemporánea de la comunicación a propósito del debate oralidad versus escritura; nos conduce también hasta las razones de fondo que existen para optar por un proceso penal democrático en la disyuntiva entre lo inquisitorial y lo acusatorio; y nos recuerda que, todo esto, es imposible sin tener presente la doctrina universal de los derechos humanos.
Ahora bien, todo el bagaje teórico que contiene esta obra, surge de lo que, en nuestro criterio, constituye su núcleo y aporte principal. Nos referimos al sustrato empírico que en su momento recopiló la autora, incorporando la perspectiva de los destinatarios de la reforma procesal penal en Costa Rica y, a partir de esa riquísima información, hacer un recuento de las principales practicas viciadas que se han filtrado, ya sea de los anteriores ordenamientos procesales, ya de las nuevas pautas de comportamiento que se han ido enquistando al calor de su efectiva puesta en marcha. Aquí salen mal librados principalmente los jueces. Si bien es cierto hay señalamientos críticos contra el Ministerio Público y la Defensa, lo cierto es que del desarrollo que se hace en esta investigación, la responsabilidad más relevante parecen tenerla los juzgadores que, bien por excederse en sus funciones, bien, por el contrario, por no cumplir cabalmente con ellas, terminan siendo el factor que más vicios y problemas genera en el desenvolvimiento sano del proceso.
Ciertamente, la Doctora Quirós Camacho, nos previene de que el status y rol del imputado, como personaje protagónico del proceso, no sufrió mayor cambio respecto de su definición anterior en el Código de Procedimientos Penales (1973), por ello, su interés se centra en otros de los destinatarios del nuevo ordenamiento, principalmente el juzgador, el defensor -tanto público como privado-, las víctimas y los testigos. Se teje así, en cada una de las fases principales del procedimiento vigente (preparatoria, intermedia y debate), un análisis crítico desde puntos de vista internos y externos, que dan una mayor objetividad y consistencia respecto de la identificación de los principales errores que se están cometiendo y sus posibles vías de erradicación.
Así, con la claridad simétrica que ya caracteriza el pensamiento de la autora, el último de los capítulos de esta obra nos propone, en cada una de las principales etapas del proceso penal, una serie de indicaciones tendientes a resolver los vicios y yerros que se han diagnosticado y criticado con anterioridad. Se entra entonces a concluir sobre la necesidad imperiosa de que las peticiones al juez, en la fase preparatoria, se hagan y resuelvan en audiencias ágiles y productivas; que se le otorgue a la audiencia de la fase intermedia el papel que le corresponde, a saber, un momento de verdadera discusión que sirva para discriminar qué vale la pena enviar a juicio y en qué condiciones; y, finalmente, recuperar el carácter fundamental del debate, como fase decisoria por excelencia, sin traicionar sus principios rectores.
En síntesis, las tesis que la Doctora Quirós Camacho se ha propuesto demostrar, en mi opinión con todo éxito, son básicamente dos: en primer lugar, que la reforma procesal costarricense de los años 1996-1998 quiso ser y en realidad lo fue, una reforma de naturaleza acusatoria, en armonía con el derecho de la Constitución y los tratados internacionales; y, en segundo término, que los extravíos no han sido producto del diseño legislativo, sino en las prácticas seguidas por los responsables de aplicarlo, que no han sabido aprovecharlo de manera correcta y en todas sus posibilidades.
Si, por último, de algo podemos estar seguros y congratulados a diez años de la puesta en vigencia del nuevo ordenamiento procesal penal, es de que, pese a las dificultades con que se ha tropezado en su aplicación, se confirma la ideología acusatoria, profundamente democrática del Código entonces promulgado, su capacidad para enfrentar razonablemente el problema delictivo en una sociedad caracterizada por un gran dinamismo y cambio, con un incremento real de la violencia y formas inéditas de criminalidad, a las que se está dando respuesta sin maltratar ni comprometer las libertades y garantías propias del Estado de Derecho. De igual manera, ha surgido un pensamiento nuevo y amplio, vigorosamente crítico, que pone sobre la mesa los desafíos que tenemos por delante, evidencia de lo cual es el trabajo que ahora hemos tenido el honor de presentar.
Santa María de Dota, 30 de diciembre de 2007.