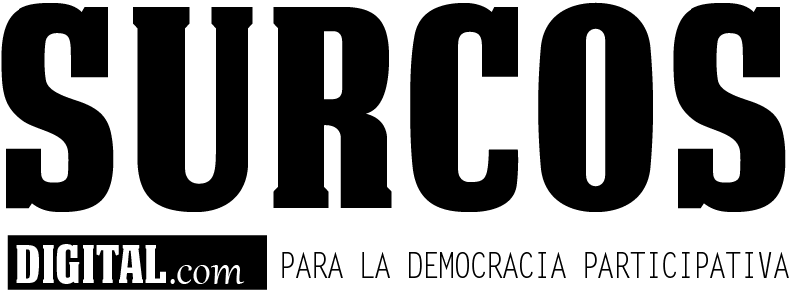Vladimir de la Cruz
Los territorios que he habitado han contribuido a formarme, a conocerme, a apreciar sus contornos, valorarlos, aprehenderlos como propios; a conocer con ellos parte de lo que es la esencia de nuestra nacionalidad, de nuestro ser costarricense. Cuando han sido territorios habitados en el extranjero, me han enseñado a valorar y estimar el nuestro, por más bellos y espectaculares que se me hayan presentado. Incluso, lo que podría llamar territorios políticos, que me han ayudado a entender cómo mejorar el nuestro. También, a disfrutarlos, hacerlos míos; vivirlos. Han contribuido a modelarme en aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, sobre todo familiares y de amistades, de relaciones sociales de diversa índole.
Son los espacios, en que me he desenvuelto, he crecido, he hecho amistades. Esos territorios fueron obligadamente limitados. Poco a poco andados y luego trascendidos libremente de sus naturales fronteras.
Los primeros territorios desarrollaron las raíces, permitieron el enriquecimiento del crecimiento, con la savia nutriente que me dieron. En ellos se me fue enseñando el orden, la disciplina, el respeto por la vida, el camino de la libertad y sentimientos de solidaridad.
El primero, de los territorios, fue el vientre de mi madre, en la placenta de su útero. Un territorio finito, con poca capacidad de desplazamiento, que me permitió empezar a ejercitar los músculos y realizar movimientos. Alimentado por una manguerita, que llaman cordón umbilical, me pasaban oxígeno, sangre rica en nutrientes y sacaban los deshechos que producía. El cordoncito éste fue, en cierta manera, mi primera experiencia telefónica con mamá: “conectados por la sangre”; de esa manera nos comunicábamos, aunque ella me sentía cotidianamente a cómo iba creciendo. El lenguaje era el de la vida, el de sentirnos mutuamente. El de mandarle señales de vez en cuando, con mis pies, a medida que crecía, que ahí estaba.
No sé si quería quedarme o salir de allí, o si mi madre me quería retener un poquillo más, lo que se evidenció en el parto, el 17 de julio de 1946, entrando la noche, cuando fue difícil mi salida de esa placentera cueva en que me encontraba.
Mi madre en el parto tuvo placenta previa, momento en que ésta tapa, parcial o totalmente, la abertura del útero. No era un parto prematuro. Había contracciones y sangrado; ya no había posibilidad de cesárea. No había entonces ultrasonido ni máquinas especiales para ver mi situación, ni medicamentos que relajaran los músculos del útero. La clave de mi salida terminaba en la mano y los dedos del Doctor que atendía.
No salía; no nacía. Se activaron las alarmas. Mi abuelita Ofelia, llamó a su primo el Dr. Jorge Vega Rodríguez. Estábamos en la Maternidad Carit. Sabiamente, con sus manos maravillosas, y unas cucharas grandes especiales, llamadas fórceps, con las cuales me prensaron la cabeza, a la altura de la frente y la mandíbula, donde me quedaron las marcas, empezó a guiar mi salida, entre contracción y pedida de puje que se le hacía a mi madre. A la dificultad de la situación de mi madre, dicho mucho tiempo después por mi ella, es que mi cabeza era una cabezota… por un momento llegó a pensar que tenía hidrocefalia, lo que quizá también obligó al uso de los fórceps.
Finalmente, salí activando mi pequeño galillo, esa campanita de la garganta que sirve para comer, respirar y para hablar…no he dejado de hablar desde entonces…, que es también un gen De la Cruz…hablantines son todos en esta familia. Las esposas de mis tíos siempre señalaron esa dificultad de relación, al principio, en la reuniones familiares que empezaban a asistir o a participar.
Mi madre permaneció varios días internada. El parto había sido muy riesgoso y duro para ella. Estuvo inconsciente bastante tiempo.
Cien metros al norte de la Maternidad Carit quedaba la Cantina “El rincón de la última copa”. De niño, cuando me preguntaban dónde había nacido respondía categóricamente “en el rincón de la última copa”.
Hacia el sur de la Maternidad Carit quedaban los lavaderos de la ciudad, donde la gente iba a lavar ropa. Recuerdo una tira de lavaderos casi pegados unos a otros, con sus mujeres restregando ropa, frotándola fuertemente. Ahí tenían un balde o una palangana grande con ropa sumergida en agua. La sacaban, frotaban o cepillaban fuertemente en una tabla o en la misma pila que tenía ranuras especiales para ese propósito. Ahí la enjabonaban, luego la enjuagaban y la ponían a secar.
Mis padres, ambos jóvenes de veinte años, ya empezaban a trabajar. Mi padre estudiaba en la Universidad de Costa Rica. El y Alvaro Montero Vega eran dirigentes estudiantiles comunistas. Mi madre también militaba en Vanguardia Popular.
En el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, en los días duros de la II Guerra Mundial, militaron en la “Juventud Unida”, una organización juvenil que apoyaba al gobierno, su alianza con los comunistas y la Iglesia; también estaban en la lucha anti nazi y anti fascista. Eran dirigentes de esa organización Magie Breedy, María Eugenia, “Maruja”, Rodríguez Albertazzi, Clemencia Valerín, Tony Vasilius, Armando Arauz, Arturo Montero Vega, Edgar Campos Cabezas, que después se casó con mi tía materna Enid, primer matrimonio de ambos; mi padre y mi tío Gilberto de la Cruz.
Mis padres fueron acogidos, conmigo recién nacido, en la Pensión de huéspedes, de mi tía abuela Celina. Ella y mi abuela paterna, Carmen, su hermana, habían llegado a San José, de las Juntas de los Abangares, en 1939, con sus maridos. Habían puesto pensiones para atender huéspedes y sobrevivir. Las llamaron pensiones aunque pudieron haber sido más hostales. En la pensión de Celina también estaba mi bisabuela Matilde, la esposa y viuda de Gilberto. La recuerdo menudita, linda, cariñosa, siempre con el pelo recogido, muy activa, tanto que a veces ella misma iba, en bus, al mercado Central, que quedaba relativamente cerca, hasta que un día se cayó del bus, y ya no le permitieron esos viajes.
La iniciativa de venirse a San José, entiendo, fue de mi abuelita Carmen. Su padre Gilberto acababa de morir. Ella, que había parido 10 hijos, dos fallecidos infantes en las Juntas, con su esposo Manuel, 30 años mayor que ella, ya viejo, pensaba que San José era la oportunidad para sus ocho hijos. En San José nació otro en 1944. Dos años después llegué yo, el primer nieto de ambas familias, la paterna y la materna.
En Puntarenas, antes de venir a San José, hubo una parada. Allí estaba mi tío abuelo Ignacio de la Cruz, personaje muy interesante, por sus conocimientos científicos y su carácter emprendedor, para su época. Finalmente, ya casado, vivió en San José y tuvo la Botica Unión, en la avenida central, parada obligatoria mía muchas veces en mi etapa de escolar entrando a la adolescencia, cuando pasaba a saludarlo. Siempre me atendía y me obsequiaba alguna moneda que alcanzaba para ir al cine. Tal vez, la afinidad venía por mi padre, que en su nombre, repetía el Ignacio.
Muchos años después, fui con mi tía Matilde a las Juntas de Abangares, a recoger los restos de los dos infantes, para trasladarlos a la tumba de mi abuelita Carmen y de la familia. Fue una tarea dificilísima por el brutal aguacero que nos cayó cuando estábamos en esa faena, con un foso abierto de más de dos metros buscando los restos, que algo hayamos.
La Pensión de Celina, estaba 100 metros al oeste del actual Instituto Nacional de Seguros, donde estaba la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, CTCR, que dirigía el Partido Comunista, ya llamado Vanguardia Popular, y casi al puro frente de la casa de Carmen Lyra, dirigente comunista.
Sé, porque así me lo relataba mi madre, que con frecuencia visitaban a Carmen Lyra, ella y papá. Así que yo la conocí, en esos días de 1946 hasta 1948, en que me llevaban a su casa, hasta que a ella la expulsaron hacia México, luego de la Guerra Civil de marzo y abril de 1948. Por más esfuerzos que hago de memoria trato de recordar esas visitas, pero no he podido devolverme tanto. Tal vez, porque mi presencia era demasiado pasiva.
La pensión de mi abuelita Carmen, que se conoció como la Pensión de la Cruz, quedaba encima, en un segundo piso, de la Clínica del Dr. Mariano Figueres, 100 metros al oeste del Parque Morazán y 100 al norte del Bar Azul. Ahí también pasaba en esos primeros años mis ratos diarios.
En la gran terraza que tenía la Pensión mi abuelo Manuel me asoleaba. Tengo fotos con él, el único de los nietos que lo logró. Murió cuando yo iba para los tres años. En el esfuerzo memorístico, que hago de mi pasado, sí tengo la sensación de estar con él. No sé si por ver las fotos en sus brazos; pero esa sensación si la he logrado.
Las dos Pensiones, la de mi abuelita Carmen y la de mi tía Celina, formaron parte de mi vida hasta la adolescencia, cuando fueron cerradas, una vez que mis tíos, ya profesionales, lograron sacar a mi abuelita de su trabajo; la “pensionaron”. La pasaron a vivir al Barrio Escalante. Luego estuvo en La Paulina y, finalmente, en un apartamento en los Yoses norte, donde vivía con mi tía Irma y su hija Catalina.
Los días de la Pensión, en la década del 40 fueron duros. Recién triunfado el Dr. Calderón Guardia, mi abuelita desesperada logró llegar a su Oficina Presidencial, cuando la Casa Presidencial estaba donde está hoy el Tribunal Supremo de Elecciones. Llorando le explicó la difícil situación que pasaba, con un esposo mucho más viejo que ella, e implorándole por un trabajo para él, que era Contador. El Dr. Calderón le dio un trabajo en una institución del Estado, motivo por el cual, desde ese momento, hasta la llegada al gobierno de Rafael Angel Calderón Fournier, la abuela Carmen marcó la decisión electoral de toda la familia, de todos sus hijos, por el Dr. Calderón y el “calderonismo”, y por el partido Unidad Social Cristiana.
Cuando el hijo de Calderón Guardia llegó a la presidencia, algunos de mis tíos se sintieron “liberados”, de seguir en esa tradición política. El día de ese triunfo mi abuelita me pidió que la llevara, a la avenida de los Yoses, a celebrar el triunfo. Cumpliéndole su deseo la llevé y la acompañé.
Rafael Angel, de paso, había sido compañero mío en la Escuela de Derecho, y manteníamos una amistad desde esos años de las aulas universitarias, que no ha disminuido. La vida nos ha relacionado en otras dimensiones, por los hijos y especialmente por los nietos. Familiarmente, por mis tíos Alvaro y Matilde, que se mantuvieron muy fieles al calderonismo, y a sus expresiones partidarias. He estado en dos ocasiones, y he presidido, la Junta Directiva del Museo Rafael Angel Calderón Guardia.
Mi abuelita quiso una foto de Rafael Angel, ya presidente. Se la solicité y muy generosamente se la envió con una afectuosa dedicatoria.
Esta vertiente calderonista pesó en mi familia, no solo por los De la Cruz, sino también en una parte de mi familia materna, especialmente en mi tío Renán, combatiente en 1955 con los Coyotepes que vinieron a pelear por Calderón contra Figueres. Por el lado materno también hubo una tradición “figuerista” muy pronunciada. Una tía mía, Nedgibia estaba casada con Mario Ramírez, combatiente del 48 del lado de Figueres. En el centro estaban los “calderocomunistas” y comunistas como mi padre y madre.
Mis padres comunistas me llamaron Vladimir, por Vladimir Lenin, el más importante dirigente de la Revolución Rusa. Me empaquetaron el Manuel, Manuel Vladimir, por mi abuelito Manuel, porque se acostumbraba repetir nombres de los papás o de los abuelos, de las madres y de las abuelas. La decisión de Manuel entiendo que fue en el bautizo que me hicieron, en la Iglesia El Carmen, siendo mi padrino mi tío Alvaro y mi Madrina, la tía Matilde.
La Iglesia El Carmen quedaba a 300 metros de la Pensión de mi abuelita Carmen, que llamábamos Pensión de la Cruz. Su público era de estudiantes que venían, del interior del país, a estudiar a la Universidad en San José, y ciudadanos de las islas antillanas, especialmente de Aruba, en lo que mejor recuerdo. Con los estudiantes mis tíos llegaron a desarrollar fuertísimas y sólidas amistades. Algunas, de esas amistades, yo las heredé cuando entré a la Universidad, cuando los encontré de profesores universitarios, entre ellos, primero mi tío Enrique y luego Alvaro.
Lo corriente fue que me llamaran y me conocieran como Vladimir, nombre que no siendo común en esos años, tampoco me produjo ningún tipo de bullyng, o de estigmatización alguna, después de la guerra civil cuando asistía a la escuela o al colegio, porque en esos años, hasta 1958, había todavía en el país cierta “represión” política y había resentimientos sociales muy fuertes al interior de las familias, que se habían partido con motivo de la guerra civil. Solo mi abuelita Carmen, me llamaba Manuel, práctica que mantuvo hasta que yo tuve 15 o 16 años. A veces alguna de mis tías, como Irma, me recordaba al abuelo.
En los días de la Guerra Civil vivíamos en la Ciudadela Calderón Muñoz, en casa contigua a la de mi tía Nedgibia. Mis padres habían cambiado el piso de losa por madera para cuidarme mejor. Eran casas grandes, espaciosas, muy cómodas, construidas en el Gobierno de Calderón Guardia para familias de trabajadores. La represión de la Junta de Gobierno llegó al extremo de quitarnos la casa de la Ciudadela para dársela a una familia figuerista. Fueron días duros.
La guerra civil obligó a mi padre, dirigente juvenil comunista a salir del país, porque aparentemente no se daban garantías de seguridad contra él. Mi familia De la Cruz, por el origen colombiano de mis abuelos, optaron por enviarlo a Panamá, a la casa de la tía Candé. Ahí estuvo y luego tomó la decisión de irse a Venezuela a buscar mejores opciones y posibilidades de vida, llegando a Maracaibo, en los días siguientes de la finalización del gobierno de Rómulo Betancourt, en 1948, que había estado en la fundación del Partido Comunista de Costa Rica, casado con costarricense, y de inicio del período que condujo a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Mi madre, que pensaba seguirlo conmigo, no pudo realizar el viaje porque enfermé gravemente. El dinero del viaje se destinó a atenderme y el viaje se fue postergando y postergando…hasta que un día mi madre recibió una carta de mi padre, que le manifestaba que había conocido una venezolana, que le tenía en una situación afectiva fuerte donde a las dos, a ella y a mi madre, las tenía en una balanza. Mi madre rápidamente contestó que ella no aceptaba estar en una balanza, y que procedieran con el divorcio, que tramitó Luis Carballo Corrales, que había sido dirigente y diputado comunista, muy amigo de ellos, junto con su esposa Pilar.
Mi madre mantuvo estas cartas, seguramente pensando que yo podía preguntar sobre esa ruptura, lo que nunca se me ocurrió, porque nunca fui criado con sentimientos negativos hacia mi padre, y porque la familia De la Cruz, me tenía totalmente integrado. Un día, entrando a la Universidad, me informó de ellas y me las enseñó. Las vi. Se las devolví. Y las destruyó.
Mi péndulo infantil se pasó hacia el lado de mi abuelita Ofelia, cariñosamente siempre le dije Ita, con la familia materna. Mamá tenía que trabajar duro y estudiar simultáneamente. Ita la apoyó cuidándome. Terminó siendo mi otra mamá. Pasaba con ella mucho tiempo. Tenía un hijo, de su segundo matrimonio, un tío mío, Rafael, menor que yo, que en la práctica fue como un hermanito menor. Era una mujer estupenda, de tradición rosacruz y teósofa. Su padre Rafael Rodríguez, liberal y masón, había influido mucho en ella.
Mamá estudiaba en el Colegio nocturno Carlos Gagini, a dicha suya con profesores de un alto nivel profesional. Me acuerdo del acto de su graduación. Después ingresó a la Universidad donde trabajó brevemente y se graduó de Microbióloga.
Después de la Ciudadela Calderón Muñoz nos pasamos a vivir a los Apartamentos Corella, cerca de la Plaza Víquez, en un segundo piso, a 50 metros de la línea de tren. De allí nos pasamos 100 al sur de la Escuela Ricardo Jiménez, así más conocida. También tenía el nombre de Claudio González Rucavado, que era la sección de varones.
Antes de entrar a la escuela estuve en el kínder de la escuela García Flamenco, diagonal a la Clínica Bíblica. El primer intento de ingreso a la escuela fue en la Buenaventura Corrales, por influencia de mi tía Matilde. Estuve unas semanas. Era muy incómodo y difícil mi traslado. Lo correcto como sucedió es que entrara a la González Rucavado. Allí de primer a sexto con una sola maestra, Julieta Vives de Vargas, maravillosa ella en todo sentido.
Esa casa, al sur de la escuela, era la última de la calle. Seguían cafetales por todo los que hoy es el barrio San Cayetano. Allí vivíamos en familia con mi abuela Ofelia, y con Enid y Yara Astrid, sus hijas. A la par de la casa vivía la familia Beckles. Era una familia de negros, encantadora familia, lo que ayudó a no desarrollar sentimientos racistas. A una de mis tías le gustaba uno de los muchachos Beckles, sin pasar a más. En la esquina, frente a la escuela había una verdulería, que tenía metido un carretón parado, generalmente con un manteado, que servía para jugar escondido.
Después pasé a vivir brevemente cerca del cementerio general de San José, cuando mamá estudiaba en la universidad. Con nosotros vivió una compañera de sus estudios universitarios, Estéfana, buena mujer. Vivir a 100 metros del cementerio fue una gran aventura. Termina uno no teniéndole miedo a los lugares de enterramiento, y considerando el sitio casi como un espacio de juegos. Cuando había entierro, por las noches, la gran aventura, ir a asomarse para ver si se veían luces, fuegos fatuos, esos fuegos misteriosos, brillantes, que se producían por la descomposición de cadáveres, la combustión de gases y tumbas mal cerradas.
Después nos pasamos a vivir al Barrio Luján, la época de mi colegio, al final de la calle 21, 200 al sur de la Pulpería La Reforma. El final de calle terminaba donde hoy está la Clínica Carlos Durán. Esos eran puros potreros que se extendían por todo lo que hoy son los barrios Córdoba y Quesada Durán. Allí hice mi núcleo de amigos importantes de juventud y de aventuras en aquellos escenarios de potreros, de calle, cuando se podía jugar en las calles, y en el aserradero que había allí.
El Barrio Luján se abrió como el gran horizonte. Su extensión, para mí abarcaba desde el norte, desde avenida 10, la avenida San Martín hacia abajo, hasta los linderos del Barrio Vasconia. Desde el este hacia el oeste, desde la empresa dos Pinos, el Cerrito, sobre calle 21, hasta la Soda La Nave, sobre el Paseo de los Estudiantes. El barrio lo conocía en todas sus pulgadas. La barra de amigos así lo permitía.
Durante mis primeros 12 años mi relación con mi padre fue epistolar, de vez en cuando, y por medio de mi abuelita Carmen. Algunas veces, con grandes dificultades me imagino, enviaba algunos dólares. Están y tengo las copias de los recibos. Empezó a llenarse de hijos, seis, lo que le hacía más difícil hacer ahorros para enviar. Mi madre tampoco le pedía nada ni lo presionaba en ese sentido. Demasiado orgullosa y responsable en tratar de sacarme adelante, con las dificultades que también tenía.
De chiquitillo mi madre me leía prácticamente todos los días. Ella misma fue una gran lectora hasta los días de su muerte a los 82 años. Los libros de Carmen Lyra, de Fabian Dobles, los cuentos clásicos universales, los poemas de Arturo Montero, relatos y cuentos de autores latinoamericanos, Nicolás Guillén, José Martí, Pablo Neruda, César Vallejo, empezaron a formar parte de mi formación, junto con autores soviéticos, y de lo que se publicaba en Repertorio Americano. Mi abuela materna también tenía su librero.
En la lectura con mi madre hubo un Quijote para niños, en una edición muy linda que lamentablemente no conservé. Así empecé en los territorios de mis lecturas, de los libros. La casa siempre contó con un librero, que siempre crecía.
Durante la Junta de Gobierno la casa fue allanada varias veces. En una de ellas buscaban un polígrafo en el que se tiraban hojas contra La Junta. Nunca encontraron el polígrafo ni tampoco las hojas, que las ponían debajo del colchón de mi cuna, conmigo adentro. Curiosamente no la registraban como hacían con el resto de la casa. En otra ocasión, llegaron por la biblioteca de mis padres, que para su época era muy buena y rica en volúmenes. Incluso tenía la colección completa del periódico Trabajo, Semanario del Partido Comunista. Tengo la lista de los muchachos, universitarios, que llegaron a confiscar la biblioteca. Supimos después que había sido llevada a manos del padre Benjamín Núñez. Años después, siendo yo Decano de Ciencias Sociales, en la Universidad Nacional, y el padre Núñez, Rector, en una reunión que me citó por asuntos académicos, le conté lo de la Biblioteca de mis padres, diciéndole que habían dicho que a él se la habían llevado. Me respondió: “Eso dicen de mi biblioteca”. Con su hijo, Rodrigo Carreras, tiempo después, en su casa en Coronado, le repetí la historia, con ánimo de ver la Biblioteca y sus libros, si eso hubiera sido posible. Me dijo qué a la muerte del padre, y antes, él ya se había deshecho de su Biblioteca y libros, distribuyéndolos. De esa manera perdí el rastro de ese territorio de libros familiares.
Hasta finales de la década del 60, eran tiempos sin televisión. Era el tiempo de la radio y los periódicos, que no faltaban en la casa. Era tiempo de lectura. En mi caso más que obligada. Moralmente impuesta, por el esfuerzo de estudio que hacía mamá, desde el colegio nocturno y en la Universidad; sábados y domingos, ratos libres, leyendo o estudiando; leyéndome o invitándome a leer.
En la radio mi madre era seguidora de los programas de Adolfo Herrera García y de los radionoticieros. Mi madre, siempre procuraba estar informada de los distintos acontecimientos nacionales e internacionales. Así empecé a disfrutar esos programas y sus contenidos. Eran otros territorios, de formación intelectual, de información general… Nunca los he abandonado. Hoy contribuyo en algunos con participaciones que me solicitan.
Compartido con SURCOS por el autor.